MÉXICO, ¿CIUDAD INDEFENSA?: LOS INTOCABLES DE LA PORRA (1970)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 21 feb
- 5 Min. de lectura
El escándalo de las “porras” ha pasado de la página roja de los periódicos (donde se consignaban sus hazañas confundidas con los accidentes, los crímenes, los asaltos cotidianos en una gran ciudad) a la primera plana, en un esfuerzo desesperado por llamar la atención pública hacia un problema que no ha hecho más que crecer en extensión y peligrosidad a lo largo de los años.
Las “porras” las constituyen grupos de jóvenes pandilleros, algunos de ellos provistos con credencial de estudiantes universitarios, otros —la mayoría— en su calidad de vagos y malvivientes. Merodean en torno de las escuelas preparatorias y allí cometen desmanes con los alumnos y los maestros a los que golpean, humillan y despojan de sus pertenencias.
Estas hazañas las cometen sólo para mantenerse en forma por si se presenta la coyuntura de una huelga en la que actuarán como grupos de choque, sirviendo, naturalmente, a quien mejor les pague. Pero en las temporadas de tregua consiguen dinero de otro modo: traficando con drogas, lo que (en este caso particular, sin ningún riesgo) les deja una ganancia segura y metódica.
Nadie está a salvo en las zonas en las que operan estas pandillas. Ni los dueños de los medios colectivos de transporte cuyos vehículos son constantemente secuestrados y cuyos conductores son obligados, bajo amenazas, a cambiar de ruta y a llevar a los asaltantes a los lugares a los que se les antoje de manera gratuita, claro está. ¿Y el resto de los pasajeros? No se atreve a protestar, por miedo a las represalias, y pierde un día de trabajo o deja de asistir a una cita importante, sin que eso le proporcione la seguridad ni la garantía de que llegará sano y salvo a su casa.
La situación ha llegado a ser tan intolerable que la Escuela Nacional Preparatoria número Ocho, dirigida por el doctor Gonzalo Ruiz Castellanos, decidió suspender sus actividades “debido a que el martes pasado un porrista —el Mame— obligó a un maestro a levantar una caja de cerillos del suelo, después de patearlo y pedirle identificación. Posteriormente, fue secuestrado unas tres horas durante las cuales lo sometieron a juicio. La sentencia fue quemarlo en el patio de la escuela”.
La sentencia no se cumplió porque así lo decidieron, de modo gracioso, los porristas, no porque nadie hubiera intervenido para impedirlo. Pero la sentencia —los porristas lo saben— puede cumplirse en cualquier momento, en este maestro o en otro arbitrariamente señalado, en un muchacho que les caiga mal, en una muchacha que no acoja complacida sus dudosos homenajes, en un transeúnte cualquiera. Porque ellos se han erigido en jueces y ejecutores absolutos.
Es explicable que este tipo de fenómenos ocurra en un país entregado al caos y a la anarquía. Pero se supone que la República Mexicana es un estado de derecho y que la ciudad de México es la sede de nuestros poderes y que el orden no es únicamente un vago ideal soñado por ilusos, sino que es una aspiración realizable puesto que cuenta con los instrumentos necesarios para imponerse.
México se enorgullece, en cuanta ocasión se le presenta, de la eficacia de su policía y nos asegura que siempre vigila. Pues si es tan eficiente y tan vigilante ¿por qué no, guiada por su olfato detectivesco, se da una vueltecita en torno de las escuelas preparatorias?
¿Por qué no cuando se levanta un acta de protesta —y yo puedo atestiguar que durante la gestión del doctor Ignacio Chávez como rector de la Universidad, el Departamento Jurídico lo hizo en múltiples ocasiones, tantas como fueron necesarias— abre una investigación?
¿Por qué ni siquiera se toman la molestia de hacer un simulacro y detener e interrogar a los presuntos responsables y, después que ya se le ha tapado el ojo al macho, soltarlos “por falta de méritos”?
¿Qué al llegar al umbral de una escuela preparatoria deja de tener vigencia la campaña contra el tráfico de drogas? ¿Es que los únicos dignos de ser protegidos contra el vicio son los hijos de los grandes señores, los asiduos asistentes a los cafés de la Zona Rosa o a los que encuentran por el rumbo de San Ángel que constantemente son registrados y amonestados y despedidos con unas palmaditas en la espalda y la recomendación de que allí en adelante se porten bien?
Y que no salgan con la excusa de que no quieren violar la autonomía universitaria porque (olvidemos que cuando la autonomía se viola se esgrime el argumento de que no es sinónimo de extraterritorialidad) la mayor parte de estos acontecimientos ocurren en la calle, a la vista de todos, con el mayor descaro.
¿Es que se ha establecido entre la policía y los porristas un “pacto de caballeros”, según el cual ninguno invade la órbita de influencia del otro y no se molestan mutuamente?
¿O es que detrás de la “porra” se mueven personajes tan poderosos, intereses tan complejos, dineros tan abundantes que sus instrumentos—los pandilleros—son intocables?
Podemos pensar y elucubrar lo que se nos antoje y lo que se nos dé la real gana, que al fin y al cabo ni la policía ni ningún representante de la autoridad va a dignarse dar la más mínima explicación. ¿Para cuándo, entonces, va a servir esa sagrada institución inventada por los mexicanos que es el ninguneo?
Y el ninguneado es siempre el público. El público inerme, indefenso, que no tiene quien vele por su seguridad y por su integridad. El público que un día se desayuna con la noticia de que una bomba ha estallado en la casa particular de un abogado y que esa bomba ha sido colocada allí por una banda de terroristas que se llama a sí misma “Las boinas rojas de Netzahualcóyotl” pero que nadie sabe quiénes la integran y bajo qué órdenes actúan.
El público que se alarma y tiembla pero que acaba por olvidar este incidente porque lo olvidan todos, empezando por los responsables de esclarecerlo y castigarlo.
El público, entre el que se encuentran no pocos maestros que no se habían enterado, cuando abrazaron esta carrera y cuando decidieron ejercerla, que era de las actividades que ponían en peligro la vida. Y que, por un sueldo que ni siquiera alcanza a satisfacer sus más modestas necesidades, acuden a impartir su clase jugándose el pellejo en cada ocasión.
Y luego, a ese maestro, el 15 de mayo se le da un diploma muy garigoleado y lleno de firmas de altos funcionarios y se le incita a que continúe llevando adelante su labor de apostolado. Pero ¿quién lo protege del delincuente a cuya merced se encuentra? ¿Quién se ocupa de desenmascarar a ese delincuente y si no de castigarlo (porque esta palabra no es pedagógica) sí de redimirlo, de recuperarlo para una sociedad de la que puede volver a ser un miembro activo y productivo y no un enemigo?
Excélsior, 29 de agosto de 1970, pp. 6A, 8A, 11A.

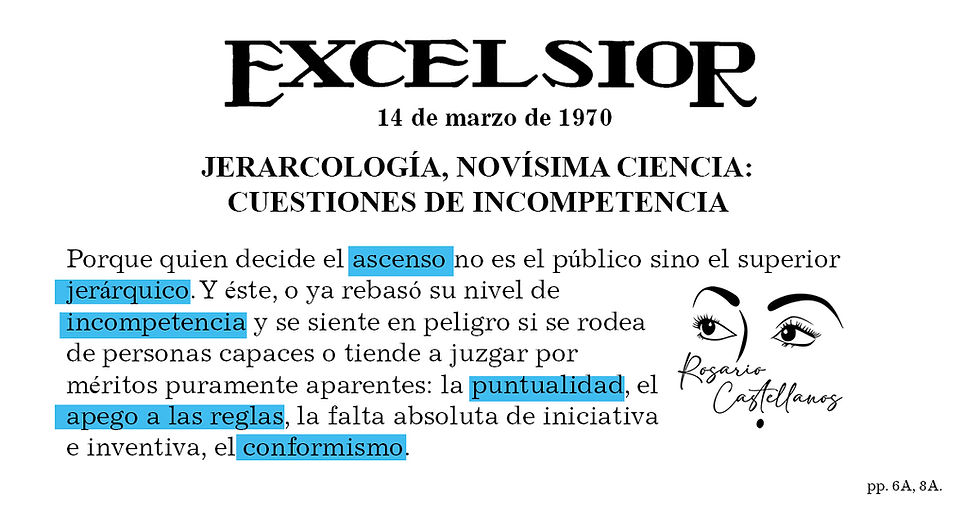


Comentarios