EL DESPLAZAMIENTO HACIA OTROS MUNDOS: LA SED INSACIADA (1965)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 17 dic 2023
- 5 Min. de lectura
Érase que se era un planeta. No supo cómo un día ya estaba en el espacio. Como el de los niños, su equilibrio era inestable y tuvieron que transcurrir millones y millones de años (de los que, como los niños, no guardaba memoria) antes de que encontrara el eje de la estabilidad y de que comenzara a girar alrededor de él con un ritmo perfecto y sostenido, el ritmo del pulso de un organismo sano.
Este planeta, que exhibía las cicatrices de innumerables cataclismos; que había oscilado vertiginosamente entre los puntos de la ebullición y de la congelación hasta alcanzar el grado de temperatura benévolo; que había modificado miles de veces la disposición de sus tierras y de sus mares hasta lograr que las piezas embonaran entre sí y formaran una figura que la inteligencia podía comprender y los sentidos podían disfrutar y la mano podía reproducir, este planeta se dispuso a dar hospedaje a un extraño pasajero: el hombre.
Estaba entonces desnudo y hambriento. Los árboles se despojaron de sus frutos para alimentarlo y de su corteza y de sus hojas para cubrirlo. Pero esta generosidad (y tantas otras, la de la atmósfera respirable; la mansedumbre de las laderas; el don de la luz) no suscitaron el agradecimiento de quien era depositario de tales beneficios, sino que exasperaron su avidez. El ademán de recibir le pareció ya insuficiente y humillante y empezó a esbozar el ademán del despojo. Los objetos inermes fueron sacudidos, saqueados. Y el hombre aplacó un instante su miedo en esa sensación de poderío, en este alarde de fuerza. Así se inauguró la primera época, la de la enemistad.
Pero el miedo volvía siempre. No lo ahuyentaban ni las fogatas de los campamentos, ni los conjuros de los magos. Aconsejaba al hombre una acción más violenta, dirigida ahora contra un adversario más peligroso. De esta manera fue como los animales vinieron a ser perseguidos, exterminados. Se defendían y muchos murieron matando. Otros inclinaron la cerviz bajo el yugo, se dejaron encadenar y esquilmar y fueron encerrados en corrales y domados y sus crías ya no supieron vivir sino bajo la protección del amo. Así se inauguró la segunda época, la del vasallaje.
Pero el miedo volvía siempre. No lo ahuyentaban ni los furiosos ladridos de los perros ni el mugido cautivo de los toros. Rondaba alrededor de la morada el hombre, fingiendo acechanzas en la oscuridad, levantando sospechas entre los hermanos hasta que el más débil empuño un arma y la dejó caer contra el otro para destruir la amenaza. La sangre de la víctima enardeció a los vengativos, erizó las defensas a los pusilánimes, unió —como en un haz— a los solitarios. Temblaban todos aguardando el instante en que se desencadenaría la gran furia. Y el instante llegó y las llanuras se envilecieron de cadáveres insepultos y las cuevas dieron asilo a fugitivos y los ríos se tiñeron de rojo. Una gran humanidad subió hasta los cielos proclamando la inauguración de la tercera época, la de la injusticia.
Esta época prevaleció. Los señores mantuvieron bajo su dominio a los siervos. (Ya los dos habían olvidado que habían bebido de la misma leche y que habían nacido de la misma entrada.) Las tareas eran rudas y las jornadas largas. La punta del látigo mantenía en pie a la diligencia; la punta del látigo apuntaba a la pereza. Y cuando, en la alta noche, el sueño descendía hasta jergón de los miserables era para transportarlos, ilícitamente, hasta los aposentos donde disfrutaba de sus ocios el señor. A sorprenderlo cuando perdía su dignidad y su fuerza entregado al frenesí de los placeres. A robarle, aunque no fuera sino con la mirada, un sorbo de vino, el bocado de una vianda, un beso de voluptuosidad. O perseguir con él, a campo abierto, una pieza de caza.
Pero los señores, saciados, dieron muestras de aburrimiento. Ya no los desvelaban serenatas ni los fatigaban correrías, sino que los mantenía despiertos los enigmas de su alrededor. Posaban en ellos una mirada interrogante, fija, obsesionada. Hasta que el enigma dejaba caer el primero de sus velos.
Los señores desdeñaron este título para convertirse en sabios. Abrieron el libro de la naturaleza para descifrar sus caracteres y se averiguaron entonces los secretos de un mecanismo, cuya perfección era unánimemente comparable con su simplicidad última.
Los sabios crearon instrumentos para expandir el ámbito de su mandato. Rastrearon en las profundidades de las aguas y en las alturas de los aires. Batieron los campos, talaron las selvas, desentrañaron las minas. Nada permaneció oculto a su curiosidad ni a salvo de su codicia. Y las máquinas no liberaron a los siervos de su esclavitud.
Los hombres que tenían vuelto el rostro hacia el pasado hablando de justicia y los que lo tenían vuelto hacia el porvenir hablaban de reconciliación. Pero los que se habían sembrado bien en el presente no alardeaban sino de riquezas y no padecían otra nostalgia que la de la felicidad.
El planeta, la Tierra, reducida por su huésped a una fórmula científica estaba suspensa, en la expectativa de que maduraran los tiempos y viniera el del conocimiento amoroso y pleno, el de la comunión total. La especie humana, que había equivocado todos sus caminos, no tenía ya más alternativa que dar con el camino verdadero.
Mas he aquí el hombre (que en alguna fecha de su adolescencia se había lamentado de no tener más mundos que conquistar) se quedó pasmado ante la contemplación de los espacios infinitos y allí encontró infinitas presas que asir. Tendió primero las redes de su imaginación pero al recogerlas no halló sino hermosas quimeras de existencia efímera. Y supo entonces que las mallas que se enredarían en torno de aquellas criaturas luminosas y distantes tendrían que ser de urdirme más apretada y de índole más intelectual y práctica. Pacientemente, y en secreto, fue tejiéndolas. Hasta que un buen día pudo decir que otros planetas, además de la Tierra, habían ingresado dentro de la órbita de su dominio.
Y sin embargo, protesta el Universo entero, el ciclo terrestre aún no ha sido cumplido ni la promesa realizada. Aquí quedan tantos agravios que borrar, tantas bellezas que describir, tantos tesoros que devolver. Demasiados, quizá. Y el hombre, desesperado ante la imposibilidad de restablecer un equilibrio que su ambición ha roto, se fuga como cualquier delincuente.
¿Pero dónde irá “que a sí mismo no se lleve”? Añadir extensión a sus alrededores, ¿no será añadir crímenes en su haber? ¿Cómo vamos a renacer inocentes cuando ni siquiera nos hemos reconocido culpables, ni nos hemos arrepentido, ni hemos hechos actos de expiación? ¿Cómo vamos a abandonar aquí nuestra historia, como un harapo inservible, si con los mismos materiales pretendemos construir un nuevo refugio cuyos dioses tutelares serían el olvido y la esperanza?
Excélsior, 17 de julio de 1965, pp. 6A,8A.

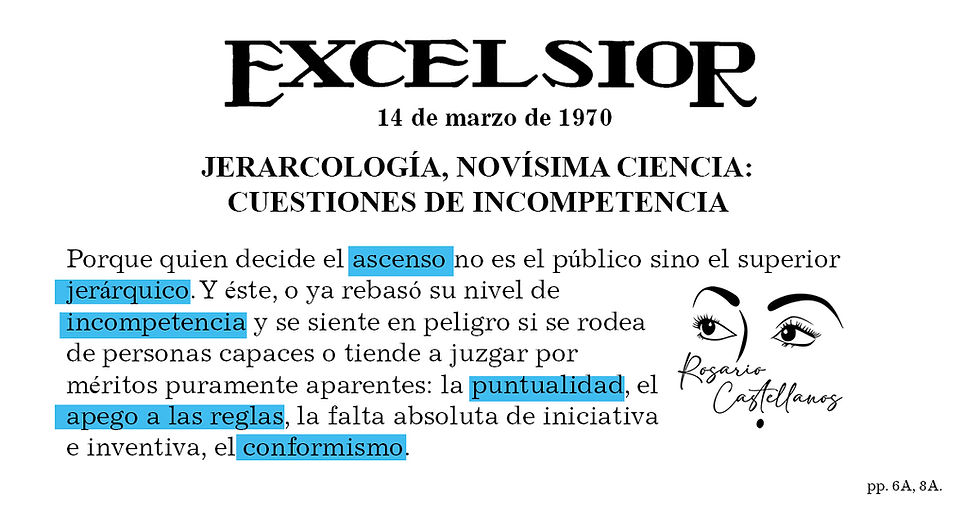


Comentarios