EL INDIO: UN DIFÍCIL ACCESO A LA HUMANIDAD
- Rosario Castellanos Figueroa

- 30 ago
- 5 Min. de lectura
Hace algunos días la prensa publicó la noticia de que en las selvas colombianas se había desencadenado una cacería de indios por parte de los escasos mestizos que pretenden colonizar esa zona y explotar sus riquezas naturales.
Hasta aquí no hay motivo alguno de sorpresa. Desde los primeros momentos de la Conquista hasta nuestros días, la lucha entre los aborígenes y los invasores, el exterminio de los más débiles ha sido un tema que se ha ejecutado con toda la infinita gama de sus variaciones.
Lo que sí es ya digno de suscitar asombro es que cuando los mestizos fueron detenidos por alguna policía e interrogados para configurar el delito en el que habían incurrido y recibir la pena correspondiente contestaron con una ingenuidad que lo hace a uno poner en crisis todas sus convicciones acerca de la naturaleza del hombre, de la fuerza con que en su corazón y en su cerebro está impresa la moral de esa capacidad para discernir entre la licitud de unos actos o su ilicitud, contestaron, decíamos, que ellos, los mestizos, ignoraban que estuviera prohibido matar a los indios.
Saben, aceptan y cumplen el mandato que vela por la integridad de ciertos árboles a los que no se debe ni mutilar ni destruir. Respetan las épocas de veda en la cacería de las diversas especies animales. Pero estas normas no son aplicables a unas criaturas que no pertenecen ni al reino vegetal, ni al ámbito zoológico ni menos aún, al género humano. Porque si los mestizos hubieran supuesto, por un momento siquiera, que el conflicto en el que habían tomado parte era con sus iguales, con hombres como ellos, habrían alegado legítima defensa, disputas sobre intereses, no habrían sacado a relucir esta espeluznante candidez. Los indios eran para ellos un obstáculo, un peligro. Ante el obstáculo y el peligro se reacciona de una manera inmediata, librándose de ellos por medio de la destrucción. Un hecho no sólo instintivo, sino también irreprochable y aun plausible.
Pero, les comunican a estos mestizos, que ese obstáculo y ese peligro son algo más: personas. Y que por lo mismo exigen respeto. Y la violación de este respeto es la violación de una norma moral y de un ordenamiento jurídico. Y que en el primer caso se incurre en el pecado, en el remordimiento, en la necesidad de la absolución. Y en el segundo se convierte uno en un delincuente que ha de someterse a un juicio y sufrir un castigo.
Imaginémonos la conmoción que tales mestizos han de haber experimentado al enterarse de la novedad. ¿Desde cuándo los indios son personas? Ellos no están al tanto de las disputas entre los teólogos españoles, de la repugnancia de algunos para considerarlos dignos de recibir los sacramentos, del empecinamiento de otros para demostrar que poseían un alma y que esa alma estaba en espera de la revelación de la verdad, era capaz de comprenderla, de asimilarla y de salvarse. Y que la evangelización justificaba entonces el ímpetu con que los peninsulares se lanzaban sobre las tierras recién descubiertas para reducirlas a su propiedad y a su imperio.
Aunque estas discusiones (antiquísimas, para colmo de males de los mestizos cazadores y batidores de esas tribus bárbaras que estorban sus propósitos de expansión y hegemonía en un territorio determinado, propósitos tan absorbentes que les han impedido el estudio de la historia y han incurrido en el anacronismo de actualizar un asunto que se suponía resuelto hace siglos) se desarrollaban en un plano estrictamente teórico, no es imposible que en la balanza de la decisión se haya colocado el peso de intereses terrenos, muy concretos e inmediatos. Si la conquista se justificaba y con ella sus métodos, no había que hacerle caso a la conditio sine qua non y aceptar que los “naturales” —que se distinguían con este nombre de la “gente de razón” o blancos—, que la mano de obra para el trabajo, que el siervo que aumentaba las riquezas y despojaba de los cuidados y de las pesadumbres del trabajo, el que hacía más placentera la vida, más próspera la hacienda, más dilatada la influencia, más alto el rango, más relucientes los blasones, era un hombre.
Pero no un hombre en la plenitud de sus atributos físicos y espirituales. Un menor. Que ignoraba la lengua, que no conocía la doctrina, que era preciso colocar bajo la tutela del mayor que lo apartaría de las nefandas costumbres de la gentilidad para convertirlo en un cristiano acatador de los misterios de la fe, practicante de las ceremonias litúrgicas y aprendiz del idioma de sus amos e imitador de sus formas de comportamiento social e individual.
Pesada encomienda, en verdad. Tanto que para retribuir los trabajos y desvelos de quien aceptaba una responsabilidad semejante había que compensarlo con mercedes, la primera de las cuales era de dominio absoluto sobre la voluntad del encomendado.
¡Cuántas veces renegarían los sacerdotes que pasaron a América de los dictámenes emitidos por sus colegas que permanecían en la metrópoli! Porque ellos no se topaban diariamente contra una humildad que era sólo el disfraz del empecinamiento. El indio asentía todas las prédicas pero, a solas y en secreto, continuaba venerando a sus antiguas deidades, colocándolas subrepticiamente bajo el altar de Cristo para que allí recibiera una adoración que no le estaba destinada.
La paciencia y la cólera resultaban, como método de convencimiento igualmente ineficaces. La Santa Inquisición tomó cartas en el asunto y se hizo cargo de las denuncias por idolatrías, algunos de cuyos procesos ha sacado a luz la investigación de Eva Uchmany circunscribiéndose exclusivamente al área maya. En sus conclusiones apunta cómo se logró una fusión de las tradiciones heredadas y de las impuestas por la fuerza y cómo, incluso, en el siglo XVIII se dio el caso de un tal Casanova que pudo ser, al mismo tiempo, un buen cristiano y sacerdote del dios Chaac.
Esta contumacia, que aun ahora se mantiene intacta, esta resistencia a recibir y practicar los valores de la cultura occidental, que aún no ha desaparecido, hace que en las zonas densamente pobladas por indígenas, sus vecinos —blancos o mestizos— los desprecien no sólo hasta el punto de considerarlos inferiores, sino de regatearles y aun negarles la condición humana.
Tal prejuicio acaba de expresarse de una manera incontrovertible en el incidente de Colombia al que nos referíamos al principio. Y acarreará prevaleciendo mientras siga considerándose que la única forma posible de ser humano es “a la española” o “a la francesa” o “a la yanqui”, da igual. Y al mismo tiempo los que poseen este privilegio se cierren de tal modo que no permitan que su círculo se rompa por ningún extraño, por ningún advenedizo, por ningún ente inclasificable.
Excélsior, 3 de febrero de 1968, pp. 6A, 8A.

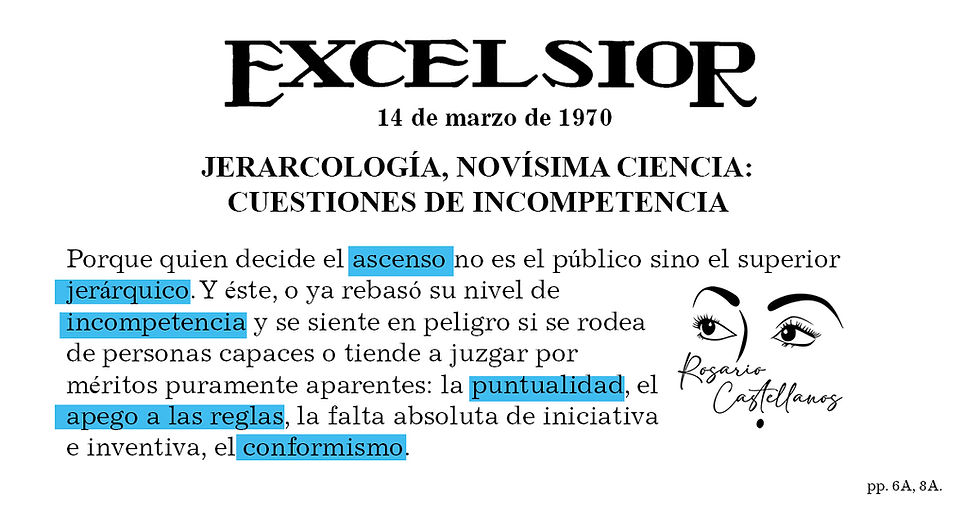


Comentarios