LA DULCE VIDA: AMARGO DESPERTAR (1969)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 4 jun 2022
- 5 Min. de lectura
Ya desde que estudié en la Facultad de Filosofía, los maestros me pusieron sobre aviso: el relativismo es intolerable para la dignidad humana, inadmisible para la lógica, desastroso para la ética. Yo, naturalmente, los creí a pie juntillas y desde entonces procuré estacionarme en lo absoluto. Pero, ay, después de múltiples reveses, de profundos sobresaltos, de alarmas fundadas, he acabado por comprender que no basta la voluntad de un individuo ni su esfuerzo. Que otras corrientes imprevisibles lo arrastran y lo obligan a cambiar de rumbo, a suspender su juicio, a modificar sus convicciones, a negar el ayer con el hoy.
Pero no, no voy a cometer descortesía (con usted, querido lector) de continuar moviéndome entre abstracciones. Voy a recurrir a ejemplos que, en mi caso, son muy abundantes.
El primero se remonta a mi infancia. Yo me crié en el sur de México, en el seno de una familia feudal que, lo mismo que todas sus semejantes, contaba con un arsenal perfectamente establecido de ideales y de valores. Cada acto, cada gesto, cada intención aparecían con un rótulo que indicaban si eran buenos, regulares o malos, preferibles o deleznables, hermosos, feos o así, así.
Nada de matices. Allí es donde empiezan las componendas y donde surgen los errores. Entre el negro y el blanco no hay más que el gris neutro, y eso debe entenderse ya como una concesión.
Lo bueno era tener un rancho con mucho ganado, con cañaverales y sembradíos de café y los indios suficientes para cuidarlo y para servir en las demás tareas y satisfacer las otras exigencias de la riqueza. Lo preferible era descender de una familia de abolengo y tener un apellido suntuoso así como ser blanco de raza y de color, hablar la lengua española con cierta soltura y asistir a las ceremonias de la iglesia.
Lo bello era, en una mujer, los ojazos, las pestañotas, el pelo negro crespo y largo “que se arrastraba en la almohada”. Y el talle no de sílfide sino de modelo de Rubens. Se gorda era ser “galana” y con ello matar dos pájaros de un tiro: se llenaba el ojo de los pretendientes con la exhibición de la salud y con el cumplimiento de un requisito estético. Por otra parte, no había que olvidar que la gordura era el resultado de la buena alimentación y del ocio, de las posibilidades aunadas de estarse el día entero tendida en una hamaca y de tomar chocolate espeso como tentempié entre las múltiples comidas de deveras. Es decir, del dinero.
Mi desgracia comienza precisamente aquí: yo era flaca. Al principio mis padres se consolaban —y repartían esta explicación entre sus amistades— diciendo que yo atravesaba por la etapa del crecimiento. Pero la etapa se reveló como totalmente injustificable cuando se supo que mi estatura rebasaba apenas el metro y medio. ¡Y tantos años perdidos para salir con el domingo siete de que además iba a ser chaparra!
Llegué a la edad de embarnecer y no mostraba el menor síntoma de dar el ancho. Entonces hubo que recurrir a las medidas heroicas. Inyecciones de hígado, reconstituyentes en forma de emulsión, de jarabe, de cápsulas; estimulantes de apetito, dietas especiales.
Yo fatigaba la farmacopea y los recetarios de cocina sin ningún resultado apreciable. Los médicos, exasperados, llegaron a prescribirme una botella de cerveza con cada alimento. Y, aunque bebida de moderación y otras virtudes, recuerdo que me encaminaba, moderadamente ebria, a mi clase de las tres de la tarde en la escuela.
Así, transcurrieron los años, cumplí los quince y los celebré estrenando un vestido muy apantallador que encargaron a una modista, quien agregó a la ropa todo lo que a mí me faltaba. Naturalmente, cobró carísimo. Y cumplí los dieciséis con ropa común y corriente y los diecisiete y más.
Mis padres murieron con el desconsuelo de dejarme hecha una lástima y con la perspectiva, muy consecuente, de una soltería irremediable. Claro a mí no me quedaba más remedio que escribir versos para consolarme y así fue como… pero no era esto lo que yo quería contar. Sino que recurriendo al consejo lo mismo de brujas que de psicoanalistas y a la eficacia tanto de novenas al santo en boga como a los baños termales de más sólida reputación, logré el milagro: subir de peso. Primero fue un kilo en una semana. Y luego otro y otro y otro y cuando vine a ver yo era una gorda infecta.
Y para colmo de males, ya no vivía en Chipas sino en el Distrito Federal donde la obesidad carecía, por completo, de méritos.
¡Válgame, y lo que he sufrido desde entonces! Durante largas temporadas he llevado la cuenta de las calorías aun después, para recompensarme de tan arduos sacrificios, me agasajo con un mole poblano, unos frijoles refritos y unas tortillas calientes que, si bien satisfacen el antojo, me provocan un sentimiento semejante al de Penélope cuando deshacía su tela.
Hubo una pequeña crisis, una conmoción y las calorías fueron desplazadas por los carbohidratos. Durante un tiempo me afilié a esta secta pero por inconstancia, por escepticismo, lo abandoné y entonces sí ya no había bocado que no mostrara la luz roja del peligro, no ha habido transgresión que no se refleje acusadoramente en la báscula ni movimiento de gula que no se acompañe de una aguda sensación de culpabilidad.
Para aplacar a las potencias enemigas renuncio a lo que me es indispensable. Como el azúcar que sustituí, con una profunda hipocresía y una mala fe estrictamente sartreana, por los edulcorantes.
Esto me permitió una época prolongada de equilibrio. No desde el punto de vista del peso sino de la tranquilidad de mi conciencia. Después de desmandarme aquí con una salsa, allá con un bizcocho, me sentía de nuevo virtuosa al tomar café endulzado con productos químicos.
Pero ahora, ya usted lo sabe, todo lo pasado fue mejor, etcétera, las autoridades de Salubridad han dado la voz de alarma y anuncian que retirarán el permiso de venta de los productos que constituyen en el fiel de nuestra balanza. Es como para ya no creer en nada ni en nadie, como para preguntar por qué no experimentan primero lo que se va a consumir, como para encontrar sospechosa la simultánea campaña en favor del azúcar, como para mandar todo al diablo y decidir darle gusto y qué, que al cabo a uno le da cáncer si fuma y si respira el aire contaminado y la carne asada engendra colesterol y las películas las exhiben censuradas o no las exhiben y uno ya no sabe qué es lo que elige si comer o guardar la línea porque hemos despreciado a lo que adorábamos, como el rey gordo, y viceversa.
Excélsior, 1º de noviembre de 1969, pp. 6A, 8A.

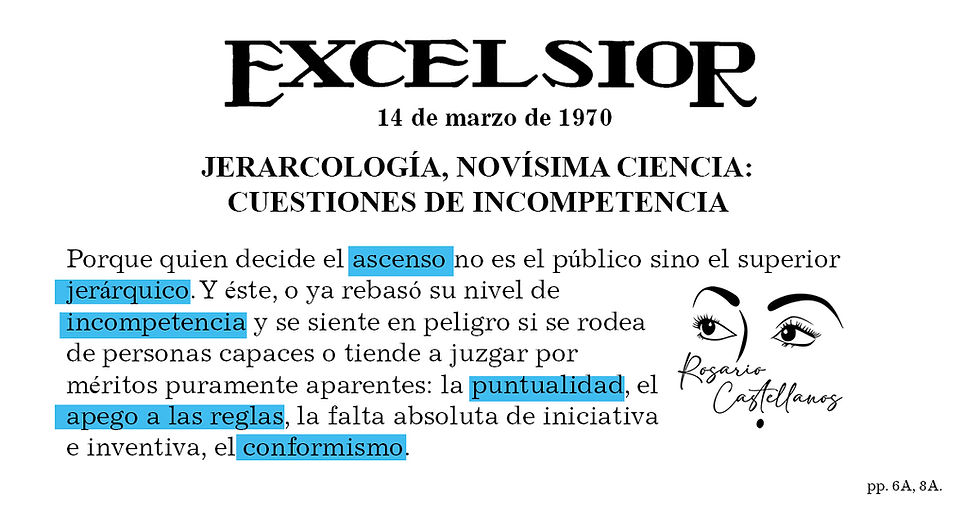


Comentarios