OTRA VEZ EL MEXICANO: LA DIPLOMACIA AL DESNUDO (1974)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 13 jul 2024
- 5 Min. de lectura
Uno está aquí de lo más “sí, señora”, sentada en su barrilito de pólvora, sin meterse en lo que no le importa (lo malo es que le importa todo) cuando de repente, ¡bum!, la explosión en Chipre. ¿Qué le parece? Que, por lo pronto, es necesario que comencemos a rectificar todo nuestro repertorio de ideas preconcebidas y prefabricadas y nos dispongamos a elaborar otras que correspondan un poco más a la realidad.
Vamos a ver: ¿qué imágenes suscitaba en usted la palabra diplomacia? Como usted no puede darme sino la callada por respuesta, que de eso me cuido muy bien, paro a decirle las imágenes que suscitaba en mí: Mountolive descendiendo la escalera principal de su palacio en El Cairo, con uniforme y condecoraciones, para ir al encuentro de la aventura. Que asumía diferentes apariencias: la de Justine que ocultaba, detrás de su frivolidad, una complicada intriga de espionaje; la de Baltasar que había fundado un círculo de estudiosos de la cábala para no despertar sospechas en cuanto a otras actividades menos inofensivas, la del funcionario inglés que, puesto en la coyuntura de delatar a sus amigos y de ser fiel a su patria elige un inesperado desenlace que es el suicidio. Aureola de misterio, bailes de disfraces, tentativa de literatura que desdeñosamente se deja en un cuaderno porque hay cosas mucho más importantes de resolver.
¿Eso es al que llaman el destierro dorado? Claro que no, responde airadamente Peyrefitte. Las embajadas no son sino sepulcros blanqueados. Detrás de la elegancia está la decadencia y detrás de la impecable forma la vulgaridad. Tanto es así, anuncia con un gran grito apocalíptico, que se encuentra muy próximo ya El fin de las embajadas.
Ahora permítame usted que yo añada mi granito de arena. Con todas sus audacias y sus logros, ni Lawrence Durrrel ni Peyrefitte se mandaron hasta la cocina. Que es donde precisamente se encuentra —digo yo como mujer— el quid de la cuestión.
Ocurre con frecuencia y regularidad que es necesario ofrecer una cena. ¿Sentados? Naturalmente. Si fue exclusivamente con ese fin con que se alquiló esta casa. Porque las otras, aunque estaban mejor situadas y eran más bonitas y más cómodas y mucho, pero mucho más baratas, no tenían esa pieza arqueológica que por estos rumbos es el comedor. Su capacidad es para doce personas. Uno más sería mala suerte. Dos más sería catástrofe financiera.
¿Qué se hace primero? Una lista de invitados. Provisional. Porque uno ya tiene una invitación previa y al otro le duele la muela y el de más allá es un problema porque no tiene pareja y entonces rompe el equilibrio lo cual es inadmisible. Para casos como ésos está su segura servidora. Cuando acababa de llegar me sorprendía de los frecuentes requerimientos de mis colegas para cenar en su compañía. Hasta que empecé a atar cabos. En una temporada me tocó el embajador de Costa Rica que, como era sacerdote, era célibe. Después el repertorio ha sido más variado. No sólo de solteros me sustento sino de viudos de tiempo completo o temporales. Pero no se haga usted las ilusiones que yo me hice. Siempre nos colocan como debe ser: a una distancia gracias a la cual es posible el trazo de una figura geométrica muy complicada y variable pero perfecta.
Después de que los más avezados estrategas se han roto la cabeza ensayando todas las combinaciones posibles para satisfacer las exigencias del protocolo, de los rasgos, del orden de precedencias, de que es muy peligroso que queden dos señores juntos porque a la mejor inician un complot y es mucho más peligroso todavía que queden dos señoras juntas porque seguro que se organiza un chisme, se procede al siguiente paso que es la elaboración del menú.
Hace su aparición en la cancillería la señora Weichert, quien es la encargada del servicio, y los solicitantes de visas se arrodillan explicándole su problema y suplicándole que los resuelva; otros le piden autógrafos y algunos se conforman con una instantánea. Ella sonríe, acostumbrada como está, a tales homenajes que debe a su porte distinguido, a su impecable peinado y a ese aire al mismo tiempo majestuoso y benévolo que es privilegio de la aristocracia.
Yo no salgo a recibir a la señora Weichert porque toda comparación es odiosa, sino que la aguardo en mi oficina donde me sujeta a su interrogatorio.
—¿Puedo saber quiénes serán los invitados?
Al principio me despepitaba ipso facto. Ahora he aprendido a ser cautelosa desde que mando telegramas en clave.
—¿Importa mucho?
—Es esencial. Si se trata de hombres de negocios tienen úlcera y entonces hay que escoger ciertos platillos y desechar la posibilidad de otros. Si son intelectuales, tienen hambre y entonces hay que pensar más en la cantidad que en la calidad.
—En esta ocasión la cena va a ser en honor del ministro X —le revelé.
—Ah, entonces dieta blanda. Porque al ministro acaban de ponerle dentadura postiza.
Puesta mi suerte en tales manos, ¿qué puede ocurrir? Lo normal. Que al cuarto para las doce, alguno de los invitados tenga un contratiempo que lo imposibilite para asistir y todo el edificio de naipes tan cuidadosamente elaborado se venga abajo. Es entonces cuando me acuerdo de que existe un bateador de emergencia. El hombre de la casa, Gabriel.
Pero tiene muy clara conciencia de que su dignidad está en juego y no va a ceder así como así. Tengo que apelar al chantaje sentimental como cualquier abnegada madrecita mexicana y tengo que hacer invocación a sus deberes patrióticos. Pero quiere datos. ¿Quiénes serán sus vecinas de mesa? Temblando, puesto que conozco la etapa ultrarroja por la que atraviesa y jugándome el todo por el todo, se lo digo:
—Una de las señoras es chilena y emigró en tiempo de Allende. La otra nació en África del Sur. Pero —me apresuro a añadir— no es necesario ni que te pongas a discutir el apartheid ni que menciones la Junta Militar.
—Yo no voy a ser el que empiece… pero tampoco me voy a quedar callado si ellas me provocan.
—No hay que quedarse callado. Basta con cambiar de conversación.
—¿Cómo se cambia?
—Facilísimo. Si te dicen por ejemplo que el apartheid se justifica por la inferioridad natural de los negros evidentemente en la poca rendición de su trabajo, que es fundamentalmente agrícola, tú dices, como quien no quiere la cosa, que en las cosechas tienen mucho que ver las lluvias. Y que este año ha habido una sequía (o unas inundaciones) no importan qué, siempre hay algo. Y por allí te sigues.
—¿Y en cuanto a Allende?
—Se van a quejar de que la reforma agraria era un desastre. De que las cosechas… y entonces tú sacas a relucir la sequía o las inundaciones. ¿Sabes? La gran aportación de la cultura inglesa a la convivencia humana es el haber descubierto el clima como tema de conversación.
Excélsior, 6 de agosto de 1974, pp. 6A, 8A.

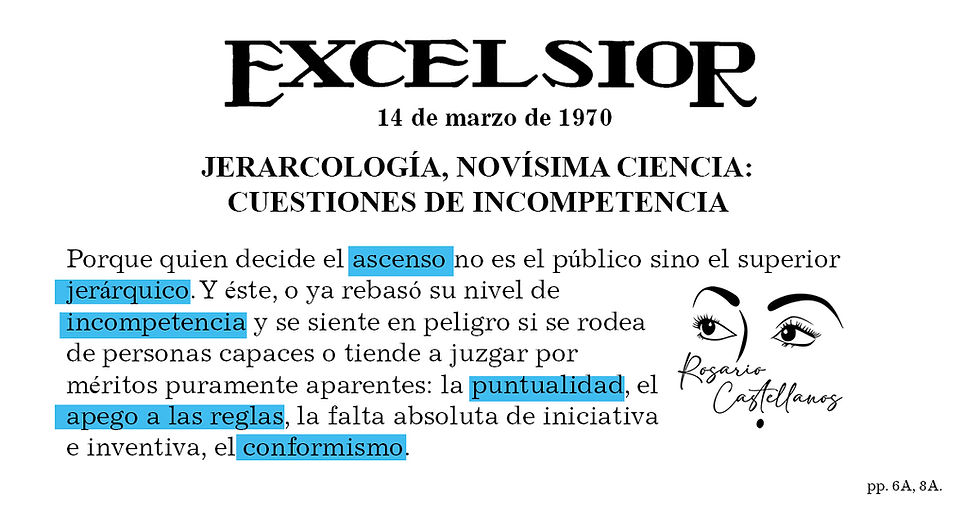


Comentarios