PARTIR ES MORIR UN POCO: CAMINO A TEL AVIV (1971)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 24 sept 2022
- 5 Min. de lectura
Suponga usted que va a hacer un viaje. ¿A quién recorre una circunstancia tan extraordinaria, en ese enfrentamiento en el que va a medir sus fuerzas con el mundo de afuera, en ese abandono momentáneo lejos de su patria en el que se requiere apoyo, ayuda y consejo? A un experto, naturalmente. Como recurre a un experto cuando va a conseguir una casa, cuando va a tener un hijo, cuando va a aprender alguna disciplina.
Eso fue lo que hice y, guiada por el lema de que lo hecho en México está bien hecho, me dirigí a una compañía nacional de aviación donde se habían confabulado para convencerme de que el lema era tan cierto, que para comprobarlo no se necesitaban más que las consabidas excepciones de las que ellos me iban, generosamente, a prever.
Me organizaron, pues, un flamante itinerario en el cual salía de la región más transparente del aire, rumbo a Roma, haciendo una escala en Madrid. No habría problemas con mi pasaporte que, con unas letras así de grandotas, proclamaba que era válido para todos los puntos del planeta, con excepción de España. El agente me miró con un poco de lástima. Estas mujeres de su casa que no saben el tejemaneje de los asuntos mundanos. Claro que no habría problemas, porque se trata únicamente de un trasbordo y para ello no era necesario ningún documento, excepto los que los mismos aviones proporcionan a sus pasajeros. Bien, si quería llegar a mi punto de destino en calidad de persona y no de deshecho humano, era preciso permanecer un día o dos a la Ciudad Eterna. El tiempo suficiente para reponerme, hacer un poco de turismo y quizá ir de compras y para arribar con oportunidad y a una hora en la que, incluso, no sería molesto para nadie acudir a esperarme al aeropuerto.
Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero está era la segunda vez en mi vida yo iba a volar en primera clase. Y la anterior ocasión era ya tan remota que apenas la recordaba como un espacio de tiempo perdido en que uno atravesaba el espacio mientras las aeromozas procuraban, por todos los medios a su alcance (comida, vinos, revistas, mascadas, perfumes, toallitas calientes con apariencia de tamales de dulce, de chile y de manteca, etcétera) complacer al viajero.
Pero o la memoria inventa o yo la he perdido, o las costumbres cambian. Ahora subí por la puerta grande, llena de orgullo y de paquetes y fui acomodada, junto con Gabriel (que hasta entonces había creído en mi importancia y que a partir de ese momento comenzó a dudar de ella) en el sitio destinado a la tripulación, sitio que, por lo demás, es muy instructivo.
Allí uno se entera de todas las fallas mecánicas que padece el aparato en el que vuela, de todos los conflictos sindicales con la empresa, de los romances y rupturas de las señoritas que atienden a los pasajeros y de los secretos de la cocina con que se regala a los clientes. Qué latas de sopa tan apetitosas, qué botellas de vino que perdían el equilibrio y caían hechas pedazos mientras la alfombra absorbía ávidamente su contenido con lo que debe haberse puesto una borrachera de órdago; qué ruido tan arrullador el de las máquinas y qué tranquilizante proximidad con la puerta (por la que se filtraba un aire violeto y altísimo) para un caso de peligro.
Mas, ¿qué peligro podía acecharnos? Yo recordaba que, en el momento de abordar, uno de los amigos que fue a despedirme al aeropuerto, me dijo con alarma, que el número de vuelo de Roma a Tel Aviv, no existía. Yo sonreí con indulgencia. ¿Cómo va a equivocarse de tal manera un experto en itinerarios? Eso se deja para los simples peatones. Imposible.
Pero por lo pronto yo no lograba asimilarme a la tripulación de la nave. ¿Qué estabas haciendo ahí? Cuando quise protestar y pedir un cambio de sitio me tranquilizaron diciendo que pronto llegaríamos a Miami, donde haríamos una escala que no figuraba en mi programa, y que allí todo se corregiría.
Se corrigió porque el avión quedó prácticamente vacío al descender nuestros rubios primos, tostados por el sol de Acapulco, en las playas de la Florida. Más vale tarde que nunca. Gabriel volvió a mirarme con un poco de su antiguo respeto cuando nos vimos dueños y señores de la primera clase.
Al dejar Madrid, sorpresa resultome que la conexión con Roma no era automática como nos lo habían prometido, sino que tendríamos que hacer una escala en Barcelona. Y eso, en España y en todas partes, es un viaje en el interior del territorio de un país, para el cual no teníamos autorización ni de entrar ni de permanecer ni de trasladarnos. Y estaba a punto de deshacernos en un llanto de furia, de impotencia y, sobre todo, de cansancio. Pero los españoles, Dios los bendiga, se portaron como quienes son, como gitanos legítimos, y no nos exigieron papeles de ninguna clase sino que se conformaron con hacernos conocer el aeropuerto entero de Barajas, que es pequeño, pero laberíntico.
Después de tan interesante recorrido subimos a un avioncito en el cual presencie la proeza más improbable según mis cálculos: Gabriel, que tenía como vecino de asiento a un originario de la península ibérica, trabó conversación con él y no lo dejó pronunciar una sola palabra: el monólogo del niño consistió en las hazañas del “Pichojos” que, según tengo entendido, es de nuestras más importantes figuras nacionales en el reino del deporte.
Como las hazañas son abundantes y la elocuencia de Gabriel coincide con el interés de su compañero de viaje, nada pudo interrumpirlos, excepto la llegada a nuestro destino próximo: la Ciudad Condal que nos esperaba con los brazos abiertos para que recorriéramos, punto por punto, su aeropuerto, e hiciéramos comparaciones con el de Madrid. Cumplido tal requisito volvimos a subir al mismo avión y, ahora sí, a Roma, donde nos aguardaba la agregada cultural de la Embajada de México, con una cara de angustia, para comunicarnos que, en efecto, en el número y el horario para el viaje a Tel Aviv habían sido lastimosamente confundidos. No, no había ese vuelo sino otro (el único) que salía a las diez de la noche y llegaba a la una de la mañana, el momento en que todo viajero es bienvenido.
Así que me dejé conducir, como cualquier embajador, a uno de los hoteles de lujo que uno ve en las películas y que no son como los pintan. Porque ni tienen agua caliente, ni lo dejan a uno dormir en paz, a pesar de los letreritos que dejé en la puerta rogando que no molesten.
Como el día era tan triste y lluvioso y estábamos sobre una de las colinas que dominan la ciudad, no nos tomamos el trabajo de visitarlas. Ni siquiera cuando supimos que estaban exhibiendo la última película de Visconti, La muerte en Venecia. Lo que en nuestro caso habría sido una redundancia y, además, una inexactitud.
Excélsior, 3 de abril de 1971, pp. 6A, 8A.

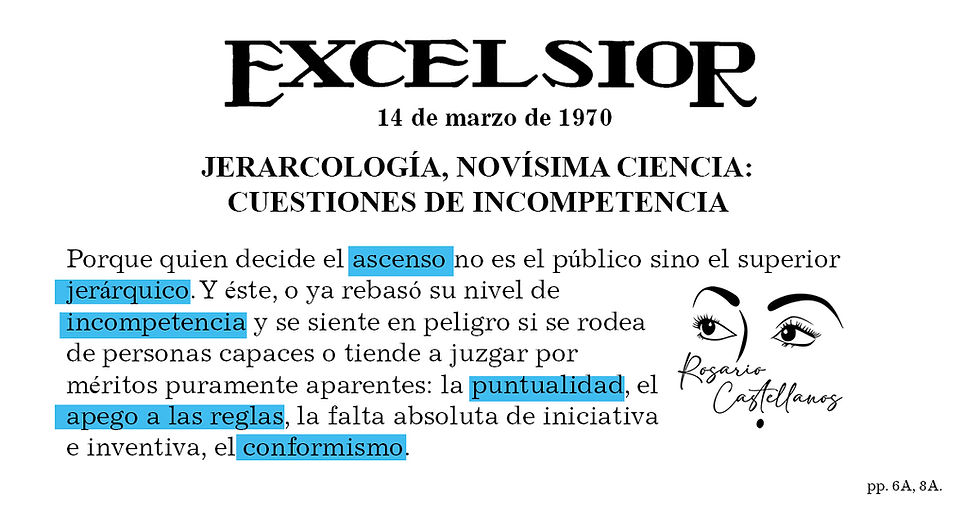


Comentarios