REVISEMOS NUESTRO MUNDO: UNA “MORAL”: ¡VIVA QUIEN VENCE! (1967)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 4 oct
- 5 Min. de lectura
En los últimos días muchos han sido los estímulos, muchos los agudos pinchazos que han puesto en situación de alerta nuestra sensibilidad moral. El presidente de una de nuestras repúblicas (la Suiza de América, epíteto con que se premia la quincena de estabilidad política y económica de cualquiera de nuestros países) solicitó y obtuvo el permiso de su correspondiente Senado para sostener un duelo del que saldría −quizá− deshecho su cuerpo, destrozada su vida pero impoluto su honor. El honrado granjero norteamericano que asegura la vida de sus hijos por una suma irrisoria contra accidentes y que varias horas después convoca el accidente con su negligencia, si no es que de un modo premeditado. Y que se topa, ¡oh justicia poética!, contra la maquinaria burocrática de la compañía aseguradora que no reconoce su deuda porque el granjero no ha cubierto el requisito de cubrir el importe de la póliza inicial… por falta de fondos.
(Y que nos vengan después los oradores de barriada a tratar de conmovernos con los inamovibles instintos paternales y con el ejemplo, ungido por la liturgia, del pelícano que alimenta a sus crías picoteando de sus entrañas. El amor a los hijos no es instintivo, porque entonces no se habrían producido culturas en que ese amor se sacrificara a razones de Estado como Esparta o a presiones económicas como en la China prerrevolucionaria o a la Norteamérica actual. El amor a los hijos, que después de todo no son más que unos prójimos, es un producto de la educación y si se quiere llamar así de la educación sentimental. Punto.)
Lo que hemos citado no son más que negritos en el arroz. Y el arroz lo constituye la guerra de Vietnam con sus espeluznantes bombardeos y contraofensivas; los estallidos de violencia entre los países árabes-israelitas; la represión contras las guerrillas en Bolivia, en Colombia, etcétera; la lucha de los negros en las recientes repúblicas africana por alcanzar algo más importante que su independencia: su identidad, la lucha de los negros en los Estados Unidos para que se reconozca la igualdad de condiciones y de derechos en relación con sus compatriotas menos pigmentados; la lucha de los blancos en los Estados Unidos para que se respete su ideología pacifista y no se les obligue a participar en acciones que su conciencia, su religión, su temperamento rechazan.
¿En qué época vivimos? Si nos atenemos únicamente a este aspecto de la cuestión no nos sería difícil decir que aún no hemos sobrepasado la etapa de las cavernas. Cuando surge un conflicto interpersonal o internacional no hay mejor juez que la fuerza. ¡Viva quien vence! Pero junto a estas actitudes primitivas que habría considerado muy afines a su modo de ser el hombre de Neanderthal se nos comunica que la técnica ha logrado derribar las barreras espaciales y que los enigmas de los astros comienzan a ser develados. ¿Qué es la luna? Un satélite susceptible de colonización. ¿Y Venus? Un desierto color de rosa. El Topus Uranos que soñó Antonioni para sus protagonistas incomunicados y neuróticos.
Lo menos que puede sacarse como consecuencia ante tal disparidad es la observación que ya hizo Robert Musil en El hombre sin cualidades, su novela póstuma. Y es que mientras la evolución intelectual en la especie humana había seguido un ritmo acelerado, la evolución moral se detuvo en sus primeros postulados por considerarlos absolutos.
No discutamos la legitimidad de esta pretensión, ya que el absolutismo se deriva de un mandato de la divinidad y quien crea en ella no tiene otra alternativa más que acatarla sin arrogarse al derecho de mejorarla. Pongamos mejor en tela de juicio su eficacia.
En Occidente, cuando de justificar un acto se trata, nos acogemos a la autoridad de las Tablas de la Ley dictadas por Jehová a Moisés en el Monte Sinaí. En esas tablas estaba grabado el decálogo. Diez mandamientos que harían que el hombre alcanzara la perfección gracias a su conducta.
El resultado, después de varios siglos (más vale no enumerarlos porque nos sumirían en una depresión aún mayor), no ha sido precisamente un éxito. Las Tablas de la ley que nos ordenan amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos han servido como proyectil para arrojarlo contra la cabeza de nuestro prójimo y destrozarla. Hemos creado escuelas, hemos adiestrado maestros para que nos proporcionen argumentos que nos digan cuándo es lícito matar, despojar, reducir a esclavitud y servidumbre a nuestro prójimo. Hemos inventado motivaciones sutiles para coronar con la corona de la justicia nuestras empresas de agresión, de rapiña y de soberbia. Y una vez consumadas estas empresas hemos exigido el asentamiento expreso de nuestras víctimas y el aplauso incondicionado de nuestros espectadores.
Desde hace milenios nos declaramos monoteístas. Pero en nuestro corazón tenemos altares alzados a muchos dioses. Yo, procesador de esta secta, tengo el derecho, no más que el derecho, la obligación de destruirte a ti, profesador de una secta diferente. Usurpo la función de Dios que se niega a separar, antes de la cosecha, la cizaña del grano. Porque dentro de mi corazón dictamino que esta prudencia, que esta paciencia divina han de ser sustituidas por mi capacidad de discernimiento y por mi celo de elegido. Otro dios es la nacionalidad. Yo, habitante de esta región, descendiente de Fulano y Mengano tengo la impostergable tarea de exterminarte a ti porque habitas otra región y porque no desciendes de Fulano y Mengano. ¿No es esto suficiente para desencadenar una guerra santa? Pues entonces añadamos algo más: tú no tienes las mismas formas de gobierno que yo y como lo mío es por eso mismo lo mejor, has de adoptarlas por las buenas o por las malas.
Parece mentira que el uso continuo de ciertos vocablos no les haya hecho perder ni su prestigio ni su imán. Recordamos que los hechos que están detrás de esos vocablos produjeron fenómenos como Auschwitz y como Hiroshima. Pero este esfuerzo de memoria se agota en cuanto los escuchamos de nuevo y nos disponemos a enarbolar banderas en su defensa.
¿Qué les pasa a nuestros moralistas? No se escandalizan ni por la paja en el ojo ajeno ni por la viga en el propio. Se encogen de hombros como si los acontecimientos históricos pertenecieran al orden de la naturaleza o como si los movimientos políticos fueran insondables. No se plantea la posibilidad de declarar obsoleto el código que nos debería de regir y no nos rige o preguntarse en qué condiciones es posible su realización. Se han acostumbrado, durante milenios, a andar en la cuerda floja de las contradicciones y del absurdo. Y aun se les admira el manto de retórica con que se cubren el abismo abierto entre la teoría y la práctica del bien.
Excélsior, 4 de noviembre de 1967, pp. 6A, 8A.

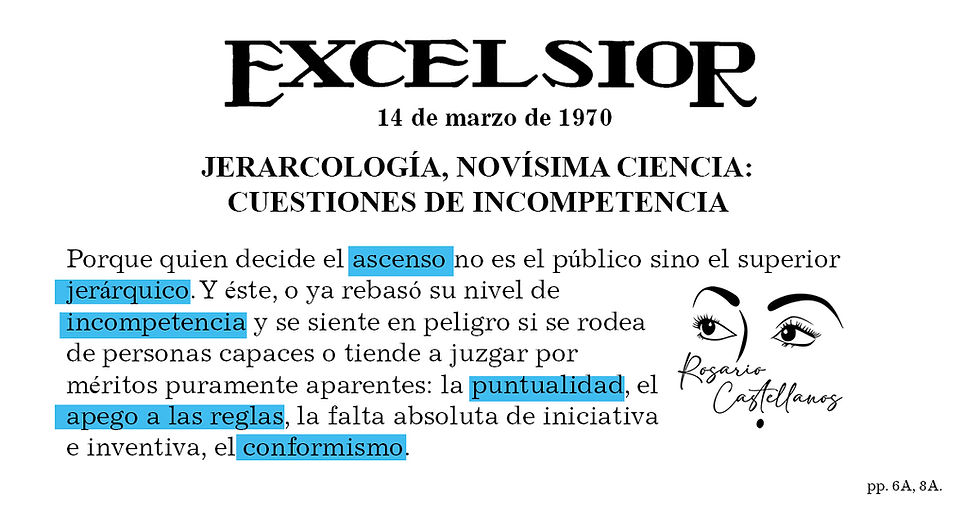


Comentarios