ACTUALIDAD DE UN CLÁSICO (1963)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 6 jul 2024
- 4 Min. de lectura
Es una opinión muy extendida la que supone que todas las formas de cultura (excepto, quizá, la religión, la moral o la política) son hechos absolutamente ajenos al acontecer cotidiano. Se les concede, si acaso, una realidad de segundo grado que cuando imita a la otra, la traiciona o la deforma.
La literatura no escapa a ese prejuicio. La mayoría del público prescinde de ella, y sobre todo de sus manifestaciones más elevadas o complejas, porque desconfía de su verdad. La considera como producto de la imaginación sin ley que poco puede decirle acerca de sus problemas íntimos, de sus preocupaciones constantes, de sus circunstancias vigentes.
Y sin embargo, el testimonio literario o es de una experiencia humana, que de extraordinario no tiene más que la profundidad con que se ha vivido y la exactitud con que se ha descrito. En esencia es susceptible de ser comprendida por todos. La peripecia del protagonista, sus relaciones con los demás, sus reacciones, sus decisiones podrían ser las nuestras. Y es precisamente esta posibilidad lo que establece una vía de acceso entre el escritor y el lector, una correspondencia secreta del texto y la sensibilidad.
La comunicación surge así entre hombres, países y épocas distantes. Pero las identificaciones suelen ser, a veces, tan completas que cuesta trabajo seguir creyendo en la importancia de las peculiaridades individuales o nacionales y en que la historia tenga un desarrollo lineal y progresivo y no una figura circular en la que los acontecimientos se repiten calcándose a sí mismos.
Estas reflexiones han surgido, naturalmente, de una lectura: la de los discursos de Cicerón al Senado romano a propósito del movimiento subversivo en que Catilina encabeza descontentos contra el régimen de la oligarquía republicana.
El conflicto no es nuevo entonces y se repetirá cada vez que el desequilibrio social —entre una minoría privilegiada y una mayoría paupérrima— resulte insostenible. Los descontentos son (para decirlo en las palabras de Cayo Manlio, lugarteniente de Catilina) “los miserables y desposeídos, los que han perdido sus hogares y sus propiedades, los que han visto mancillado su honor y están también a punto de perder la libertad”. Exasperados, se levantan en armas “no contra la patria ni para entregarse al pillaje sino exclusivamente contra la injusticia”.
Como su clamor no encuentra más respuesta que la indiferencia de los ricos y el rigor de las autoridades, los insurrectos se lanzan a una acción tan desesperada como ineficaz. Preparan una conjura desde Roma pero que se ramifica al través de toda la campiña italiana. No ha llegado aún a cuajar cuando Cicerón precipita los acontecimientos denunciando ante los senadores que un grupo de rebeldes, cuyo jefe es Catilina, se obstinan “en arrasar a sangre y fuego la redondez de la tierra”.
La exageración retórica contiene una palabra clave: la palabra tierra. Porque era su propiedad, su dominio, su provecho lo que estaba en disputa. La tierra de que eran dueños los latifundistas que la explotaban y explotaban también a los que carecían de ella practicando una usura en la que se hacían cómplices, para violar las leyes, de los encargados de velar por ellas.
Cicerón se erige en defensor de los intereses de los latifundistas cuya expansión, cada día mayor, parecía inevitable. Y los defiende con tal vehemencia como si quisiera hacerles olvidar que no es más que un advenedizo a la clase de los señores, sin más abolengo ni rango que el de una ciudadanía recientemente comprada. Mientras que Catilina, el que pone en crisis el orden económico instaurado por los oligarcas, pertenece a una de sus más antiguas familias y puede jactarse de descender de los fundadores de la República.
Este “trásfuga de su casta” no es el único. Muchos más desertan de la salvaguarda de sus privilegios para sumarse a los que luchaban por la causa de los desheredados.
Cicerón no entiende esta conducta y no puede encontrar en ella ningún móvil plausible. Son, o seres cándidos sorprendidos en su buena fe (¿indispensables idiotas?) o depravados y delincuentes de todos tipos. Los que se salvan de esta clasificación es para ser incluidos en la de los que carecen de habilidad para el manejo de sus bienes. Aunque de acaudalada estirpe acaban por contraer deudas tan descomunales que no quieren o no pueden pagarlas y confían en resolver su situación en medio de la anarquía que trae consigo el asalto y el poder.
Pero el movimiento de Catilina tiene, y ésta es su base, un fuerte apoyo popular: el de los agrícolas a quienes el dictador Sila había hecho entrega de parcelas en pago de sus servicios a la patria.
Como lo ha comprobado tantas veces la experiencia, la posesión de un pedazo de tierra no basta para que el trabajo sea remunerador. Falta el respaldo del dinero o del auxilio técnico para hacer frente a la catástrofe de las malas cosechas. Como los parvifundistas no contaban con ello tuvieron que ir, poco a poco, enajenando su propiedad a quienes sí disponían de los medios para hacerla productiva: a los terratenientes. Se convertían así en peones o en esclavos con tal de sobrevivir.
Mucho quedaban aun sin este amparo y fueron a engrosar una masa de mendigos, de parásitos, de desocupados, de inconformes que no tenían nada que perder si se lanzaban a una aventura tan azarosa como era el dar oídos a las promesas de Catilina.
Cicerón pretende hacerlos desistir de sus propósitos acusándolos de asaltantes y bandidos y aconsejándoles que reflexionen si no quieren que sus actos lo hagan víctimas de las más cruentas represiones del Estado.
Que además es sólido y tiene un ejército bien pertrechado, una policía capaz y un equipo numeroso de delatores y soplones. ¿No resulta invulnerable? ¿No puede batir y vencer sus enemigos en cualquier terreno que se coloquen? La lógica triunfa. Los rebeldes son derrotados en el campo de batalla; su caudillo muere y sus jefes principales son reducidos a prisión y condenados a la última pena.
Y, paradójicamente, aparece entonces una profunda grieta en la roca de la República romana: la protesta de Julio César, dirigente del partido popular, contra esta condena y su ejecución. Voz que es signo de tiempos, mentalidades y políticas nuevas.
Mientras Cicerón corrige sus Catilinarias para legarlas a la posteridad, la República —cuyas instituciones había defendido contra toda razón histórica—se desmorona. De sus escombros han de surgir formas de convivencia menos escandalosamente injustas.
Excélsior, 6 de julio de 1963, p. 7A.

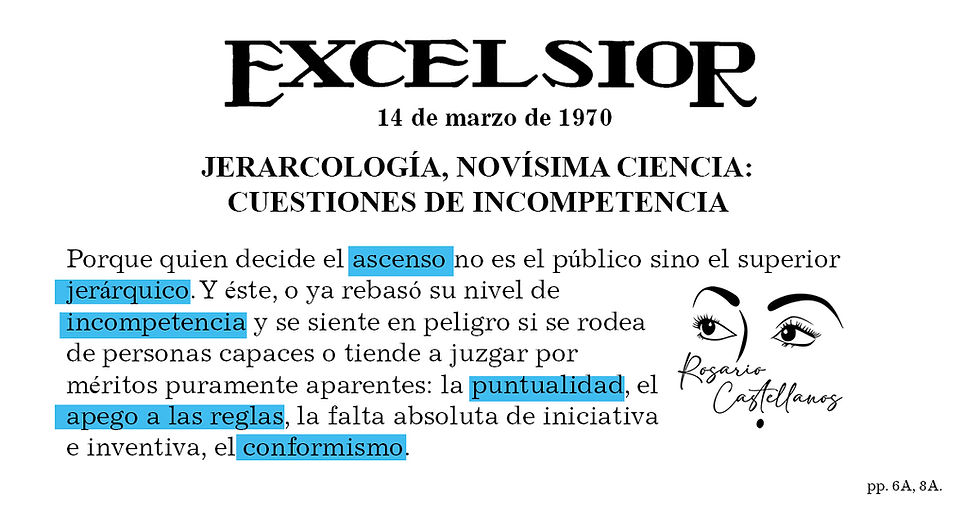


Comentarios