LIBERTAD Y TABÚ: LOS LÍMITES DE UN DERECHO (1970)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 2 ago
- 5 Min. de lectura
En la comida que anualmente congrega al señor presidente de la República y a los directores de las principales publicaciones informativas del país, se ratificó, una vez más, el compromiso establecido entre el gobierno y los órganos de expresión de la opinión pública. Compromiso según el cual el primero garantiza la plena libertad de la palabra escrita y los segundos se obligan a hacer uso correcto de esa libertad.
Es cierto que en México no existe la censura previa en los periódicos y revistas y que sus colaboradores disponen de un amplio margen para poner en manifiesto sus ideas, para difundir sus puntos vista, para enjuiciar los asuntos de interés general.
Pero es cierto también que, de una manera tácita, existen una serie de convencionalismos, de reglas que no constan de ningún código pero que no por ello tienen menos fuerza, según los cuales es preferible no tocar ciertos temas o hacerlo con máxima delicadeza, con las pinzas de la más exquisita precaución, con distingos y alusiones y elusiones tan sutiles que acaban por valer menos que el silencio.
La libertad de prensa que la Constitución coloca entre nuestros derechos inalienables, libertad que nuestros gobernantes respetan, no es por ello una realidad que haya alcanzado su máximo desarrollo. De lo que habremos de deducir que somos nosotros los más discretos responsables de tal defecto.
Porque esa libertad, como todas las otras, es un hábito que se perfecciona con el ejercicio. Y hay que confesar que el ejercicio no ha sido tan prolongado a lo largo de nuestra historia ni lo respalda una tradición como para que lo cumplamos con una espontaneidad feliz sino, antes al contrario, con una serie de inhibiciones angustiosas.
Si lo único temible fueran las represalias del poder el problema no sería tan grave ni tan complejo. Mariano José de Larra en la España decimonónica, Bertolt Brecht en la Alemania nazi, no se vieron obligados ni a enmudecer ni a hablar de las musarañas ni a convertirse en mártires de sus convicciones, alternativas que son unas penosas y otras heroicas pero ninguna digna de convertirse en ejemplo.
Lo que ellos hicieron y lo que pueden enseñarnos a hacer, es el uso de las argucias, el vencimiento de las dificultades, el contrabando de lo que les estaba vedado decir sin despertar la suspicacia de los vigilantes.
Pero los temores que asaltan a quienes escriben para la prensa son múltiples y algunos de ellos tan abstractos que no es fácil hacerles frente y menos aún conjurarlos.
Supongamos que quien escribe está dotado de valor civil, integridad moral y práctica en el oficio. Supongamos que se especializa en temas políticos y de que se entera de algún hecho particularmente escandaloso de corrupción administrativa, de represión policiaca, de omisión en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios. ¿Ha de hacer la denuncia señalando a los verdaderos responsables de las irregularidades o simplemente describiéndolas como si las causas le fueran desconocidas?
La opción es clara: la primera forma de conducta es la que prescribe. ¿Pero y las consecuencias? Si la denuncia es eficaz, si el peso de la ley cae con toda su fuerza sobre los incriminados puede ocurrir que su destitución beneficie a quienes encarnan intereses negativos para el país, que se ponga en peligro una estabilidad deseable, que merme el prestigio de la nación ante sus propios ojos y ante los del extranjero y que esto repercuta en el nivel de su economía.
Y si la denuncia no es eficaz no vale la pena hacerla. La abstención aquí no tiene el nombre de cobardía sino de prudencia. Pero no deja de ser abstención ni de turbarnos y darnos a probar el sabor del fracaso.
Supongamos que quien escribe se preocupa por situarse adecuadamente en relación con los fenómenos religiosos. Si pertenece a una confesión determinada, si es miembro de una iglesia su objetividad se condiciona por las exigencias de su fe.
Si es un laico ¿no temerá herir la susceptibilidad de sus lectores cuyas creencias le merecen respeto? ¿Y cuándo empieza la susceptibilidad a sentirse herida? ¿En qué momento se traspasa el límite de lo que un creyente tolera como crítica constructiva y de lo que ya califica como una agresión a la que se responde con la violencia?
Supongamos que quien escribe se sienta inclinado a calificar algo que ha ocurrido como moral o inmoral. ¿Desde qué criterio? ¿Desde el que la moral vigente, cuyos elementos irracionales no se exhiben, cuyos prejuicios no se analizan, cuya inanidad no se manifiesta? ¿Desde la perspectiva de una moral ideal pero que nadie practica y es vista con la desconfianza y el rechazo con que se ve a quien se dispone a usurpar el sitio que no le corresponde? En el primer caso defraudará a los lectores más exigentes y quizá su propia conciencia; en el segundo irritará a la multitud que no soporta que se ponga en tela de juicio la divinidad del más insignificante de sus ídolos.
Y no hay terreno neutral. Si se describen costumbres automáticamente se les exalta o se les ridiculiza. Ay, del que se atreve a retratar, desde el punto de vista de Sirio, el espectáculo que ofrece la vida en la tierra. Es tan incoherente que su contemplación resulta intolerable.
Libros, cuadros, películas. El aplauso o rechifla que les dediquemos nos harán merecedores del título de esnobs o de cursis. ¿Vamos a emprender el ataque contra los molinos de viento de un gusto deleznable pero admitido y practicado durante siglos para ver si acertamos a lograr que acepten objetos cuyo valor no nos haría poner la mano en el fuego? ¿Vamos a equivocarnos teniendo el mundo por testigo? ¿No sería más cómodo consumir nuestra ración de error en la intimidad?
A veces se nos hace patente un entuerto que solicita de nuestro espíritu caballeresco su desfacimiento. Y es entonces cuando advertimos que no dominamos el arte de la polémica y no vamos a exponernos, inermes, a los ataques sofistas más avezados que nosotros.
¡Y hay tantas cosas que ignoramos o que sabemos a medias! ¿No sería el colmo de la mala fe abocarnos al tratamiento de esas cosas únicamente porque son importantes y porque el demonio de la imitación nos tienta a hacer lo que hacen los demás?
Escrúpulos, escrúpulos. Y miedo, también. Miedo de romper los vínculos que nos unen con los demás, de nadar contra corriente, de parecer traidores a los que las mayorías veneran, no solidarios con los intereses de la masa.
El tabú se levanta, todopoderoso, en nuestro fuero interno para prohibirnos decir lo que la ley nos permite y lo que los gobernantes nos alientan a decir. La mordaza nos la ponemos nosotros mismos. Nuestra recompensa es un riesgo no corrido. Y nuestro remordimiento será un juramento quebrantado.
Excélsior, 13 de junio de 1970, pp. 6A, 8A.

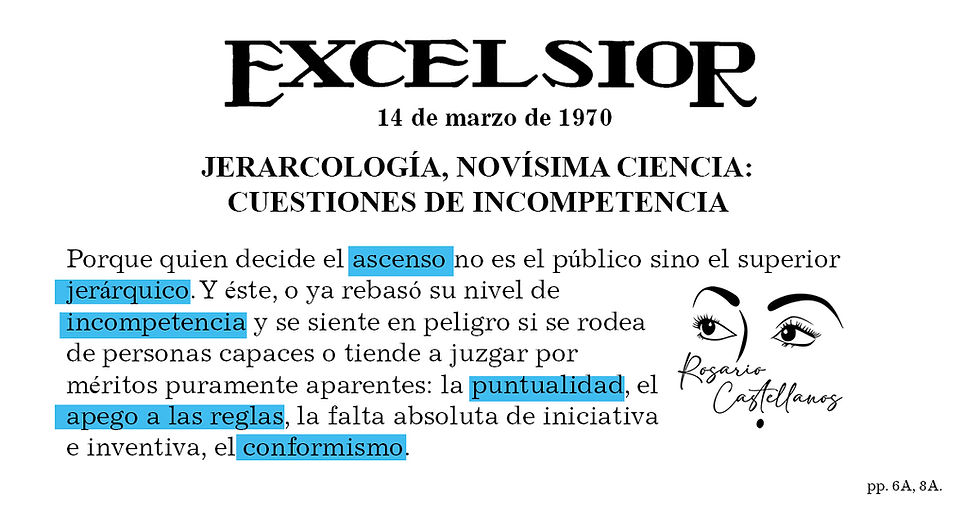


Comentarios