AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN: LA RED DE AGUJEROS (1969)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 11 may 2024
- 5 Min. de lectura
Octavio Paz, ilustre poeta y ensayista, diplomático retirado por motivos de orden moral (qué bueno que todavía alguien y alguien importante se plantee problemas de orden moral y no siempre los resuelva de acuerdo con sus intereses más inmediatos y deleznables), colocaba al mexicano, por su índole metafísica, extraviado en un laberinto de soledad. Pero ¿hasta qué punto este modo de ser, de manifestarse, de comportarse, no está condicionado por la falta de medios de comunicación, de instrumentos y sistemas que nos permitan abolir los obstáculos del espacio y las diferencias del tiempo?
Un maestro rural, aislado en la selva de Chiapas, declara a un reportero de Excélsior que llega hasta la inaccesibilidad de su puesto, que se siente tan “íngrimo” (como allá decimos) que en ocasiones pierde la noción de sí mismo, de lo que es, pues no encuentra su imagen reflejada en ningún ojo humano posible. No pide que se le materialice un alma gemela, que lo comprenda una inteligencia receptiva, que en favor suyo se consume ningún milagro. Pide algo mucho más sencillo, más concreto y más útil: que se construya un camino que le permita acercarse a los núcleos en los que se reúnen los demás hombres, entablar un contacto con ellos sin que eso implique un gasto excesivo de energía, un esfuerzo desmesurado o un riesgo grave.
Camino, brechas de penetración. Terrible, insoluble problema dicen los técnicos, estremeciéndose con el pensamiento de los despeñaderos y los pantanos, de la exuberancia que asfixia y de la aridez que mata; doblegándose bajo el cálculo de un presupuesto excesivo para un erario siempre menesteroso y que ha de aplicarse al remedio de tantas necesidades, todas igualmente urgentes.
Abandonemos estos extremos inhabitables (a los que sólo nos remontamos en las alas de nuestra imaginación o en las mucho más inseguras de esa flota aérea que en tantas regiones de México está compuesta de lo que la gente llama “ataúdes volantes”) y vayamos a un pequeño pueblo, esa provincia que ya no tiene ningún López Velarde que le cante. Es un punto en el itinerario de una compañía de autobuses desvencijados que tardan pero llegan, de trenes que jadean pero caminan. Cuentan con un servicio de correos que les hace recibir, además de las cartas de los ausentes, el periódico. Un periódico que consigna ya no hechos actuales sino efemérides. El material vivo todavía en la tinta fresca se ha convertido en acontecimiento histórico gracias a los días que se consumen en el desplazamiento.
El radio los mantiene más al día y, en algunos casos privilegiados, la televisión.
A propósito de los privilegios. En cuanto alguien goza del privilegio más mínimo lo aprovecha para irse porque, como dice Ernesto Cardenal: “Es necesario partir… es necesario partir”.
Lo que ya no es necesario pero tiene una apariencia de fatalidad es que emigre hacia el Distrito Federal. Aquí, por fin, va a instalarse en el corazón de la patria, en el cogollo de la nacionalidad, en la cima de la civilización. Aquí va a disponer de todo lo indispensable y aun de lo superfluo. Se desplazará, sobre el mullido asfalto, del uno al otro confín. Entablará urgentes diálogos telefónicos. Recibirá, con puntualidad y esmero, una nutrida correspondencia.
Sí, Chucha… El asfalto es mullido cuando es, pero da la casualidad de que se interrumpe con mucha frecuencia para dejar que se expanda y alcance su plenitud un bache al que las autoridades tratan con los mismos miramientos que un objeto arqueológico. Y si no lo es cuando surge, se convierte con el transcurso de los años. Es venerable por su edad, intocable porque forma parte de la tradición.
Salgamos del bache (o de la coladera abierta para tragar al incauto) y continuemos avanzando. ¿En qué vehículo? No es un Roll Royce precisamente. Si bien nos va es un Volkswagen. Si nos va regular es un camión que, a pesar de su falta de cupo, hace alarde de su benevolencia, permitiendo que viajemos de “angelito”. Si nos va muy mal no avanzamos. Estamos parados en una esquina, en otra que consideramos más estratégicamente situada, en el quicio de un portón, ocultos, al acecho de un taxi. ¿Pasa el taxi? Sí. ¡Con qué velocidad, con qué garbo maneja el conductor atento a su meta que siempre está situada adelante y que le impide el desperdicio de la mirada más fugaz a ninguno de los lados! ¿Cómo va a ver si hay un aspirante a pasajero? La práctica dicta ardides. Y el aspirante a pasajero se coloca enfrente del taxi, criatura atropellable y muchas veces atropellada. Pero en otras a salvo en el último instante, gracias al frenazo brutal y a costa de algunas alusiones familiares. Hay que reconocer que el clima en que se celebra la entrevista entre el chofer y el peatón no es el más propicio para llegar al entendimiento, por eso el entendimiento es tan raro. Porque si el peatón no coincide con la ruta que el chofer tiene prefijada es inútil que sude y que se acongoje. No le darán servicio. Si la ruta coincide le darán servicio pero le cobrarán un poco más de lo que marca el aparato porque “el automóvil es de sitio”, “es hora de entregar”, “andaba con la bandera bajada” y otras razones igualmente válidas.
Entre el punto de partida y el de llegada el hombre que se mueve en la ciudad de México se transforma. Del optimismo pasa a la ira más irracional; de la disponibilidad para el trabajo a la fatiga extrema; de la seguridad en sí mismo al sentimiento avasallador de frustración y de impotencia.
“Hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres” que decidimos hablar por teléfono para cancelar la cita a la que de todos modos llegaríamos tarde, mal y nunca. Entonces marcamos. Un número cualquiera. Nos contesta un disco diciéndonos que para informes sobre ese número marquemos otro, que es ininteligible, por la rapidez de la pronunciación. Acudimos entonces a la encargada de los informes. Qué curioso. Su aparato siempre está ocupado y cuando no está ocupado es porque no hay quien conteste. Cuando, por demostrarnos que no existe ninguna ley absoluta, nos contesta, la eficiente señorita nos remite a ese número misterioso que no logramos captar. Allí se repite la ordalía de la prueba y el error hasta que, como en la lotería, atinamos. Para enterarnos de que no es el número que nosotros marcamos sino el número que se marcó por sí mismo no nos interesa, pues tampoco nos interesa averiguar en qué ha constituido el cambio. Así es que empezaremos la operación desde el principio. Equivocado. Equivocado. Durante horas. Hasta que nos resignamos a la mudez o estallamos en el improperio.
En cuanto al correo… yo estoy segura de que usted me ha escrito muchas cartas para felicitarme por mis artículos. Pero no he recibido ninguna. Lo que demuestra que funciona muy mal.
Excélsior, 7 de junio de 1969, pp. 6A, 8A.

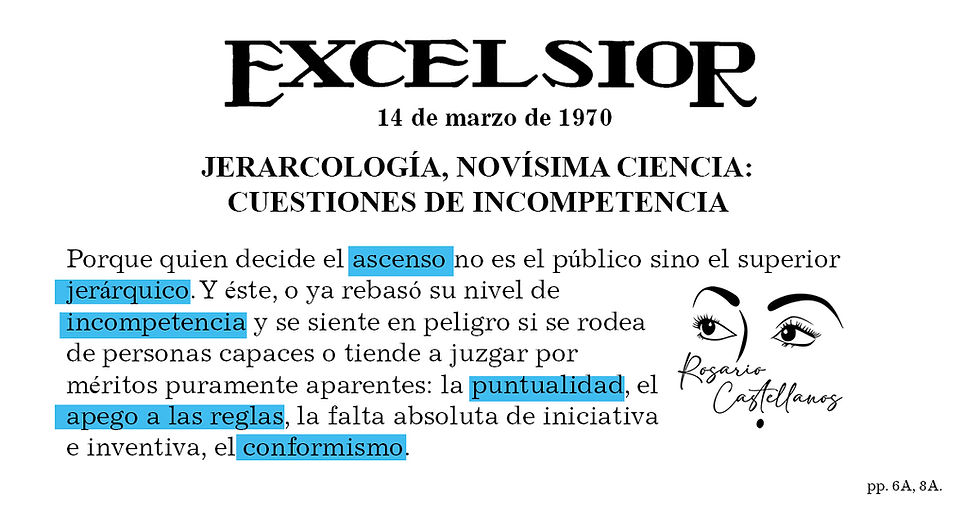


Comentarios