BERTRAND RUSSELL Y LA FELICIDAD (1963)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 21 ene 2023
- 5 Min. de lectura
A Bertrand Russell, ese viejo liberal irreductible y admirable, ese pensador y científico, ese hombre capaz de entrar en acción cuando se trata de una causa justa, lo sometieron a un interrogatorio en el que se tocaron muchos puntos con el fin de sacar en claro cuál es su concepción del mundo. Entre esos puntos había uno que no parecía ni tan profundo, ni tan importante ni tan trascendente como los demás, pero que, a diferencia de los otros, es capaz de unificar el interés del profano tanto como del iniciado, porque ambos, a todos, concierne (y muy de cerca) el problema: ¿qué es la felicidad?
Según Russell la felicidad es un estado de ánimo condicionado por una serie de circunstancias tanto internas como externas. Refiriéndose a su propia experiencia, por ejemplo, Russell establece una relación entre la felicidad y la edad. La adolescencia es una etapa del crecimiento particularmente adversa a la aparición de esos estados de ánimo a los que puede calificarse como felices. Es la etapa de los grandes descubrimientos, de las solicitaciones de la inteligencia, de la sensibilidad y de los sentidos, de las urgencias de elegir, entre las diversas formas de vida, aquella para la que estamos mejor dotados y en la que rendiremos mejores frutos. Se buscan orientaciones, caminos, se necesitan maestros y guías. Pero se exige tanto de los mayores, a quienes un implacable espíritu crítico acaba de derribar de su pedestal, que tampoco puede establecerse con ellos un diálogo.
La edad es, pues, una de las condiciones de la felicidad, pero pasajera. Por eso mismo Russell no la menciona cuando su interlocutor le pide que reduzca a lo elemental los ingredientes para ser feliz.
“Hay cuatro —responde Russell— que juzgo importantes. El primero podría ser la salud. El segundo la posesión de los medios para estar a salvo de las necesidades. El tercero las relaciones armoniosas con los demás. El cuarto, el éxito en el trabajo.”
La fórmula parece muy sencilla. ¿Pero es practicables? ¿Es accesible? ¿Por qué medios? Vamos a analizarla, empezando por la salud.
Desde luego no se considera, por lo general, que la salud no sea un asunto que concierna a la esfera de la voluntad, sino que depende de otros factores, muchos de los cuales sobrepasan el ámbito del individuo. Están, naturalmente, los factores de la herencia que pueden ser determinantes hasta un punto en que ya no dejen ningún margen al ejercicio de la libertad. Pero no llegamos hasta esos extremos. Vamos a contentarnos con lo que es común, con lo que es frecuente. Heredamos un cuerpo en el cual algunas enfermedades encontrarán lugares de menor resistencia para desarrollarse y otras encontrarán obstáculos insuperables. Tenderemos hacia ciertas formas de padecimiento y rechazaremos otras y de esta manera estarán presentes en nosotros nuestros más remotos antepasados.
Pero no es todo. Viviremos en un ambiente insalubre o no y eso no lo habremos escogido. Crecer en las selvas del Amazonas o en una ciudad escandinava puede proporcionarnos oportunidades muy disparejas a ser sanos. ¿Y si da la casualidad de que “nos movemos y somos” en una de esas aldeas de los Pirineos en las que el cretinismo —por falta de ciertas sustancias en el agua— es el común denominador de habitantes? ¿O en esas rancherías de Chiapas en que todos son ciegos por causa de la oncocercosis?
La salud, pues, en caso de existir en estado total, sería una prerrogativa rarísima, acordada por el azar a unos cuantos que ni siquiera podrían disfrutarla contemplando a su alrededor, como Buda, las llagas y la degeneración.
El segundo ingrediente de la felicidad, para Russell, es la posesión de los medios para estar a salvo de las necesidades. Pero el concepto de necesidad es muy elástico. Aun Simone Weil, colocándose en el plano de la mayor austeridad posible, llegó a enumerar veintiuna. Las que se relacionan con el aspecto meramente físico del ser humano son fáciles de señalar; el hambre, el vestido, el alojamiento, la temperatura adecuada, la higiene, los cuidados en caso de enfermedad o invalidez y la protección contra la violencia. Las que se refieren a la vida moral, según ella, son la necesidad de orden y la de libertad; la de obediencia y la de responsabilidad; la de igualdad y la de jerarquía; la de honor y la de castigo; la de seguridad y la de riesgo; la de tener propiedades privadas y la de participar en la propiedad colectiva; la de libertad de opinión y la de verdad.
Un hombre, por sí solo, no podría asegurarse la satisfacción de ninguna de estas necesidades; así que tendría que pertenecer a una organización política, a una nación, a un Estado, que le garantizara, si no el cumplimiento pleno y cabal de todas y cada una de las aspiraciones humanas, por lo menos las de aquéllas sin las cuales la humanidad se degrada y desaparece. Pero por lo que hasta hoy nos cuenta la historia no ha habido ninguna organización política ni nación ni Estado que no ponga al individuo a optar entre la satisfacción de unas necesidades y las de otras. “Cañones o mantequilla”, “Pobreza con dignidad”, no son fórmulas nuevas.
Y también nos cuenta la historia que los satisfechos han sido hasta ahora unos pocos. ¿Es lícito aceptar esa satisfacción mientras está uno rodeado de seres, semejantes a nosotros en todo, excepto en los privilegios, y que sufren miseria, ignorancia y opresión?
Esto nos lleva, como de la mano, al tercer ingrediente de la felicidad, que es el de las relaciones armoniosas con los otros. Depende mucho, claro, de nuestro temperamento (¿pero nuestro temperamento de qué depende?), de nuestra educación; pero depende mucho también de los otros y, quizás más que nada, del clima de justicia que prevalezca en la relación. Reduzcámonos al ámbito doméstico. ¿Es posible una relación armoniosa entre los miembros de una familia cuando se considera que uno de ellos —el padre— es el único capaz de detentar la autoridad y que su juicio es infalible e inapelable? El cálculo de probabilidades y, ay, la observación, nos permiten deducir que en el noventa y nueve por ciento de los casos el poder omnímodo se usará arbitrariamente. Con la consecuencia lógica de los resentimientos y las rebeldías.
El éxito en el trabajo puede obtenerlo únicamente aquel que desempeña un puesto para el que tiene no sólo capacidad, sino también vocación. De la totalidad de los trabajadores ¿cuántos centenares saben y pueden elegir?
De todo lo cual se concluye que si éstos son los ingredientes de la felicidad, la felicidad es, de todos los estados de ánimo, el más inaprehensible y fugaz. A pesar de lo cual, Russell se declara feliz. ¿Habrá que envidiarlo o que procurar que las condiciones de la felicidad resulten más del esfuerzo del hombre que de un conjunto improbable de casualidades afortunadas? Para que así deje de ser el tesoro de algunos —¿de uno?— para convertirse en el tesoro de todos.
Excélsior, 28 de septiembre de 1963, pp. 6A 8A.

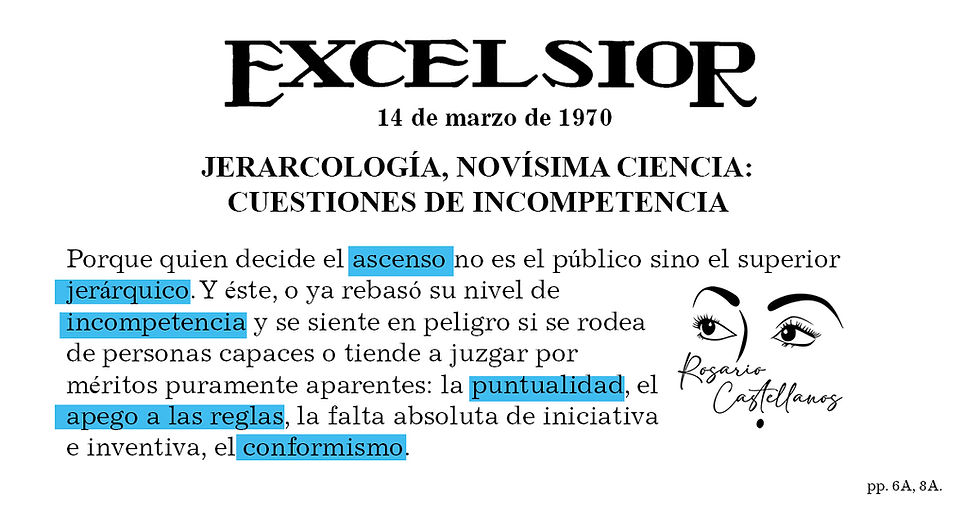


Comentarios