COMITÁN, EN LOS TREINTAS: MEMORIAS DE UNA RADIOESCUCHA (1972)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 10 feb 2024
- 5 Min. de lectura
Si usted cree que yo descubrí la radiodifusión de la manera normal (es decir, acercándose a un aparato receptor y conectándolo), se equivoca. Ya era tiempo de que usted advierta que no soy una mujer sencilla sino compleja. (Y aquí me permito rogarle, de la manera más atenta, que no se deje llevar por la consonante.)
Yo era una niña entonces y vivía con mis padres en Comitán de las Flores, que estaba situado en pleno siglo XVI. En tiempo de secas nos llegaba el periódico con un retraso de una semana y en tiempo de aguas con retraso de un mes y, para colmo, empapado. Pero estábamos perfectamente habituados a este ritmo y saboreábamos lo que para otros había sido noticia cuando ya se había convertido en historia.
Pero dicen que los comitecos son gente inquieta y aventurera. No recuerdo ya el nombre del héroe pero me imagino que ha de haber sido uno de esos señores que, antes de echarse “a rodar tierras” hacían testamento, ingerían un purgante y se liaban una toalla a manera de bufanda.
Pues bien, ese señor descubrió —en sus peregrinares por el mundo— que había un aparatito en el que uno escuchaba lo que otro decía desde muy lejos. Enloqueció de placer con su descubrimiento y lo adquirió haciendo preceder su llegada al pueblo de la más amplia publicidad.
El día en que el aparatito fue instalado en la casa de este señor, fue un día de fiesta local y los que no fueron invitados al sancta sanctórum en que estaba expuesto, arriesgaban miradas curiosas al través de las ventanas abiertas de par en par.
A las seis de la tarde se hizo la primera tentativa, infructuosa, de conexión. Después de arduas deliberaciones prevaleció la hipótesis de que la corriente eléctrica no era bastante porque todo el mundo tenía los focos prendidos en sus respectivas casas.
Por un momento se disgregó la multitud para ir a apagar los focos y, una vez que la oscuridad fue hecha, el aparato volvió a conectarse. En esta segunda vez emitió una serie de ruidos horribles que fueron bautizados como “estática”, palabra que pasó a enriquecer nuestro vocabulario.
A las once de la noche se transmitía desde México el último boletín de noticias. A oscuras y a tientas el dueño y detentador del aparato casi metió la cabeza entre los bulbos para ver si le era posible sacar algo en claro de las vibraciones que, con diferente volumen e intensidad, venían sucediéndose dentro de la condenada cajita.
Los invitados guardaban a duras penas la compostura. Pero los que quedaron afuera estaban felices. Los novios aprovecharon la ocasión para besarse, las mamás para darles de pellizcos a sus hijos y los papás para establecer contacto con las criadas. En cuanto a los niños tenían ante sí una espléndida oportunidad para jugar un juego no muy bien visto por los moralistas. No me acuerdo bien en qué consistía, pero sí que se llamaba “mono seco”.
Por fin, a las once y cuarto, el señor salió, humeando, de las profundidades a las que había descendido, ordenó que se prendieran las luces y, desde el balcón, arengó a propios y extraños. Comenzó por unas consideraciones generales sobre la inconveniencia de meterse en lo que a uno no le importa. Consecuentemente alabó la discreción y, para terminar, nos hizo saber que lo que los señores de México habían hablado “ero cosa de entre ellos” y que no era prudente divulgarla.
No nos retiramos defraudados, no. Al contrario. A partir de entonces y siempre que el clima no lo impidiera, a las once de la noche se montaba una guardia en espera de lo que el dueño del radio tuviera a bien comunicar. Lo que nunca fue mucho ni muy claro. Su astucia natural le hizo encontrar de inmediato el lenguaje de los oráculos y de las sibilas. Gracias a eso la Reforma Agraria cardenista nos agarró totalmente desprevenidos y, de la noche a la mañana, tuvimos que emigrar a México.
Esto sí, que era un paraíso. Luz eléctrica a todas horas y Pedro de Lille siempre a nuestra disposición y sin intermediarios. Época dorada de El Monje Loco, de Pura Córdova interpretando La papirusa, de Agustín Lara contando cómo habían nacido sus canciones.
Con el telón de fondo de estos murmullos yo me afanaba en resolver los arduos problemas de la secundaria y no me parecía imposible establecer una alianza conciliatoria entre la trigonometría y las Ondas del Véspero.
De pronto, un crepúsculo, entró volando a todas las casas del D.F., un Ave sin nido. De la vida atormentada de Anita de Montemar fuimos sabiendo todo… episodios. Que duraron quince meses y que, al término de ellos habían creado en el público una necesidad que no ha hecho sino crecer y multiplicarse.
La crisis de la adolescencia se reflejó también, para mí, en el terreno radiofónico. Un día anuncié, ante el horror reprobatorio de mi familia, pues tenía la intención de no volver a sintonizar más que la XELA. Lo cual se explica si tenemos en cuenta que acababa de descubrir a Huxley y que preparaba mi ingreso a la Facultad de Filosofía.
No sé si me es lícito establecer una relación de causa y efecto entre esta decisión y la libertad que, inopinadamente, mis padres me acordaron. Sí, podía salir a la calle cuando quisiera y regresar a la hora que quisiera. No, ellos no tenían por qué preocuparse. Yo era una muchacha decente y que tenía que aprender cómo cuidarse sola. Es más, a esa edad era una aberración que yo me mantuviera encerrada en la casa. ¡Afuera había tantas cosas interesantes para mí!
Sí, había muchas cosas y todas tentaban mi avidez. A duras penas —porque yo era terriblemente tímida— comencé a moverme entre personas, objetos, costumbres desconocidas. Sin saber cómo me descubrí, de pronto, poetisa, consejera técnica de la Facultad y novia de un boxeador amateur.
El descubrimiento tenía que causarme pánico y antes de seguir la pendiente al abismo en la que me deslizaba hice voto de clausura y volví al claustro materno de la casa y al cordón umbilical que me ligaba con la XELA. Que no era placer sino disciplina; ni capricho, sino obligación; ni disfrute, sino almacenamiento de datos.
A tal punto que cuando hice mi primer viaje al extranjero (como parte integrante de un grupo de alumnos de filosofía que habían sido invitados por la Universidad de San Carlos en Guatemala), el reportero encargado de presentarnos ante un público que tenía todas las razones del mundo para no conocernos, adjudicó a unos obras maestras inéditas; a otros don de la palabra y a mí el título, nada más pero también nada menos, de “distinguida radioescucha”.
Excélsior, 9 de septiembre de 1972, pp. 7A, 9A.

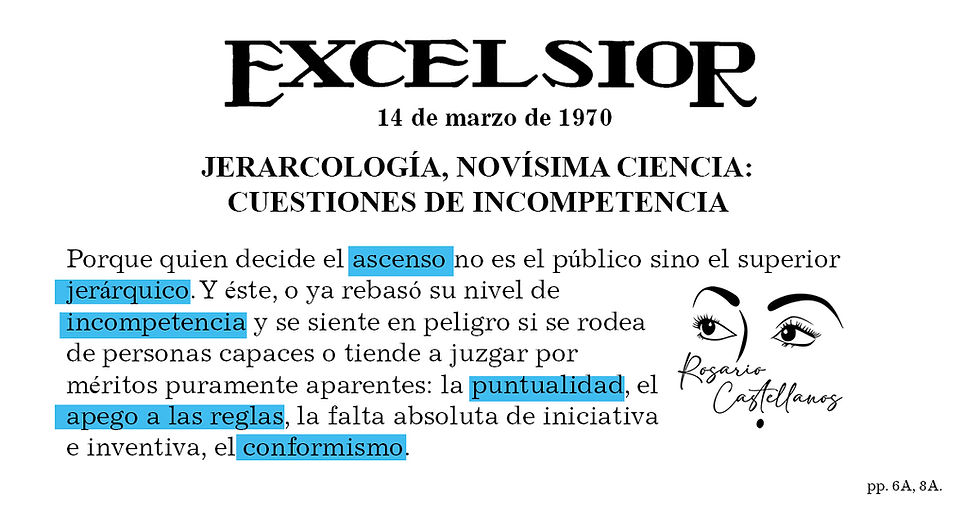


Comentarios