CUANDO SARTRE HACE LITERATURA (1973)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 25 feb 2023
- 20 Min. de lectura
Actualizado: 20 mar 2023
Un filósofo que además practica la literatura, hay que reconocer que el caso no es frecuente y que cuando sucede, tampoco se produce un acontecimiento extraordinariamente plausible. Si nos referimos a Platón, por ejemplo, no queda más remedio que admitir las cualidades poéticas de su prosa, pero de inmediato se encuentra una atenuante a este hecho, al recordar que en la época en que la escribió, el concepto de la filosofía no se había definido de manera muy estricta y que, en última instancia, es posible absolverlo, en virtud de que ha expulsado a los poetas después de calificarlos con los más enérgicos y reprobatorios adjetivos de su república ideal.
El malogrado Jorge Portilla dividía a los intelectuales en dos: los que piensan y los que escriben. Formulaba así una creencia muy extendida y aparentemente muy justificada, la de que escribir bien, esto es, de acuerdo con los cánones literarios y las exigencias retóricas, resultaba un sinónimo de pensar mal, de preocuparse más que de la exactitud o de la profundidad del asunto, del orden y la armonía de los vocablos y del efecto agradable de la enunciación. El estilo de Ortega y Gasset, es para muchos la evidencia más inmediata y la prueba más contundente de su frivolidad, del nivel superficial en que se mueve en tanto que filosofa, lo que por otra parte no obliga a nadie a incluirlo en la lista de escritores españoles del siglo XX. El carácter híbrido de sus textos lo coloca en un sitio aparte, que no es precisamente el mejor.
La ley de la división del trabajo no admite excepciones y menos aún en una cultura como la nuestra, que cada día tiende más a la especialización. El Violín de Ingres, se tolera mientras no pasa de ser un mero entretenimiento, al margen de la obra principal, de la otra actividad seria y predominante a la que no pretende ni sustituir, ni complementar, ni poner en cuestión.
Por eso, cuando alguien se permite ejercer simultáneamente dos oficios, como sucede con Jean-Paul Sartre, que escribe libros filosóficos y obras teatrales, novelas, cuentos, guiones de cine y ensayos literarios, se suscita, más que el pasmo admirativo cuando Heidegger lo muestra, habría que tomarlo con su grano de sal, no fuera a ser que estuviera escondiendo una punta de ironía, se suscitaba, más que el pasmo admirativo, decíamos, la perplejidad, ¿por qué nadar en dos aguas cuando cada una es lo bastante honda y lo bastante extensa como para que se le dedicara la totalidad de las aptitudes y la del esfuerzo? ¿Se trata de dos formas diferentes de expresión para un mismo tema o de temas que también son diferentes? ¿Cuál ha surgido primero y cuál ha aparecido como suplementaria de la otra? ¿O no se relacionan entre sí y su desarrollo es paralelo?
Y ya puestos en tren de preguntar, descender hasta las cuestiones bizantinas, ¿es más importante, o sólo es más accesible y popular el Sartre escritor, que el Sartre filósofo? ¿El tránsito de un género al otro lo ha hecho buscando más lectores o una mayor aproximación a ciertas ideas y a un modo más explícito de comunicarlas?
La respuesta, si no a todas estas interrogantes, sí a las más urgentes y a las más importantes, no necesitamos elaborarla nosotros, sino buscarla en la misma obra de Sartre que evidentemente ha reflexionado sobre la singularidad de su condición de anfibio, y ha hablado del problema de la literatura, que es el que aquí nos interesa exclusivamente, como literato y filósofo, situándolo en dos planos, en el subjetivo, en el que narra sus experiencias de escritor y en el plano objetivo, en el que busca la clave para comprender el fenómeno literario en general.
Veamos, primero, lo que subjetivamente ha significado para Sartre el hecho de leer y escribir literatura.
En su autobiografía Las palabras, Sartre evoca su infancia y se recuerda como un niño problemático, nacido inoportunamente y discutido por su familia. Ni lo suficientemente rico para creerse predestinado, ni lo bastante pobre para darles a sus deseos la categoría de exigencias. Su temprana orfandad le permite creerse hijo del milagro y le impide asumirse como el continuador futuro de la obra paterna. Aislado de la compañía de otros niños, no comparte una realidad común, ni se afirma midiéndose con los demás en los juegos, en los estudios, en las fabulaciones. Rodeado de adultos que experimentan hacia él sentimientos ambivalentes de afecto y de rechazo, Sartre acaba por considerarse, a sí mismo, extraño a las necesidades, a las esperanzas, a los placeres de la especie y se aplica fríamente a seducirla, esto es, a hacer un despliegue de habilidades, una exhibición de encantos que le consiguieran ser aceptado por los demás y declararse, si no indispensable dentro de la economía del universo, sí al menos admisible, lo que borraría el estigma de la gratuidad y de su nacimiento, de la superfluidad de su existencia del que se creía afligido.
Ahora bien, la especie a la que Sartre intenta seducir no es un término vago y general, sino que encarna a un núcleo concreto particular. Se constituye en un público determinado. La familia de su madre, Ana María Schweitzer, es una familia de alsacianos, burgueses modestos y orgullosos, cuyo jefe, el abuelo Carlos, se gana la vida enseñando francés, lengua que lo maravilla y de la que jamás se siente completamente dueño.
Sartre comienza su vida como espera terminarla, rodeado de libros, preparándose muy precozmente a tratar el profesorado como un sacerdocio y la literatura como una pasión, como la fuente de los más altos deleites lícitos, a la cual se aproxima aun antes de haber aprendido a leer y en la que se demora porque así apacigua su necesidad de orden, de permanencia, de rigor. Los libros le garantizan el eterno retomo de los hombres y de los acontecimientos, la inmutable aparición y desaparición de las criaturas y de los hechos, la repetición de la historia una y otra vez hasta perder ese aire azaroso con que la sorprendemos la vez primera en que se nos presenta y revestirse de necesidad, de forzosidad, de destino. Lo libros poseen todos los atributos de los que Sartre está desprovisto. Tienen la inercia, la profundidad, la impenetrabilidad de las cosas en tanto que él es la ligereza, la transparencia inasible. En la biblioteca busca adquirir, por simpatía, por contagio, las virtudes que le faltan, asimilando la materia de los objetos en los que esas virtudes se ostentan, es decir leyendo; creando objetos semejantes a los que colman sus carencias, es decir, escribiendo.
Sartre ha elegido, como afirma que hay que elegir, en situación. Si su familia hubiese sido ignorante y creyente, la lectura y la escritura no habrían constituido una alternativa válida, sino que se habría orientado hacia la mística que conviene a los niños supernumerarios y a las personas desplazadas; pero los Schweitzer eran cuando no ateos, sí librepensadores y se colocaban en una actitud crítica ante las prácticas religiosas. Le cerraron, pues, la iglesia pero le abrieron de par en par la biblioteca. Ahí se rendía culto a los clásicos, a los románticos y con excepción de Anatole France y de Courteline, se condenaba en bloque a los contemporáneos.
¿Por qué? No porque su obra aguardase todavía el juicio de la posteridad, sino porque su vida estorbaba para atribuir al Espíritu Santo los trabajos del hombre. Eran preferidos y exaltados los autores anónimos, los que tenían la modestia de ocultarse o aquellos cuya identidad no estaba bien establecida, como en el caso de Homero o de Shakespeare, pero cuando faltaba la modestia, había que recurrir al expediente de la muerte, que borra los rasgos individuales o que, por lo menos, los difumina y los confunde y, sin embargo, en la familia de Sartre se piensa en la literatura como en una forma de vida, cuya ejemplaridad es fundamentalmente moral. Se escribe para instruir al pueblo, para defenderlo de sí mismo y de sus enemigos, para consolar a los tristes, para iluminar a los tenebrosos, para fortalecer a los débiles, para corregir a los equivocados. Se escribe, en suma, para defender a las buenas causas y, de paso, se van poniendo los cimientos de la propia estatua, sedente, como si la nobleza fuera un peso que no puede soportarse de pie, empuñando la pluma con la que se ha señalado a la humanidad el rumbo de los astros, pero antes de que el molde de la estatua cuaje, aún hay tiempo para añadirle otros ingredientes propios del héroe: la adversidad, la incomprensión, el aislamiento.
Cuando Sartre, por imitación de los modelos que tiene frente a sí y de los que se habla con una reverencia que no excluye esa familiaridad que sólo se logra después de una asidua frecuentación, cuando Sartre afirma que va a escribir, su proyecto es recibido con beneplácito, no sólo por sus parientes más próximos que se apresuran a comprarle un diccionario de la rima y otros implementos igualmente útiles, sino también por los vecinos que engrosan el coro de alabanzas que rodea al niño prodigio. ¿Por qué el diccionario de la rima? Porque la primera empresa en que Sartre se compromete es la reescritura de las fábulas de La Fontaine, cuya forma no le parece satisfactoria y pretende sustituirla por alejandrinos. El propósito, obviamente, sobrepasa sus fuerzas y tuvo que abandonar el verso por la prosa para reinventar, por escrito, las aventuras apasionantes que leía en un cuaderno infantil llamado "Cri Cri".
Al través de estas actividades Sartre intentaba arrancar las imágenes de su cabeza y realizarlas fuera de él mismo, colocarlas entre los verdaderos muebles y los verdaderos muros resplandecientes y visibles, como las que se deslizaban por la pantalla cinematográfica. Tenía las palabras como la quinta esencia de las cosas y nada lo turbaba más que ver sus patas de mosca cambiar poco a poco su brillo de fuegos fatuos contra la dura consistencia de la materia. Era la realización de lo imaginario. Cogidos en la trama de los nombres un león, un capitán del segundo imperio, un beduino, entraban en el comedor y quedaban ahí para siempre, cautivos, incorporados por los siglos.
Sartre creía haber logrado que sus sueños anclaran en el mundo con los garfios de un pico de acero. El plazo deliberado en las tramas libraba al novel autor de sus últimas inquietudes. Todo era forzosamente cierto, puesto que ya había sido pensado antes, puesto que ya había sido escrito antes y aun así, se consideraba un autor original porque retocaba, rejuvenecía los textos, introduciendo en ellos ligeras alteraciones que lo autorizaban a confundir la memoria con la imaginación. Nuevas y ya hechas las frases tomaban a los ojos de Sartre la implacable seguridad de la inspiración. Si un autor inspirado es, como se cree comúnmente, distinto de sí mismo, en lo más profundo de sí mismo —dice Sartre, yo he conocido la inspiración entre los siete y los ocho años. El oficio de escritor se le aparece como una actividad de adulto, tan pesadamente seria, tan fútil y, en el fondo, tan desprovista de interés, que no dudó ni un instante que le haya sido reservada.
Había pasado de creer que no escribía más que para fijar sus sueños, puesto que no soñaba, a creer que escribía para ejercitar su pluma. Sus angustias, sus pasiones, no eran más que argucias de su talento. No cumplían otra misión que conducirlo cada día a su pupitre y proporcionarle los temas de narración que convenían a su edad, esperando los grandes dictados de la experiencia y de la madurez.
¡Ah! —decía su abuelo— no basta tener ojos, es necesario aprender a servirse de ellos y recordaba lo que hacía... cuando Maupassant era pequeño, lo instalaba delante de un árbol y le fijaba el plazo de dos horas para describirlo. Estimulado por este ejemplo, Sartre observaba, era un juego fúnebre y engañoso. Había que pararse delante del sofá de terciopelo e inspeccionarlo. ¿Qué decir de él? Bueno, que estaba recubierto de un paño verde y áspero, que tenía dos brazos, cuatro pies, un respaldo coronado de dos pequeñas manzanas de pino labradas en madera. Eso era todo, por el momento, pero regresaría y captaría algo más la próxima vez, terminaría por conocerlo totalmente y reproducirlo de manera que los lectores exclamaran: ¡Qué bien visto está, qué fielmente descrito!
Pintar objetos verdaderos, con verdaderas palabras y usando una verdadera pluma, tenía un sentido: convertir en verdadero a Sartre. Concibiendo la obra de arte como un acontecimiento metafísico, cuyo nacimiento interesa al universo, Sartre deja de pertenecer a la masa de perdición, de los que carecen de destino, de justificación, de finalidad, para salvarse como el elegido, el señalado, por una exigencia sobrenatural, sobrehumana, el preservado para el cumplimiento de una misión. Su vocación cambia todo, el golpe de espada se desvanece, queda el texto, descubre que el donador en las bellas letras puede transformarse en su propio don, es decir, en objeto puro. El azar lo había hecho hombre, la generosidad lo haría libre. Él podía plasmar su conciencia en caracteres de bronce. Remplazar los ruidos de su vida por inscripciones imborrables, su carne por un estilo, las espirales del tiempo por la eternidad, aparecer ante el Espíritu Santo como un precipitado del lenguaje, convertirse en una obsesión para la especie, ser otro, en fin, otro que él mismo, otro que los otros, otro que todo. Comenzaría por darse un cuerpo inusable y después se entregaría a los consumidores, no escribiría por el placer de escribir, sino por el detallar ese cuerpo de gloria en las palabras.
Considerándolo, desde la altura de su tumba, su nacimiento se le aparecía como un mal necesario, como una encamación provisional que preparaba su transfiguración. Para renacer era preciso escribir, para escribir era preciso un cerebro, ojos, brazos; una vez terminado el trabajo, tales órganos se reabsorberían por sí mismos y alrededor del año de 1955 una larva estallaría, 25 mariposas infolio escaparían batiendo todas sus páginas para ir a posarse sobre un anaquel de la Biblioteca Nacional. Esas mariposas no serían otras que Sartre, 25 tomos, 18000 páginas de texto, 300 grabados con el retrato del autor, sus huesos son de cuero y de cartón; su carne huele a hongos y a cola; pesa 60 kilos de papel; renace, es al fin todo un hombre, piensa, habla, canta, amenaza, se afirma con la inercia perentoria de la materia. Se le toma en su obra, se le extiende sobre la mesa, se le lee y a veces se le hace crujir; él se deja manejar y de pronto fulgura, relampaguea, se impone a distancia, sus poderes atraviesan el espacio y el tiempo, exterminan a los malos, protegen a los buenos, nadie puede olvidarlo, ni ignorarlo, es el gran fetiche, manejable y terrible; su conciencia despedazada ocupa otras conciencias, se le lee, salta a los ojos, se habla de él, está en todas las bocas, lengua universal singular. En millones de miradas, se vuelve curiosidad, para el que sabe gustar de él se convierte en su inquietud más íntima, pero si quiere tocarlo, se desvanece, desaparece, ha dejado, por fin, de existir, para al fin ser, es a todas horas, en todas partes, con una plenitud total.
Lo que Sartre ha puesto en juego al hacer literatura es su derecho a vivir, es su posibilidad de reducir lo amorfo por medio del rigor. Por haber descubierto el mundo al través del lenguaje tomó largo tiempo el lenguaje por el mundo, clarifica, ordena, vuelve evidente lo que era oscuro, es el agua cristalina donde se solidifica, donde adquiere una forma perdurable lo que es fluido. La empresa loca de escribir, para hacerse perdonar su existencia, ha de haber tenido, a pesar de sus equivocaciones y sus mentiras, alguna realidad y Sartre lo reconoce así, cuando continúa escribiendo cincuenta años después.
El tránsito de la infancia a la adolescencia y a la madurez, lo efectúa Sartre sin que se pierda ninguna de las líneas principales de su proyecto inicial de vida, será profesor y será escritor, lo único que va a cambiar son los argumentos, dejarán de ser inmediatos, instintivos, para someterse al trabajo de la reflexión.
Sartre se siente, como todos los hombres de su época, obligado por las circunstancias a descubrir la presión de la historia, de la misma manera que Torricelli lo ha hecho con la presión barométrica. Arrojado por la rudeza de los tiempos a ese abandono desde el que cabe ver hasta los extremos, hasta lo absurdo, hasta la noche del no saber su condición de hombre y se propone el cumplimiento de una tarea para la que, quizá, no es lo bastante fuerte. Por otra parte, no es la primera vez que una época, por falta de talentos, no ha labrado su arte y su filosofía, tarea que consiste en crear una literatura que alcance y que reconcilie lo absoluto metafísico y la relatividad del hecho histórico y que denominaría, por no encontrar un término mejor "la literatura de las grandes circunstancias".
¿Cuáles son los problemas que se le plantean con tanta urgencia Sartre? Los siguientes: ¿Cómo hacerse hombre en, por y para la historia, cabe una síntesis de nuestra conciencia única e irreductible nuestra relatividad, es decir, una síntesis de un humanismo dogmático y de un perspectivismo? ¿Qué relación existe entre la moral y la política? ¿Cómo asumir, aparte de nuestras intenciones profundas, las consecuencias objetivas de nuestros actos? En rigor
—afirma Sartre— es posible abordar estos problemas en lo abstracto por medio de la relación filosófica, pero si ensaya otro medio es porque quiere vivirlos, es decir, sostener sus ideas con esas experiencias ficticias y concretas que son las novelas, el teatro, los relatos, es decir: la literatura.
La literatura es, por esencia, una toma de posesión, que se logra manejando el material y el útil del escritor que es el lenguaje, consecuentemente, entonces la primera obligación de los escritores es la limpieza y la precisión de su instrumento. El escritor trabaja con palabras, con significados, pero todavía hay que distinguir, el imperio de los signos es la prosa; la poesía está al lado de la pintura, la escultura y la música, porque ha optado, definitivamente, por considerar las palabras como cosas, porque ha renunciado a considerarlas como utensilios y, aunque las apariencias nos induzcan creer que un poeta está componiendo una frase, no es así, está creando un objeto. A medida que el poeta expone sus sentimientos en el poema deja de reconocerlos, las palabras se apoderan ellos, se empapan con ellos y los metamorfosean, no los traducen siquiera a los ojos del autor, la emoción se ha convertido en cosa y tiene ahora la opacidad de las cosas. Está nublada por las propiedades ambiguas de los vocablos en los que se ha encerrado. La prosa, en cambio, es utilitaria por esencia, se podría definirla muy bien como la palabra que sirve y al prosista como el que se sirve de las palabras. El prosista —dice Sartre— es hablador, señala, demuestra, ordena, niega, interpela, suplica, insulta, persuade, insinúa. El arte de la prosa se ejerce sobre el discurso y su materia es naturalmente significativa, es decir, las palabras no son, desde luego, objetos sino designaciones de objetos, no se trata de saber si agradan o desagradan en sí mismas, sino si indican correctamente cierta cosa del mundo o cierta noción.
Hay prosa cuando, para usar la fórmula de Valéry, las palabras pasan al través de nuestra mirada, como el sol al través del cristal. No nos detenemos en ellas, vamos directamente al objeto al que aluden, al punto al que señalan, a la verdad que muestran.
El estilo representa el valor de la prosa, pero debe pasar inadvertido ya que las palabras son transparentes y que la mirada las atraviesa, sería absurdo meter entre ellas cristales esmerilados, la belleza no es aquí más que una fuerza imperceptible. En un cuadro se manifiesta enseguida, lo mismo que en un poema, pero en un libro escrito en prosa se oculta, actúa por persuasión, como el encanto de una voz, de un rostro. No presiona, nos hace inclinarnos hacia lo que solicita y creemos ceder ante los argumentos cuando hemos sido requeridos por un encanto que no hemos acertado a ver.
En la prosa, el placer estético es puro únicamente cuando viene por añadidura. El poeta contempla, el prosista actúa, porque hablar es actuar, toda cosa que se nombra ya no es completamente la misma, ha perdido su inocencia; si se nombra la conducta de un individuo, esta conducta queda de manifiesto ante él, este individuo se ve a sí mismo y como al mismo tiempo se nombra, esa conducta, a todos los demás, el individuo se sabe visto, al mismo tiempo que se ve, su ademán furtivo olvidado apenas hecho, comienza a existir enormemente, a existir para todos, se integra en el espíritu objetivo, toma dimensiones nuevas, queda recuperado.
El prosista es un hombre que ha decidido decir ciertas cosas de cierta manera, que ha elegido cierto modo de acción secundaria que podría ser llamada "acción por revelación". El escritor ha optado por revelar al mundo y especialmente el hombre a los demás hombres, para que éstos, ante el objeto puesto así, al desnudo, asuman su responsabilidad.
De nadie se supone que ignora la ley, porque hay un código y la ley es una cosa escrita, después de esto cada cual puede infringirla, pero a sabiendas de los riesgos que corre, del mismo modo que la función del escritor consiste en obrar de manera que nadie ignore el mundo y que nadie pueda ante el mundo declararse irresponsable.
Escribir es dar, es así como el escritor asume y salva lo que hay de inaceptable en su situación de parásito en una sociedad trabajadora y es así, también, como adquiere conciencia de esta libertad absoluta y esta gratuidad que caracterizan a la creación literaria. El autor escribe para dirigirse a la libertad de los lectores y requerirla, a fin de que haga existir la obra, pero no se limita a esto, y reclama, además, que se replique con la misma confianza, que se le reconozca su libertad creadora y que se le pidan a su vez, por medio de un llamamiento simétrico e inverso.
Al través de algunos objetos que produce o reproduce, el acto creador persigue una reproducción total del mundo al que recupera mostrándolo tal como es, pero como si tuviera su fuente en la libertad humana, esto es, como si el mundo fuera un valor, una tarea propuesta a esa libertad. Escribir, es cierto modo de querer la libertad, un carácter necesario y esencial de la libertad en el estar situado. De estos dos conceptos de la libertad y de la situación va a derivarse la teoría y la práctica de la novela de Sartre, que reacciona contra la tradición y propone un nuevo camino, que adquiere su vigencia de las circunstancias actuales, pero que de ninguna manera aspira a perpetuarse en otras circunstancias. En el mundo estable de la novela francesa de antes de la segunda guerra mundial, el autor colocado en el punto Gama que representaba el reposo absoluto, disponía de puntos de referencia fijos para determinar los movimientos de sus personajes, pero Sartre, embarcado en un sistema en plena evolución, sólo podía conocer movimientos relativos mientras sus predecesores se creían fuera de la historia y subían como águilas a cumbres desde las que podían juzgar las cosas en su verdad, él se veía sumergido por las circunstancias en su tiempo. ¿Cómo podía contemplar el conjunto si estaba adentro?, puesto que estaba situado, las únicas novelas que podía pensar en escribir eran novelas de situación, sin narradores internos ni testigos al tanto de todo. En pocas palabras, si quería reseñar su época, le era necesario pasar de la técnica novelista de la mecánica niktoniana a la relatividad generalizada, poblar sus libros de conciencias medio lúcidas y medio en sombras, por algunas de las cuales mostraría, tal vez, más simpatía que por otras, pero sin atribuir a ninguna, ni sobre el acontecimiento, ni sobre ella misma, un punto de vista privilegiado. Presentar seres cuya realidad será la embrollada y contradictoria trama de las apreciaciones que cada uno hará sobre otros, comprendido él mismo, y todos harán sobre cada uno. Seres que no podrán decidir jamás, desde dentro de sí, los cambios de sus destinos, son consecuencias de sus esfuerzos, de sus faltas y del curso del universo. Le era necesario, en fin, dejar por todas partes dudas, esperas, cosas sin acabar y obligar al lector a elaborar sus propias conjeturas, inspirándole la sensación de que sus opiniones sobre la intriga y los personajes no eran más que un punto de vista entre muchos otros, sin guiarle jamás, ni dejarle que adivinara el modo de sentir del autor. Sartre deseaba que sus libros se mantuvieran solos en el aire y que las palabras, en lugar de señalar hacia atrás en dirección de quien las había escrito, olvidadas, solitarias, inadvertidas, fuesen toboganes que lanzaran a los lectores en medio de un universo sin testigos, quería expulsar a la providencia de sus obras como la había expulsado antes de su mundo. De aquí en adelante ya no definiría la belleza por la forma, ni siquiera por la materia, sino por la densidad de ser.
De las categorías cardinales de la realidad humana: tener, hacer y ser, Sartre fue inducido por las circunstancias a poner de manifiesto la relación del ser con el hacer en la perspectiva de su situación histórica. Se es lo que se hace, lo que uno se hace, se es en la sociedad presente, en la que el trabajo está enajenado ¿qué hacer?, ¿qué finalidad elegir hoy y cómo hacerla, con qué medios?, ¿cuáles son las relaciones del fin y los medios en una sociedad basada en la violencia?
Las obras que se inspiren en estas preocupaciones no pueden tener la pretensión de resultar, ante todo, agradables, irritan e inquietan, se proponen como tarea que hay que cumplir, invitan a búsquedas sin conclusión, obligan a asistir a experiencias cuyo desenlace es incierto, frutos de tormentos y problemas, no pueden ser un goce para el lector, sino problemas y tormentos; si salen logradas, no son diversiones, sino obsesiones, no ofrecen el mundo para verlo, sino para cambiarlo. Desde Saint-Exupéry, después de Hemingway ¿cómo se podría soñar en describir? Hace falta que se hundan las cosas en la acción, su densidad de ser será medida por el lector en la multitud de relaciones prácticas que mantendrán con los personajes. Ya no es tiempo de describir y de narrar, tampoco puede uno limitarse a explicar. La descripción, aunque sea psicológica, es puro disfrute contemplativo. La explicación es aceptación y lo excusa todo, la una y la otra suponen que las cosas están hechas, pero si hasta la percepción es acción, si para nosotros mostrar el mundo es siempre revelarlo, en la perspectiva de un cambio posible, entonces, en esta época de fatalismo nos toca revelar al lector en cada caso concreto su facultad de hacer y deshacer, es decir de actuar. El mundo y el hombre se revelan por las empresas y todas las empresas de las que podemos hablar se reducen a una sola: hacer historia.
Henos aquí, llevados de la mano al momento en que hace falta abandonar la literatura de las intenciones, de la interioridad, de la virtud, para inaugurar la literatura de la praxis y aunque Sartre todavía sostenga aquí que uno de los principales motivos de la creación artística es, indudablemente, la necesidad de sentimos esenciales en relación con el mundo, no encuentra en esta necesidad una garantía de la inmortalidad de la literatura. Por medio de ella, es cierto, la colectividad pasa a la reflexión y a la modificación y adquiere una conciencia turbada y una imagen desequilibrada de sí misma que trata sin tregua de modificar y mejorar. Su ausencia, la ausencia de la literatura o su degradación en pura propaganda o pura diversión, harían que la sociedad volviera a caer en la pocilga de lo inmediato, es decir en la vida sin memoria de los himenópteros y los gasterópodos, pero aún así, la literatura no está protegida por los decretos inmutables de la providencia, sino que se confía a la libertad de los hombres para que la elijan al elegirse. He aquí cómo Sartre se ha elegido, eligiendo la literatura. Su bibliografía literaría consta de cinco novelas: El muro que se publica en una primera edición en 1937 y que se reimprime dos años más tarde acompañada de otros relatos, "La cámara", "Erostrato", "Intimidad", "Infancia de mujer"; La náusea, que aparece en 1938, y la tetralogía Los caminos de La Libertad, de la que únicamente se dan a la imprenta tres tomos: La edad de la razón y El aplazamiento en 1945 y La muerte en el alma en 1949. De la que habría de ser la cuarta parte, el volumen titulado La última oportunidad no se conocen más que fragmentos. Ocho obras teatrales: Las moscas, drama en tres actos que data de 1943; A puerta cerrada, pieza en un acto de 1945 y de 1946, Muertos sin sepultura y La prostituta respetuosa.
Dos años más tarde estrena Las manos sucias y en 1951 El Diablo y el buen Dios, la adaptación de la obra de Alejandro Dumas Kean aparece en 1954 y en 1956 Necrasov. El último de sus trabajos teatrales es Los secuestrados de Altona que se publica en 1959. Ha escrito también dos guiones cinematográficos: La suerte echada y El engranaje de 1947 y 1948, respectivamente.
En los textos mencionados, Sartre ha vivido la problemática de su pensamiento, ha sostenido sus ideas a través de sus personajes ficticios de su obra literaria. No ha descrito paisajes interiores, a semejanza de los novelistas decimonónicos que concebían el mundo como algo concluso, terminable, inmóvil, obediente a una ley invariable y ajena a sí mismo. Sartre no ha creado caracteres porque su imagen del hombre es la de un ser que se conoce y se define por sus acciones, su protagonista ha sido más que Rocanta, que Orestes, que Garzín, que Canoris, la libertad humana. Una libertad sitiada, que se asume al través de las decisiones que toman, de las acciones que se dan; una libertad que se enmascara y se oculta en la mala fe, en los gestos, en los símbolos.
Sartre ha hecho el descubrimiento de que el mundo es contingente al núcleo de una novela y de las relaciones del hombre con los demás y con el poder, y de la lucha contra la tiranía política, tema de muchas páginas. Ha acorralado a sus personajes hasta los límites de la desesperación, no para que muestren su impotencia sino para que inventen la salida del callejón; ha sometido a su época a un riguroso interrogatorio y ha revivido los grandes mitos de las épocas antiguas para hacer más nítido el perfil de hoy. Se ha preguntado sobre el sentido del arte y lo ha aceptado como el que lava del pecado original de existir. No ha narrado aventuras porque su significado proviene de su conclusión, sino que ha permitido que sus protagonistas se desenvuelvan delante de nosotros, duden, elijan, aplacen, mientan, se mientan y nos den una versión provisional de su historia y nos propongan otra que se contradice y nos inciten no a la solidaridad incondicional con ellos, sino a la actitud crítica que no acepta sin examen y que no asiente sin reserva, porque no hay ningún dogma, ninguna verdad última, sino sólo haces luminosos dirigidos hacia un objeto que surge ante nuestra mirada sin que el escritor lo haya despojado de la más mínima ambigüedad. Ha hecho de nosotros, lectores, también libres, también activos, también comprometidos en la empresa común de leer en la que nuestro papel no se limita a recibir, sino aspira a completar la obra de la creación.
Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXVII, núm.
8, abril de 1973, pp. 19-24.

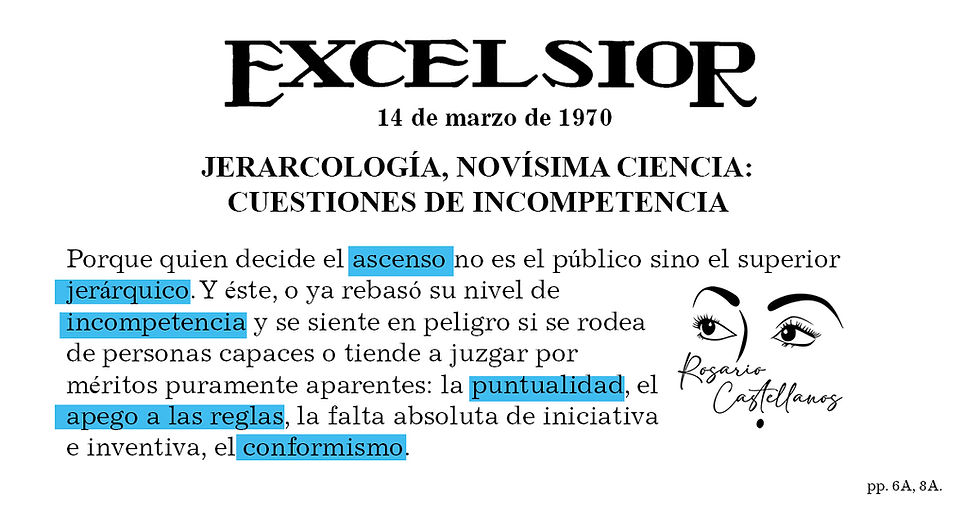


Comentarios