EL AGENTE DE TRÁNSITO: ¿OTROS INTERLOCUTOR QUE SE PIERDE? (1970)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 1 jul 2023
- 5 Min. de lectura
No, no se crea usted. Este asunto de la incomunicación del que tanto se habla como si se tratara de la más exquisita y sofisticada tortura metafísica no es sólo película de Antonioni. Es la vida misma, la estrujante realidad con la que tenemos que enfrentarnos cotidianamente.
Vamos, primero, a ponernos de acuerdo. No se trata de que vayamos por el mundo en busca de un alma gemela con la cual poder efectuar un intercambio de ideas sublimes, sentimientos delicados y proyectos comunes. Se trata de algo mucho más pedestre e inmediato: de tener a alguien disponible para un rato de conversación acerca de las variaciones, siempre imprevisibles, del tiempo; de la carestía, siempre en ascenso, de los precios: de los síntomas de nuestra última enfermedad; de las entradas y salidas sospechosas de la vecina guapa; de los rumores de quiebra que se ciernen sobre la cabeza del aparente próspero dueño de las empresas que, ante nuestros ojos, es la única encarnación visible de la oligarquía.
Se trata, en suma, del chisme, hermano menor (y bastardo) de la historia, manifestación primaria de las actividades del espíritu, recreo de la imaginación, licencia de la lengua, desahogo de los sentimientos.
Pero el chisme, como todo lo hecho humano, no puede cumplirse más que con la colaboración de otro, de un interlocutor que ayuda con su grano de arena de un dato que nosotros ignorábamos; que disiente de nuestros puntos de vista y con ello nos obliga a buscar argumentos para reforzarlos y nos permite sentirnos cada vez más firmemente instalados en la verdad; que abunda en nuestras opiniones produciéndonos una deliciosa sensación de infalibilidad.
Pues bien, si usted lo observa con cuidado el interlocutor es una especie que cada día escasea más, que desempeña esta función por un tiempo cada vez más limitado, que muestra una clara tendencia a extinguirse y desaparecer.
Hagamos cuentas y refirámonos al mundo que conocemos por experiencia propia: el de las mujeres. Nuestras abuelas estuvieron siempre provistas de una abundante colección de hermanas, primas, cuñadas, mamás, sobrinas, huérfanas que eran “crianza de la casa”, méndigos que hacían su aparición en un día fijo, compañeras de asociaciones piadosas, costureras a domicilio, planchadoras de ropa fina, molenderas de chocolate, etcétera.
Con todos y cada uno de estos componentes del séquito de un ama de casa, era posible, como dice el refrán, poner siempre “entre col y col, un poco de conversación”.
Morían satisfechas de haber dicho todo lo que se les pasaba por la cabeza y aun lo que había tenido tiempo de alojarse en tan delicado órgano de pensamiento. Satisfechas también de no haber violado nunca la regla de silencio que les imponía su condición de esposas ante el marido. Entre sus virtudes el olor predominante era el de la discreción y entre sus placeres el proclamar lo que antes había dicho el clásico: que nada humano les había sido ajeno. Que de todo estuvieron al tanto y en todo participaron con un comentario, con una hipótesis explicativa, con una defensa apasionada, con una condenación fulminante.
Nuestras madres crecieron ya en un ambiente más raquítico. La familia estaba dispersa y el lapso entre una reunión oficial y otra (Navidad, 10 de mayo, aniversarios importantes) dejaba perderse una enorme cantidad de material informativo.
La casa reunía a los parientes más próximos, dejaba fuera a lo superfluo que había sido tan variado y abundante. Y los parientes próximos estaban siempre muy ocupados o el tipo de relación que se mantenía con ellos vedaba la confidencia o el diálogo. ¿Puede la sumisa esposa importunar al marido con su charla frívola? No. El uso de la palabra lo reserva para la comunicación de asuntos transcendentes como que se ha acabado el dinero, hay que comprar zapatos a los niños o que organizar los festejos de las bodas de plata.
¿Puede la abnegada madrecita arriesgarse a que sus hijos le pierdan el respeto cuando se enteren de cuáles son los temas que la entretienen, la absorben y la preocupan? Nunca. Una hija siempre ignorará que la autora de sus días está muy pendiente de quiénes son las visitas que frecuentan la casa de junio y de que ha establecido una rigurosa ley de la causalidad entre la aparición de determinada persona y la ausencia del encargado de velar la pureza de las costumbres en aquel hogar.
Con un hijo el 99 por ciento de los temas se convierte en tabú. ¿Entonces? A falta de pan, buena es la vendedora de cosméticos que va de puerta en puerta; la que levanta la estadística para saber cuál es la estación radiodifusora que se escucha por esos rumbos; la que enseña a manejar esa máquina de tejer con la que usted va a ahorrar lo suficiente como para pagar el enganche de un automóvil.
Ah, y se me olvidaba: la ocasión de gala, la asistencia al salón de belleza con su surtido rico de otras clientes, múltiples peinadoras y afanosas manicuristas.
Las mujeres de mi generación encontramos muy menguado el repertorio de posibles interlocutores. Los miembros de la familia sólo se encuentran y coinciden en el momento del descanso; las compras se hacen en tiendas de autoservicio y el regateo es un arte olvidado; nadie recuerda la nomenclatura del pan porque basta tomarlo con una pinza sin necesidad de decir cómo se llama. En fin, todo conspira para reducirnos al silencio.
Pero no nos hemos dejado vencer. Nunca desaprovechamos ese regalo del azar que es una llamada de teléfono que se produce por equivocación del número. Solicitamos demostraciones de todos los implementos habidos y por haber parar discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de adquirirlos… y a veces pagamos, en muchas quincenas de abono, media hora de diálogo.
A veces los hados nos eran favorables y violábamos un reglamento de tránsito. Un silbato perentorio nos detenía y nos dejábamos alcanzar por el agente que lo primero que necesitaba averiguar era la causa de nuestra velocidad inmoderada. No sólo era lícito sino que era necesario hacer alarde de nuestra inventiva y de nuestra maestría para narrar. Queríamos conmover, convencer al representante de la autoridad de nuestra inocencia o de las justificaciones de nuestra culpa.
Él no estaba para saberlo ni nosotros para contárselo pero… improvisábamos detalles, ponderábamos el dramatismo de nuestra situación, poníamos énfasis especial en ciertos aspectos de la realidad que parecían pasarle inadvertidos. Su escepticismo no hacía más que inflamar nuestra elocuencia. Muchas veces, después de una suculencia media hora de plática, nos devolvía nuestros documentos y nos dejaba partir.
Ahora… ahora el agente de tránsito ya no charlará con nadie. Escribirá los datos escuetos en una tarjeta que podremos pagar, ¡oh, colmo de los colmos de la incomunicación!, por correo. Los hombres aplauden, como es natural, esta medida. En el plano administrativo es inobjetable. Pero hay otros planos, que nadie cuida. Y el hecho de hablar no es tan irrelevante. Como que nos distingue de las especies animales… excepto los pericos.
Excélsior, 4 de abril de 1970, pp. 6A, 8A.

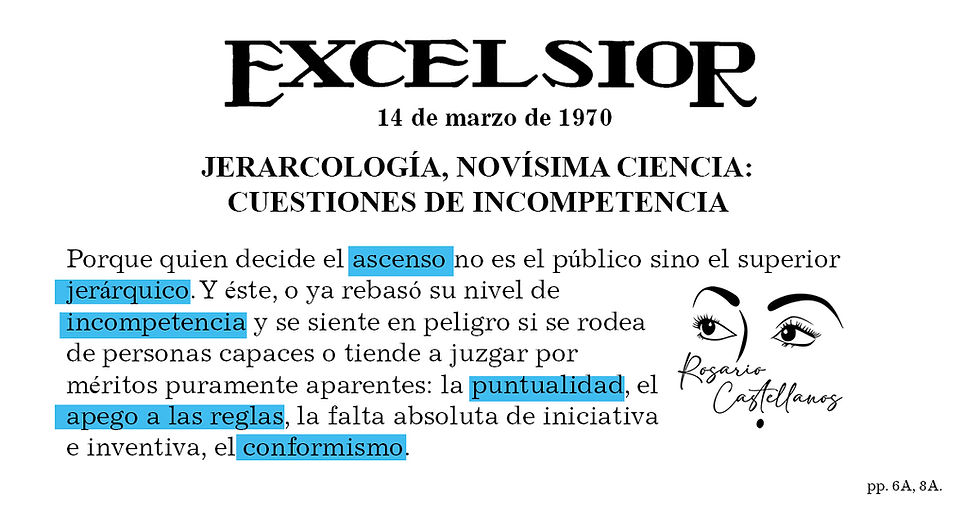


Comentarios