EL MEXICANO Y LOS SIETE PECADOS CAPITALES (1973)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 25 mar 2023
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 24 abr 2023
Tel Aviv.— Usted, naturalmente, sabe ese viejísimo chiste —del cual yo vine a enterarme en Israel— de cuando Dios tuvo listo el Decálogo y envió a un ángel itinerante para que lo ofreciera al mejor postor.
El primer cliente posible fue un francés quien exigió amplias explicaciones sobre el artículo que se le proponía. Al llegar a aquel punto que dice: “No desearás a la mujer de tu prójimo”, dio por terminada la entrevista y por cancelada cualquier proporción del trato.
El ángel entonces se dirigió a un español. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que se leyó aquel mandamiento fatídico que echó todo a rodar. “Santificarás las fiestas”. Y así otros se detuvieron ante la prohibición de hurtar y otros no quisieron saber nada de la norma que declara ilícito matar.
El ángel ya estaba temiendo el fracaso como resultado de sus esfuerzos cuando tuvo la buena ocurrencia de hablar con Moisés quien no se entretuvo en detalles y fue directamente al meollo del asunto: ¿Cuánto cuestan las tablas de la ley?, preguntó. Son gratis, le respondieron. Entonces dijo para finiquitar la operación, quiero dos.
Fue así como todos los pueblos que se mueven dentro de la órbita de la civilización judeo-cristiana adquirieron sus normas morales y, por los siglos de los siglos, han intentado cumplirlas aunque, con mucha mayor frecuencia, únicamente han logrado violarlas. Pero, eso sí, cada quien a su modo. Eso es lo que se llama estilo que es lo que, según Buffon, define al hombre. Y cuando, de conducta privada pasa a ser modelo colectivo, se llama espíritu nacional.
Con el Decálogo pueden establecerse relaciones positivas (que seguramente usted conoce mejor que yo) y se llaman virtudes. O relaciones negativas que se llaman pecados. Cuando las primeras son tan importantes que santifican y las segundas son tan graves que condenan, se les califica de capitales. Según la doctrina católica tanto las unas como las otras alcanzan la cifra de siete: la humildad que se opone a la soberbia; la castidad a la lujuria; la mansedumbre a la ira; la templanza a la gula; la generosidad a la envidia; la diligencia a la pereza; la munificencia a la avaricia.
Hay quienes conocen los pecados de oídas: éstos son los sacerdotes que escuchan en confesión a sus feligreses quienes se acercan al tribunal de la penitencia agobiados de remordimientos aunque, quizá movidos por la secreta esperanza de ser originales. Como si hubiera algo menos monótono y menos propicio a la invención que el mal cuyas mínimas variantes han sido (desde hace milenios) codificadas y cuyas combinaciones son siempre numerables.
Es un sacerdote —Joaquín Antonio Peñalosa—, buen conocedor del paño que va a mostrarnos, quien se aplicó al análisis de la manera con la que el mexicano se enfrenta al reto de los siete pecados capitales y cómo, ante cada uno de ellos responde con la graciosa huida o con la apasionada entrega. Con la autoridad que le confiere su ministerio, con el material que le ha proporcionado la experiencia, el padre Peñalosa ha escrito un libro que, por lo menos, se adelanta al que seguramente ya Fernando Díaz-Plaja se había propuesto dedicarnos.
Aparte de escribir este libro el padre Peñalosa tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar que, a su vez, tuvo la virtud de ponerme a pensar: ¿qué sé yo, en tanto que abnegada mujercita mexicana que contempla el prospecto de convertirse en una cabecita blanca en un futuro no muy lejano, qué se yo, Fulanita de Tal, del pecado? De un pecado, que no tengo derecho a preguntar en qué consiste, que he de evitarlo por todos los medios humanos y divinos si no quiero que la catástrofe me aniquile, llenando de vergüenza a mis deudos, de infamia mi nombre y de ruina mi casa.
De los otros seis pecados no se me dijo nunca nada porque no era necesario. ¿Cómo iba yo a caer en la tentación de la soberbia si el mero hecho de haber nacido mujer ya se constituye en una humillación? Nadie en México (generalicemos con énfasis que las estadísticas, al fin y al cabo van a venir en nuestro apoyo), anuncia con fanfarrias el nacimiento de una niña. La noticia se transmite con una entonación que oscila entre la disculpa y la promesa de que “otra vez será”. (Tenemos que tener muy presente el “otra vez será” como uno de los factores fundamentales de nuestra explosión demográfica.)
En cuanto a la ira, es pasión de fuertes, no de subordinado. ¿Airada yo contra mis superiores cuando ellos tienen siempre a la mano un arsenal completo de represalias: pellizcos, coscorrones, jalones de orejas, palmetazos, encierros en el cuarto oscuro, interdicción de paseos, selección de amistades, vigilancia de conversaciones, censura de escritos? ¿Airada yo contra mis inferiores? Salvo que yo crea en la existencia de entes mitológicos, de fantasmas o de cronopios. Nadie es mi inferior; algunos son mis iguales. Pero con ellos la prudencia me avisa a guardar las distancias.
¿Golosa yo? Si no llevo cuenta del número de calorías que ingiero; si no me importa que cuando voy a probarme un vestido la vendedora me diga que la talla que pretendía yo usar es para personas esbeltas y que la que realmente me corresponde es la de las gordas. En vez de la silla turca tengo en el cerebro incrustada una báscula que registra, gramo a gramo, el aumento de peso. Y el peso aumenta, ay, con sólo mirar el postre, con sólo olfatear los antojitos, con sólo ver un mapa de la península de Yucatán.
¿Envidiosa yo? Mi envidia tendría que alcanzar unas proporciones universales que sobrepasan mis reducidos límites de percepción y de sensación. Tendría que envidiar a todos los hombres el hecho de serlo y a todas las mujeres el hecho de serlo… sin darse cuenta. A todos los escritores sus libros, a todos los maestros su talento, a todos los estudiantes su juventud, a todas las casadas sus maridos, a todas las solteras sus ilusiones, a todos los políticos su poder, a todos los millonarios su dinero, a todos… Ay, no. ¡Qué flojera!
Ajá. Perezosa, entonces. Pues la mera verdad es que no tengo tiempo: entre el trabajo de la oficina y el cuidado de la casa y la escuela de Gabriel y mis propias clases y las obras completas y este artículo, y el ir y venir de ardilla y el zumbar de abeja y el hacer como que hago no puedo llamarme perezosa. ¿Avara? La avaricia es un lujo que hasta ahora no he podido darme. Me queda únicamente la opción de la lujuria. Contra ella me fortalecieron mis educadores. Y de lo que tengo que ver con ella no voy a hablar con usted, no faltaba más. Sino, si acaso, con el padre Peñalosa, que conoce tanto, que perdona tanto y bajo el sello del secreto de confesión.
Excélsior, 9 de febrero de 1973, pp. 6A, 8A.

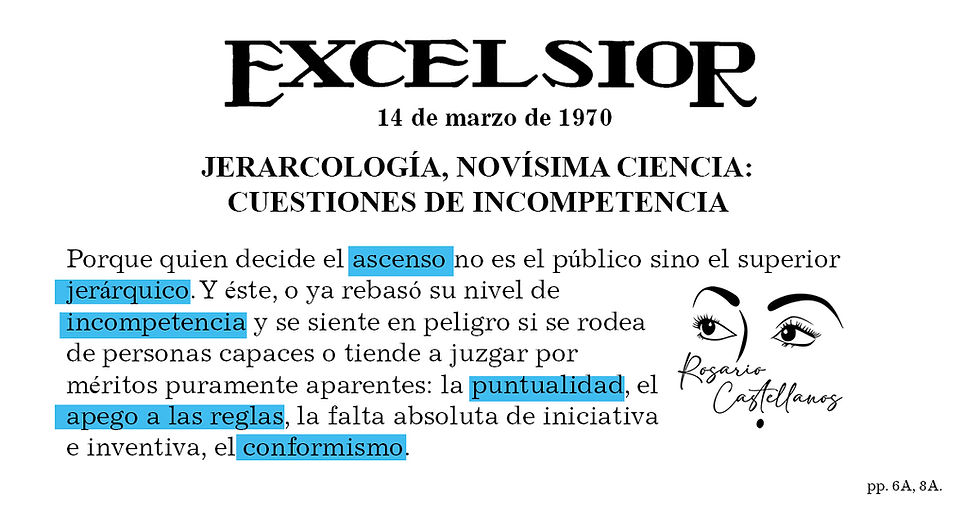


Comentarios