ETERNA JUVENTUD DEL ABURRIMIENTO: SE DESMORONA EL ORDEN (1965)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 1 mar
- 4 Min. de lectura
Entre todas las formas de evasión de la realidad por la vía de lo imaginario (entre las que se incluyen tradicional y humildemente la pornografía y los cuentos de hadas, los relatos de terror y las investigaciones policiacas), la que practican Louis Pauwels y Jaques Bergier es quizá la más alambicada, la más presuntuosa y la más esnob.
Este de autor alcanzó la celebridad con la publicación de un libro. El retorno de los brujos, en el cual nos hacían el favor de comunicarnos la noticia, aparentemente comprobada por irrefutables hechos científicos, de que nuestro concepto de la historia —según el cual el hombre había partido de cero para ir alcanzando gradualmente niveles cada vez mayores de civilización y de cultura— era, ay, erróneo. El proceso era el contrario. Lo que habíamos dejado atrás no era la barbarie sino la edad de oro, sepultada bajo innumerables catástrofes.
Sin embargo, la memoria de su existencia se conservaba, aislada y fragmentariamente, aunque de manera constante, entre algunos sabios, entre algunos iluminados, entre algunos magos.
Pero sobre ellos prevaleció, para desgracia de la humanidad, el espíritu lógico de los griegos —llevado a su culminación por Aristóteles—, el estrecho racionalismo que declara inválidas todas las otras formas de conocimiento o ciertas formas de religión que pierden la fluidez de sus revelaciones en las aguas estancadas de la metafísica.
A primera vista, la mutilación sistemática de la mayor parte de las potencialidades del alma humana se habían compensado con el progreso de la técnica. Pero (y aquí Pauwels y Bergier arrebatan a la cultura occidental su última justificación), para obtener ese progreso no era necesario pagar tanto. Es más, había sido contraproducente y en muchas ocasiones se rechazaron descubrimientos muy importantes, se retardó durante milenios el advenimiento de épocas mejores sólo por la terquedad de no admitir métodos heterodoxos, aventureros, que imponían en crisis la estructura exclusivamente lógica del mundo.
Ah, pero a juzgar por los signos que se multiplican a nuestro alrededor, se aproxima el fin de los tiempos. El asalto a la razón, que diría Lukács, se emprende desde los más diversos puntos y con éxito. Nadie puede negar que el orden que nos ha presidido durante siglos y en el cual hemos refugiado nuestro desamparo, se desmorona. Pero no debemos ni alarmarnos ni angustiarnos porque es sólo para dar paso a un orden verdadero que, por eso mismo, será más sólido y funcionará mejor.
Por desgracia, esta convicción no está lo suficientemente extendida y la resistencia es aún considerable y se mantiene en todos los frentes, lo mismo del democrático que el socialista. Esta alianza, por ejemplo, hizo posible la derrota del nazismo, el audaz experimento para unir en una sola y explosiva combinación los ingredientes que componen el cerebro de un lama del Tibet con un Einstein. Pero, en fin, no hay que desanimarse que ya otra vez será, en otra latitud, bajo condiciones más favorables.
Mientras tanto, Pauwels y Bergier trabajan ahora en la publicación de una revista trimestral —Planeta—, que nos abre horizontes variados para que nos perdamos en el infinito.
Sus colaboradores nos hablan, con la misma seriedad, de la existencia de los zombies que de los fundamentos de la semántica general; del budismo de la mujer como especie extinguida. Y así como quieren mantenernos alerta para recibir la visita de los habitantes de otras galaxias, así también se obstinan en soplar sobre la llama, siempre vacilante, de nuestro optimismo para convencernos de que la ciencia ha dado un paso definitivo en la derrota de la vejez.
Según Jacques Mousseau, existe en Bucarest un Instituto de Geriatría Parhon, que dirige la doctora Anna Aslan, en el que, gracias a la aplicación de un estimulante de la célula nerviosa (Gerovital H3), no sólo se detiene el proceso de deterioro que conduce inevitablemente a la muerte, sino que se logra el rejuvenecimiento parcial. La tesis de la doctora Aslan es que “desde cierta edad el ser humano no debe seguir envejeciendo”. (Al fin mujer, no señala la cifra para dar la oportunidad a sus compañeras de sexo de indicar, en su caso, la que más les convenga.)
Si según el doctor Hans Selye, de Canadá, ninguno ha muerto de vejez hasta ahora, sino de hambre, de enfermedad o de guerra, es el momento oportuno de ensayar esta nueva forma de muerte que consistiría en que todos los órganos del cuerpo se estarán simultánea e idénticamente… entre los ciento treinta y los ciento cincuenta años. Claro que para que valga la pena llegar a esa edad es necesario que se esté en uso pleno de todas las facultades, lo cual afirman los gerontólogos que es factible.
Supongamos, lo cual ya es mucho suponer, que todo lo anteriormente expuesto es cierto. ¿Es también deseable? Nuestros antepasados, que partían a la búsqueda de la fuente de Juvencio, eran hombres cuyo límite de vida no sobrepasaba, por lo general, los cuarenta años. Pero hoy el límite se ha ampliado un poco más y no se puede decir precisamente que con ello nos hayamos vuelto mejores, ni hayamos sido más felices, ni hayamos comprendido con mayor exactitud o con mayor certidumbre, nada.
No recuerdo quién señalaba la paradoja entre nuestro deseo de ser inmortales y nuestra capacidad de aburrimiento. Se nos hace poco el mar de tiempo para hacer un buche de agua, pero nos detenemos horrorizados en el borde de un domingo, en el que arrastraremos nuestro hastío por calles solitarias o dejaremos que lo pisoteen en paseos concurridos. En que abriremos con desgana, un libro que no nos dirá nada porque también es su día de descanso; en que nos dejaremos hipnotizar por el ojo de cíclope de la televisión; o en que permitiremos que los niños, los perros y los demás aparatos domésticos cuyo despotismo eludimos sutilmente el resto de la semana refugiándonos en otras obligaciones, se ceben en nosotros hasta dejarnos exhaustos. O en que saldremos al campo a pagar nuestro tributo debido a los insectos. O en que cerraremos las cortinas, en un simulacro de noche polar, para dormir hasta que el despertador del lunes nos levante.
Quien añade sabiduría, añade dolor, dijo alguien. ¿No podríamos nosotros decir que quien añade tiempo y ocio, añade desesperación?
Excélsior, 21 de agosto de 1965, pp. 6A, 8A.

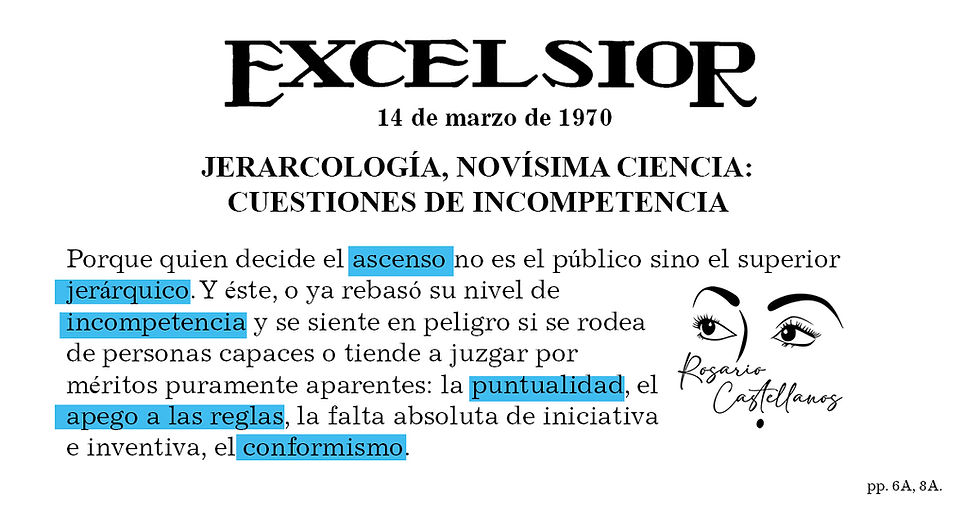


Comentarios