HISTORIA MEXICANA: UN EXILIO (1966)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 20 abr 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 23 abr 2024
Era anormal. Cuando sus padres lo descubrieron, trataron de corregirla por medios suaves; al comprobar su ineficacia, la pellizcaron, la despojaron del postre en la comida y en la cena y le vedaron paseos y diversiones. Después de reiteradas novenas a la Santísima Virgen del Rayo y de una peregrinación al muy milagroso santuario del Señor de Esquipulas, se resignaron. Su hija era su cruz. Poco a poco irían admitiendo que la cruz va acompañada de clavos, de coronas de espinas, de lanza.
Era anormal. No es que hubiera nacido con seis dedos en los pies, ni que se hubiera enamorado de un asno, de un pavo real ni de alguna de sus compañeras de juegos. No es que le hubiera brotado un lobanillo en la nariz ni una joroba en la espalda. Era que hablaba. Y decía todo lo que se le ocurría y se le ocurrían cosas que no se les ocurrían a los demás. No, incoherencias no. Rarezas, asociaciones peregrinas de ideas, comparaciones ridículas de figuras, calificativos exactos de hechos. Cuando se callaba era sólo porque estaba madrugando alguna barbaridad.
Sus amigas (las que le correspondían por clases y nacimiento) fueron desertando, pasito a pasito. Quien más resistió fue una que iba para monja y así empezaba su práctica de las mortificaciones de la voluntad y del hábito caritativo. Las otras huyeron más pronto, especialmente las que habían escogido como destino los deleites de Capua del matrimonio y determinaron que la compañía de Cecilia las “salaba”. Los jóvenes, ni que decir, la esquivaban y los maestros la sobrellevaban como un mal necesario y, a fin del curso, la premiaban con las mejores calificaciones para no correr el riesgo de tenerla con ellos un año más.
Esta suma de dieces, bandas de aplicación y aprovechamiento, coronas de laurel artificial, dieron a la anormalidad de Cecilia el nombre que le faltaba: inteligencia. Nombre incomportable entre todos, porque implica también un elogio, porque evoca la idea de cierto poder, de alguna capacidad ignota y peligrosa, porque no se puede execrar y maldecir a boca llena… sino haciendo la salvedad de una parte. ¿Pero cuál parte? La fructífera, la admirable, la prestigiosa. En Cecilia ni se reconocía este aspecto y entonces alguno recurrió al diccionario en busca de definición más adecuada y halló éstas: pedante, impertinente, marisabidilla, preciosa ridícula, etcétera. El pueblo respiró tranquilo y despreció a Cecilia, unánimemente, y a pierna suelta.
Cecilia no veía a los otros (¿por qué había de verlos, si, de alguna manera, no existían?) Pero se veía a sí misma reflejada en ellos y la imagen la desazonaba y la entristecía. En vano intentó borrarla. Renunció a los afeites que marcaban sus facciones; escondió los pies debajo de las sillas y las manos detrás de los respaldos. Hizo cuanto tuvo a su alcance para pasar inadvertida. Excepto, enmudecer.
Un sacerdote compulsó textos sagrados y acabó decretando que en Cecilia se habían aposentado los siete demonios de la incontingencia del lenguaje, especie que omitieron mencionar las Escrituras y de la que él levantaría un censo minucioso. Con ello condenó a Cecilia a la falta de interlocutor y de auditorio, con las excepciones naturales de los curiosos de presenciar fenómenos (que lo mismo se echaban a caminar leguas para conocer al carnero de cinco patas nacido en una ranchería), de los burlones (que solían ir por lana y volver trasquilados), de los hurgadores de llagas, de los falsos compasivos. En suma, del círculo que rodea a los locos. Ellos danzaban alrededor de Cecilia y reían y con sus carcajadas lograban volver inaudible su monólogo.
Los padres de Cecilia —padres, al fin, aunque no lo fueran más que de ella— decidieron rescatarla de la irrisión y del ludibrio públicos. Eso era posible sólo de dos maneras. Internándola en un establecimiento adecuado a su fama, que no era fama, que era infamia, o emigrando. Lo primero repugnaba a su conciencia, a sus sentimientos, a su vanidad. Lo segundo perjudicaba a sus intereses, desgarraba y desarraigaba sus entrañas, los lanzaba (a la edad en la que otros se establecen) a la aventura de buscar un domicilio.
Ambos eran, desde generaciones atrás, provincianos. Pero, ¿qué es, a fin de cuentas, un provinciano, sino un proyecto o una nostalgia del hombre de la capital? Los padres de Cecilia hicieron las maletas, se deshicieron de lo que les estorbaba y lo dieron de regalo a unos ahijados a los que hacía años que no les habían puesto la vista encima, a unos sobrinos hechizos a última hora, a los curiosos que iban a presenciar la partida.
¿Adónde van?, murmuraban las ancianas. ¿A trocar sus horizontes conocidos por otros novedosos, más no por ello mejores? ¿A olvidar sus costumbres ancestrales para sustituirlas por otras más modernas en las que tiene tanta parte Satanás? ¿A perder su situación modesta para adquirir una miseria bien abobada?
La familia escuchaba y asentía, convencidos en su fuero interno de que el coro tenía razón. Buscaron una medida conciliadora y la hallaron. No partieron juntos. Las adelantadas serían Cecilia y su madre, que explorarían el terreno y prepararían el alojamiento. Mientras tanto, el padre realizaría sus pertenencias —un rancho de ganado, una labor en las orillas, una casa en el centro de la población— mientras explicaba a los clientes los motivos de su viaje.
Habían convenido entre sí los padres urdir una vaga historia de la deshonra de su hija. La bisbiseaban con los párpados bajos, avergonzados. Pero nadie le hizo el favor de creerla.
¿Y por qué no? Después de todo hasta las mendigas, hasta esa idiota que babea son violadas periódicamente por los hijos de las mejores familias, por los artesanos, por los mozos. Y Cecilia, además, había conocido a Enrique, había sido novia de Enrique, un episodio que nadie ignoraba por más que ahora Enrique se empecinase en negarlo.
Pero si basta verla, sentenciaban las comadres. En el modo de caminar se nota que Cecilia es señorita. Ninguna mujer que ya ha hecho lo suyo camina así, con esos melindres. Y si era cierto lo que decían respecto al comportamiento de Enrique, Cecilia se habría apaciguado un poco. Pero al contrario. Era una tarabilla y mareaba a todos con lo que iba a hacer y lo que iba a tornar una vez que estuviera lejos. Hasta en eso le había de faltar discreción, sentido de la medida, humildad. Cuando a una muchacha se iba decía que era para aprender corte y confección o cultura de belleza. Pero Cecilia picaba más alto. Iba a ingresar en la Universidad, a hacer una carrera como cualquier hombre. Ya se le vería en los juzgados, litigando; en los hospitales matando enfermos; en las boticas envenenando menesterosos. Ay, Enrique, si es cierto que te sacrificaste, tu sacrificio resultó vano. Mírala cómo se va, fachendosa y soberbia, a estudiar a México.
Excélsior, 25 de julio de 1966, pp. 6A, 8A.

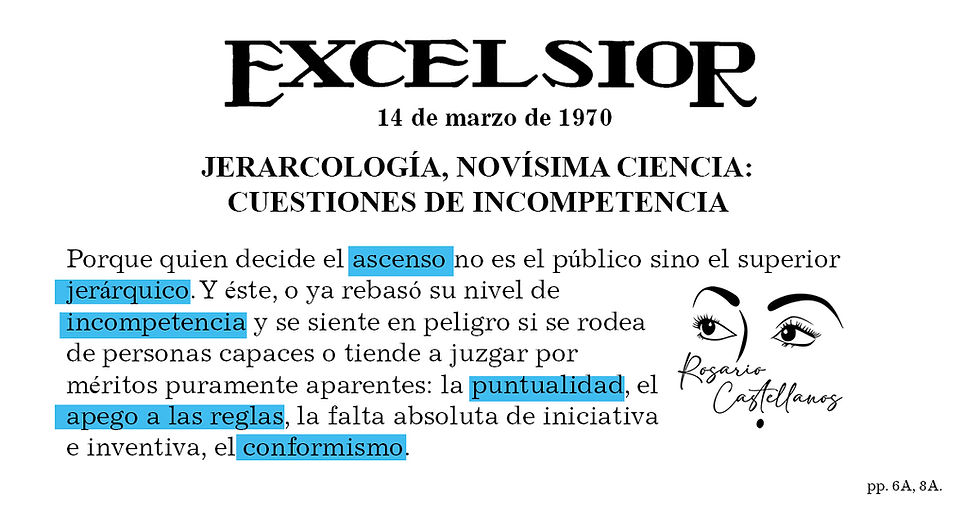


Comentarios