IMAGINACIÓN Y BIOGRAFÍA: LA CREACIÓN LITERARIA (1966)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 30 nov 2024
- 5 Min. de lectura
En días pasados, charlando con un grupo de médicos al que el doctor Fernández del Castillo ha querido resolver los problemas de redacción (con los que más tarde o más temprano tendrán que enfrentarse, ya sea por la necesidad de presentar la tesis de grado o las ponencias en los congreso de su especialidad), tocamos un tema que no deja de tener sus atractivos y sus peligros: el de la frecuencia con que los hombres que dominan las artes de curar se sienten tentados a traspasar los terrenos del arte de escribir.
Decíamos que el contacto directo con la naturaleza humana no en abstracto, sino encarnada en individuos que —además— se encuentran colocados en situaciones límite, nimbados por un aura patética, colocados ante la opción de ejecutar acciones extremas por su heroísmo o por su abyección, resulta fascinante. Y que es difícil desoír ese canto de sirenas que nos está solicitando que si hemos participado en esas historias, o simplemente si las hemos presenciado, dejemos de comunicarlas a los demás. ¿Cómo? Nada más sencillo. Haciendo todos los preparativos necesarios, sentándonos después cómodamente ante una mesa y empezando a redactar según los dictados de la memoria.
Es una posibilidad y hasta es factible que la posibilidad se convierta en un correcto informe para una academia, como diría Kafka. Porque, claro, el médico ha visto el caso no únicamente desde el punto de vista humano sino también (y quizá de un modo preponderante) como un caso clínico. Le resultará más fácil recurrir a un tecnicismo en vez de perder el tiempo en una descripción que le exigirá más tiempo, mayor paciencia para la búsqueda del término exacto y una abundancia de detalles que proliferan sin que acierte uno a darse cuenta de cómo y menos todavía de cómo pedirlo.
El tecnicismo, pues, es la vía más corta y más precisa. Pero también la que se dirige a un número muy reducido y muy peculiar de lectores del que se excluye, naturalmente, el lector de obras literarias.
¿Era esto lo que pretendía nuestro hipotético memorialista? Él mismo se siente defraudado ante la frialdad de su texto, ante la falta de concordancia entre los hechos “tal como sucedieron” y como han sido transcritos.
¿Dónde estuvo el error? Es penoso decirlo pero, en la mayor parte de las veces, el error estuvo en la fidelidad. Sí, al evocar un acontecimiento debemos dejar que actúe —como lo aconsejaba Proust— no la memoria cotidiana, la que nos sirve para recordar el cumpleaños de la suegra o la fecha de pago de la quincena (para no mencionar más que los ejemplos más representativos de lo que se considera como agradable o desagradable), sino la memoria inconsciente, la que opera en un nivel más profundo, la que enlaza hechos que corresponden a diferentes tiempos, a diferentes personas, a diferentes historias para formar un todo que mantiene su cohesión, su unidad, su validez.
Allí sí puede aparecer, vivo, desgarrador, semejante a lo que en nosotros es más auténtico, no un paciente de hospital, no una cifra estadística, sino un hombre. Un hombre rodeado por la devoción de sus familiares o abandonado por la ingratitud de aquellos a quienes ha beneficiado; un hombre que sufre con certeza su desgracia o que tiembla de terror ante la muerte.
Los que se encuentran al margen del trabajo literario se figuran que todo escrito, por ficticio que parezca, por impersonal que sea, es de algún modo autobiográfico. Que cada palabra (aun la de un artículo periodístico) está proporcionando una clave para penetrar en la intimidad del autor, para adivinar las circunstancias en que ha sido usada, preferida a las otras, teñida de un matiz especial.
Y no es así. Para empezar el autor ha renunciado a sí mismo para obedecer otras leyes más generales que las de su individualidad que son las del orden de la composición literaria, las del idioma. Aun cuando trate, deliberadamente, de narrar una experiencia que le ha acontecido, la deformación profesional le obliga a deformar los hechos no para que sean verdaderos sino para que parezcan verosímiles. La cronología no es una atadura inviolable y cambia los tiempos de acuerdo con su intensión primordial de que se desarrollen no como en realidad se desarrollaron sino como deberían de haberse desarrollado si la realidad fuera lógica, si fuera coherente, si no fuera la vida que decía Shakespeare: un cuento contado por un idiota.
¿Qué papel se atribuye el autor en la acción? Según las normas sociales y los convencionalismos vigentes debería ser el de un personaje modesto y borroso, que cede el sitio de honor a los demás. Pero la mayor parte de las veces el autor hace caso omiso de estos valores sobreentendidos y se despacha con la cuchara grande convirtiéndose si no en el factótum, sí en la conciencia omnipresente, capaz de penetrar los repliegues más secretos y profundos de las conciencias ajenas y de interpretar las conductas de los demás, por disparatadas que sean.
Luego sucede con mucha frecuencia que en una anécdota había muchos elementos superfluos. ¿Por qué no omitirlos? Nada nos lo impide. Si en otras disciplinas se atienen a la sentencia de que no hay que crear seres sin necesidad, en la literatura es correcto deducir que no hay que reproducir seres sin necesidad. En cambio hay otros seres que anclarían muchos aspectos oscuros del asunto que se trata, que explicarían quizá el origen de todo el enredo o que ayudarían a desembrollarlo. Pero esos seres no aparecieron nunca por ninguna parte. ¿Vamos a detenernos ante un obstáculo tan insignificante? De ninguna manera. Para eso tiene el escritor muy desarrollada esa facultad que se llama imaginación y con la imaginación inventa y añade y enriquece y combina.
Todo esto es lícito y el lector debe conocer las reglas del juego en el cual se le invita a tomar parte cuando se le dice que lea una composición literaria. Lo que ya no es lícito es que, a partir de esta mezcla de elementos experimentados, recordados, soñados, ideados, añadidos, seccionados, hipertrofiados, borrados y rehechos, trate de sacar una conclusión como la que sacaría de un acta judicial.
Suponer que el escritor es una especie de eminencia gris que se oculta tras la voluntad de cada uno de sus protagonistas para torcerla a su antojo y para contrahacerla de modo que repita siempre una misma figura —la suya—, es suponer un escritor muy mediocre y muy narcisista. Muy incapaz de romper los límites, estrechos, de su individualidad, que no alcanzará así a abarcar al mundo, que es una de sus ambiciones más irrenunciables. Y adivinar tras cada frase una confesión velada que aludiría al instante efímero en que fue escrita no es más que quebrarse de sutil.
Excélsior, 12 de febrero de 1966, pp. 6A, 9A.

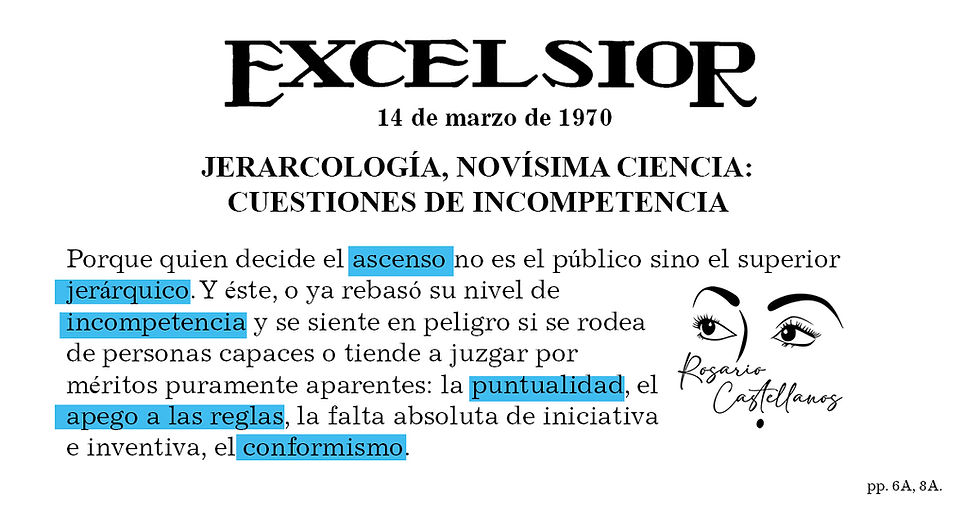


Comentarios