JERUSALÉN LA SANTA: HÁBITAT DEL ESPÍRITU ECUMÉNICO (1971)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 30 dic 2022
- 4 Min. de lectura
Jerusalén.- Cualquier libro de historia lo consigna; cualquier manual para turistas lo indica; la más breve visita lo comprueba: que el sitio en el que se asienta Jerusalén emana una especie de aura religiosa que diversos pueblos veneran y quisieran erigir como exclusivamente suya. Y en un solo sector de la Ciudad Vieja, en un muy limitado perímetro coexisten el Muro de las Lamentaciones, término de una secular peregrinación judía: el Santo Sepulcro, por cuyo rescate y posesión se han emprendido tantas guerras desde la Edad Media; y dos soberbias mezquitas en las que los musulmanes quisieron reflejar el esplendor de la gloria a Alá.
La multitud que pulula en torno de estos adoratorios proviene de las más diversas partes del mundo y cada persona ostenta los signos exteriores de su fe: el sombrero negro y los caireles de quienes se dirigen apresuradamente a rezar cuando las primeras luces del crepúsculo anuncian el inicio del sabbat; la tonsura y la sotana de los sacerdotes romanos; los hábitos de diferente diseño y color de monjas y frailes: la barba severa de los coptos; los pies descalzos, con los que penetra, a su espacio sagrado, el lector del Corán, ese mismo que mandó tapiar una de las puertas de entrada a Jerusalén para impedir el paso de un Mesías que unos aún aguardan y otros ya recuerdan.
¿No hay querellas entre ellos? A veces los periódicos oficiales responden a alguna queja proveniente del papado según la cual sus monumentos no reciben la atención debida. Pero fuera de estos incidentes —de índole más bien burocrática— la tolerancia preside estas relaciones. Una tolerancia que parece que es más fácil de establecer entre confesiones distintas que entre los observantes de un mismo culto que se vigilan entre sí y denuncian y castigan las flaquezas de sus hermanos, consumidos por un “celo amargo”.
Pero la tolerancia nunca es excesiva ni hay que confiar demasiado en que se mantenga y prospere de un modo espontáneo, sino hay que estimularla. Pensando en ello fue que el Instituto Central de Relaciones Culturales entre Israel y los países de habla hispana organizó una visita de tres semanas para los estudiantes del Colegio Pío Latino de Roma.
Los funcionarios del Instituto contaron con la asesoría del embajador de Costa Rica en Israel, padre Benjamín Núñez, en su multivalente calidad de sacerdote católico, de latinoamericano y de residente y conocedor de Israel.
La invitación iba acompañada de una encuesta: ¿cuál de los aspectos de esta sociedad en proceso de integración y de desarrollo les parecía más interesante? Porque en tres semanas es imposible agotarlos todos.
La sorpresa vino en la respuesta: a los seminaristas les preocupaba, más que ninguna otra cosa, la organización de las cooperativas en los campos y en las fábricas. Consecuentemente con esto se elaboró el programa que acaba de concluir.
El acto de clausura consistió en un intercambio de impresiones entre los organizadores y los visitantes, acto al que fui invitada porque entre estos últimos —que eran, en total treinta y dos— había diez mexicanos.
Tuve, pues, la oportunidad de asistir a esta charla en la que los jóvenes expresaron su deseo de que, para la próxima vez, se conceda más tiempo y más atención a un contacto directo con los jóvenes de Israel, especialmente con los universitarios de quienes quieren saber cuáles son sus inquietudes, sus propósitos, sus medios para llevarlos a cabo.
Muchos otros hubieran querido detenerse un poco más en el problema de la convivencia con los árabes y de cómo el Estado de Israel trata de cambiar su situación económica, de proporcionarles un lugar digno y productivo dentro del contexto social al que pertenecen.
Algunos se quejaron de no haber entrado en contacto, más que muy superficialmente, con los religiosos judíos. Para la próxima vez quieren hacer sus preguntas directamente a los rabinos y a los muchachos que se preparan para el rabinato.
Porque una característica muy peculiar de la religión judía (sobre todo si se la compara con las otras) es su nulo interés por hacer prosélitos, las dificultades que pone a las tentativas de conversión y su deseo de permanecer en sus propios límites, sin invadir los ajenos pero sin permitir tampoco que los otros traspasen.
Por eso yo tuve que considerar un privilegio y una suerte excepcional el haber sido invitada por el doctor Zvi Verblowski (a quien Víctor Urquidi en México estima y conoce bien), profesor de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén a cenar a su casa y ver cómo su familia observaba las ceremonias del sabbat.
A esa cena asistió también un sacerdote católico, amigo y colega del profesor Verblowski. Era hermoso observar entre esos dos hombres, cultivados y finos, esa “fineza espiritual” que diría Sor Juana y que consiste en el respeto con el que cada uno acepta las creencias y las prácticas del otro.
Antes de empezar a comer hubo una larga oración cantada a la que respondía la esposa. Después se bendijo el pan y se partió entre los asistentes y luego el dueño de la casa impuso sus manos sobre cada uno de los miembros de su familia, comenzando por la esposa. Después se bendijo el pan y se partió entre los asistentes y luego el dueño de la casa impuso sus manos sobre cada uno de los miembros de la familia, comenzando por la esposa.
Que es también la segunda en servirse y a la que se dan muestras de acatamiento por parte de los hijos y que es la que equilibra, modera y completa la función del marido en el grupo.
Comimos antes que ninguna otra vianda, el pan bendito, partido y repartido por el señor. Y bebimos con él un vino especial.
Al terminar, participamos todos en una canción de alabanza a Dios conservada —¿desde hace cuántos años, siglos? — en sefardí por los judíos que se asentaron en España y que fueron expulsados y dispersados por el mundo pero que han conservado, entre sus tesoros, el de su idioma.
Después salimos a la terraza, a la noche fresca de Jerusalén y allí evocamos a tantos amigos ausentes. A don Sergio Méndez Arceo en su sede —que es también su campo de batalla— en Cuernavaca. A Ernesto Cardenal, en su isla de Solentiname, en Nicaragua. A Alberto de Ezcurdia, a quien ya no volveremos a ver en este mundo.
Esa noche yo tuve la sensación (casi olvidada) de haber tenido acceso a otra intimidad, de haber sido admitida en el seno de un hogar, de haber acercado mis manos a una hoguera cordial.
Excélsior, 7 de agosto de 1971, pp. 7A, 8A.

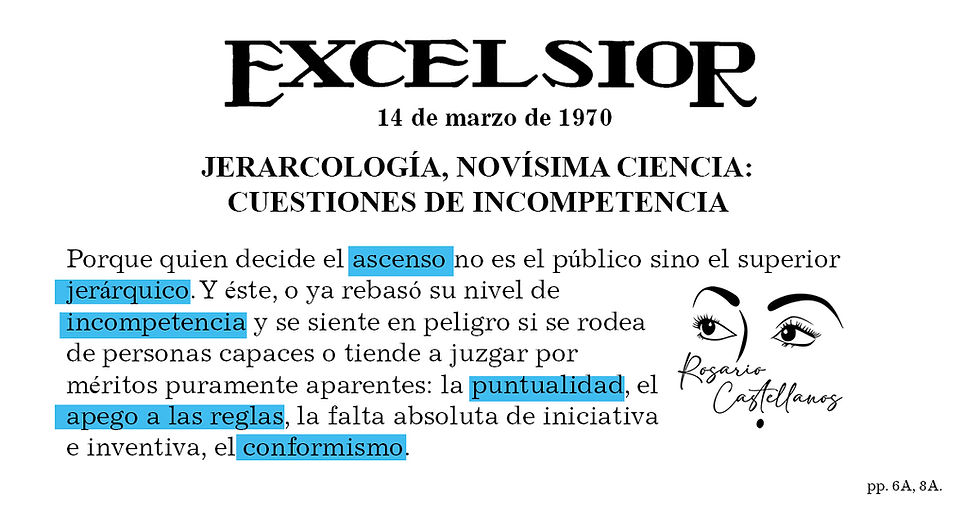


Comentarios