LA LIBERTAD DE PRENSA: CONDICIÓN PARA EL DIÁLOGO (1969)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 8 dic 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 19 jul
En fecha reciente se llevó a cabo la celebración del Día de la Libertad de Prensa, acto al que asistieron los directores de los más importantes periódicos y revistas de la capital y que estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo.
En los discursos, que ilustraron esta convivialidad, se reiteró, por parte del gobierno, la promesa de velar por la integridad de nuestra Constitución; y por parte de quienes ejercen el periodismo el hacer uso de este derecho con sentido de responsabilidad.
El trato entre ambas partes queda así correctamente establecido. Pero aunque no existiera ni la más mínima discrepancia entre las palabras y los hechos, entre los postulados y la realidad aún así el sentido y la proyección de la libertad de prensa no alcanzaría su plenitud.
Porque es aquí donde se impone la pregunta: ¿libertad de prensa para qué?
La respuesta parece obvia: para que el público adquiera una información veraz de los sucesos que acontecen en México y en el resto del mundo, para que esté al día. También para que a través de los editoriales y de los artículos de fondo reciba una orientación acerca de la manera en que esos sucesos han de ser interpretados y comprendidos.
¿No es suficiente? No. Por principio de cuentas supone una concepción del público como una entidad pasiva. Es, nada más, el que no sabe y con quien hay que cumplir la obra misericordiosa de enseñar. Es, el que ya estando enterado, continúa ignorado el valor de los datos que posee, su significación profunda y su conexión con otros sectores de la realidad.
¿Pero quién, si no el público, es el protagonista de los acontecimientos que suceden y que llenan las páginas de los periódicos? Es el que desfila en las manifestaciones del 1º de mayo, el que se saca el premio gordo de la lotería, el que riñe con su ocasional compañero de cantina “porque lo vio feo”, el que organiza un baile de caridad, el que celebra os quince años de su hija, el que encuentra su casa vaciada por los ladrones, el que abarrota los autobuses, el que grita de entusiasmo o de rabia en los estadios deportivos, el que aplaude en los conciertos, el que rema los domingos en Chapultepec, el que emigra en Semana Santa a Acapulco, el que hace milagros para ajustar su presupuesto al alza del costo de la vida, el que tiene un hijo universitario, el que tiene un hermano granadero o militar, el que le propone mordida al policía, el gerente de la sucursal de banco que sufre un asalto, el asaltante, el que se encierra en su casa cuando se anuncia una manifestación, el que aprovecha el río revuelo, el que ayuda a revolver el río, el que se afilia a un partido y asiste a los mítines en que los dirigentes lucen sus habilidades oratorias, el investigador en su cubículo, la estrella de cine en su fama, al albañil en su andamio, el que arregla el mundo desde su mesa de café.
No hemos hecho, no podemos ni debemos hacerlo, una enumeración exhaustiva. Pero ¿nadie de los que hemos mencionado tiene nada que decir? ¿Están todos tan contentos con su situación que no se les ocurre formular ni la más mínima queja, ni la sugestión más insignificante para que se perfeccione un servicio, para que se corrija una irregularidad? Si esto es así, al menos ese público experimentaría la necesidad de entonar cotidianamente himnos de gratitud. ¿A quién? A quien tuvo la idea de organizar la sociedad de manera impecable. A quien se encomendó el cuidado de que esta organización no sufra deterioro. A quien cumple sus deberes a satisfacción de todos.
¿En qué ámbitos resonarían los ecos de estos himnos? En los de los periódicos, naturalmente. Ellos sería el vehículo a través del cual las autoridades recibirían el aplauso de sus súbditos. Sería una falta de urbanidad que respondiera a este aplauso con el silencio. Para situaciones semejantes disponemos de un repertorio de gestos que van desde la modestia extrema hasta el sentimiento de que no se nos da sino aquello que nos corresponde. Las autoridades responderían, pues, con el gesto que mejor se aviniera con su carácter y entonces habría ocurrido el milagro: se habría iniciado el diálogo.
Como todos los diálogos éste no se deslizaría siempre sobre una balsa de aceite. Nunca faltaría el negrito en el arroz. El que por llevar la contraria se afirmaría afirmando que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Que la riqueza no es suficiente ni está bien repartida. Que hay muchos que no disfrutan de los beneficios de la enseñanza y que los que gozan de este privilegio tampoco han tocado por ello el cielo con las manos.
Todavía no ha acabado este hombre de hablar y ya otro agrega que el aparato administrativo opera con una lentitud desesperante, que los servicios públicos son caros y malos, que las viviendas son incómodas, los trabajos soporíferos y las retribuciones insuficientes.
El de más allá quiere añadir que las programaciones de cine y de la televisión están hechas pensando en un auditorio de retrasados mentales, que las actividades culturales son raquíticas, que los discos y los libros son artículos de lujo, que los empresarios teatrales no se preocupan de la calidad del espectáculo sino de las ganancias, etcétera.
¿Qué hacer con estas voces que disuenan del concierto elogioso? ¿Callarlas? Independientemente de cualquier consideración ética, sería un acto inútil y perjudicial. Se multiplicarían las protestas ahora fortalecidas con el argumento de que no se permite la protesta.
Lo justo (además de lo prudente) es escuchar esas voces, atenderlas, contestarlas. Si han mentido mostrarles la evidencia de su mentira. Si no han mentido aplicarse de inmediato al remedio de los males que denunciaron. La comunicación entre gobernantes y gobernados se mantendría así abierta, fluida y siempre sería fecunda.
¿Son utopías? El mexicano, han dicho sus teóricos, es un hombre que prefiere el silencio. Por respeto callan los que obedecen y callan los que mandan para mantener intacta su imagen de autoridad.
Eso era explicable bajo el régimen absoluto de un emperador o de un virrey. ¿Pero después de siglo y medio de vida independiente y cuando se ha sacrificado tanto en aras de la democracia no parecería el silencio el signo de un fracaso?
El ciudadano no comete un desacato cuando señala una lacra o propone la solución de un problema. Y el funcionario aludido no sufre mengua ni en su prestigio ni en su capacidad de mando cuando rectifica una medida o explica el motivo de una decisión. Y la prensa que pone en contacto a los interlocutores es, además de libre, útil.
Excélsior, 14 de junio de 1969, pp. 6A, 8A.

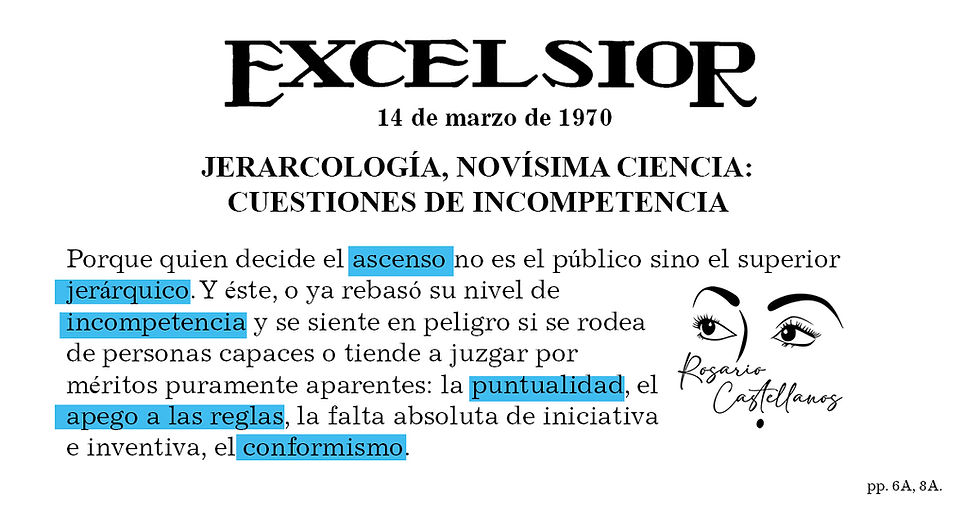


Comentarios