LA PASIÓN LITERARIA: DEL DOLOR AL ARTE (1965)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 11 ene
- 4 Min. de lectura
San Pablo, tan inteligente que parecía griego y tan apasionado que era judío y tan hábil que se había hecho ciudadano romano, respondió a quien le preguntaba cuál era el estado perfecto del hombre, de dos modos: con su ejemplo, que el celibato; con argumentos, que más vale casarse que abrasarse. Y a los que eligieron de los males el menor, les redactó su epístola para precisar las circunstancias que hacen posible la santificación del vínculo matrimonial y para establecer las obligaciones y los derechos mutuos. A esa epístola se acogen, todavía hoy, las parejas católicas.
Católica, profundamente por lo menos por parte del esposo, fue la pareja que formaron Marcel Johandeau y Elisabeth Toulemon, quienes unieron sus destinos en 1929. Con el resultado, entre otros, de que él hubiera empezado a escribir en 1935 unas Crónicas maritales que le valieron la notoriedad inmediata, notoriedad que no había alcanzado ni con sus ensayos místicos (Álgebra de los valores morales y De la abyección) ni con sus relatos acerca de La juventud de Teófilo.
El desastre se cierne desde la primera página: mi grandeza, apunta el autor con nostalgia, era tan verdadera, tan pura, tan alta y tan inexpugnable como la de un castillo. Y heme aquí convertido en una ciudad abierta: ocupada por el enemigo. Yo era grande porque ocupaba un espacio mínimo en el mundo y estoy ahora reducido a mi propia sombra porque he querido ser otro y no yo.
Al principio, como todos, era un hombre solo. Mas como para remediar la soledad, que desde los tiempos del Génesis se ha reputado perjudicial para el género humano, se creó a la mujer, el hombre Johandeau salió en busca de su complemento. Y halló a “Elisa”, en quien no tuvo ni una ayuda material, ni un apoyo moral, ni amistad, ni colaboración, ni gratitud, ni piedad, sino cargas, preocupaciones, rivalidades, hostilidad, dureza de corazón.
¿Pero cómo es posible un error de tal magnitud si no va precedido de una ceguera total o de una voluntad absoluta de fracaso? Porque Elisa no es una criatura diabólica que surge a partir de la consumación de la boda, sino alguien dotado de una existencia previa y con largos años de preparación en el menester de esparcir el mal a su alrededor.
De su infancia confiesa que tenía el más grande desprecio por los demás, especialmente por los niños de su edad y un gusto por el mando, por el ejercicio del dominio. Pero Elisa era pequeña, débil y estaba entonces bajo la tutela estricta de sus mayores. ¿Cómo iba a saciar esta pasión tiránica de autoridad? Sólo quedaban disponibles los seres más indefensos que ella: los juguetes, los animales domésticos, los locos.
Una anécdota resulta muy ilustrativa acerca de este carácter. Elisa se entera de que acaban de nacer unos conejos y los encargados de cuidarlos inventan, para evitar que ella se les acerque, que si los toca serán inmediatamente devorados por la coneja. Invento contraproducente. Desde ese instante Elisa no hace sino acechar la oportunidad de tocarlos para desencadenar un espectáculo tan maravilloso como macabro.
—¿Qué haces? —le pregunta, al fin, su madre.
—Esperar a que muera—responde Elisa, plácida, segura, cruel.
Es, no en un remanso de paz, sino en el centro de un torbellino, donde va a parar Johandeau. Elisa se posesiona de él para vengarse de todas sus frustraciones infantiles, para dar salida a su rencor hacia un mundo habitado siempre por “mayores”, por gente razonable y cauta, por burgueses previsores y sin imaginación.
Como Elisa no acierta nunca a sobrepasar su condición de ser secundario, incapaz de tener acceso directo a ninguno de los ídolos que la sociedad exalta y venera (accesos que se desea únicamente para profanarlos) hace de su marido el intermediario. Al través del trato que le dispensa logra escandalizar, irritar, exhibir su poder ante los otros. La víctima en que lo convierte es una prueba irrefutable de que Elisa no ha aceptado la sumisión sino ha dictado las condiciones de la convivencia. Condiciones de vencedor inexorable que, de cuando en cuando, se da —además— el lujo del cinismo.
Así, cuando Elisa escucha los comentarios sobre una mujer semejante a ella por la aspereza y por la conducta, no puede menos que expresar su admiración: yo la conocía, dice como para sí misma. Pero no la creí nunca tan… tan inteligente.
Mas a pesar de estos alardes de fuerza Elisa no pierde sus hábitos ancestrales de feminidad. Suele quejarse de estar sujeta a servidumbres humillantes y reserva, para las grandes ocasiones, unas manos deliberadamente rojas por la lejía; se lamenta de la escasez de su guardarropa; reprocha a su marido las faltas de atención con que la abruma. Finge invalideces y dolencias, se sirve, en fin, de cuanto recurso tiene a su alcance para socavar el prestigio que Johandeau, su rival, haya conseguido en las opiniones ajenas.
¿Qué hace mientras tanto, el objeto de esta campaña implacable y sistemática? Como cristiano se resigna, presenta la otra mejilla, sueña en la muerte como el único desenlace posible entre los dos.
Pero como escritor se coloca en un punto distante desde el cual observa con una mirada a la que no enturbia ninguna pasión y luego transcribe sus observaciones con trazos firmes y delicados de quien es dueño de su oficio. Es así como va delineando una figura compleja, atormentada, apasionante, sorprendentemente viva, que no cesa de solicitar nuestro repudio pero también nuestra compasión. Determinado por ella aparece él bordeando siempre el ridículo y ensayando saltos mortales hacia lo sublime. Lo desarma la comprensión, lo maniata el sentido del deber, lo debilita la costumbre de perdonar.
Describe también una situación cuya frecuencia permite que sea considerada como típica, aunque en nuestro medio abunde más la variante en la que el papel sádico lo desempeña el varón. ¿Pero quién puede ya distinguir los hilos de este inextricable nudo de sufrimiento? Lo único que importa, afirma la tradición, es que el nudo sea sólido… mientras no se invente una nueva forma de unir los sexos.
Excélsior, 7 de agosto de 1965, pp. 6A, 8A.

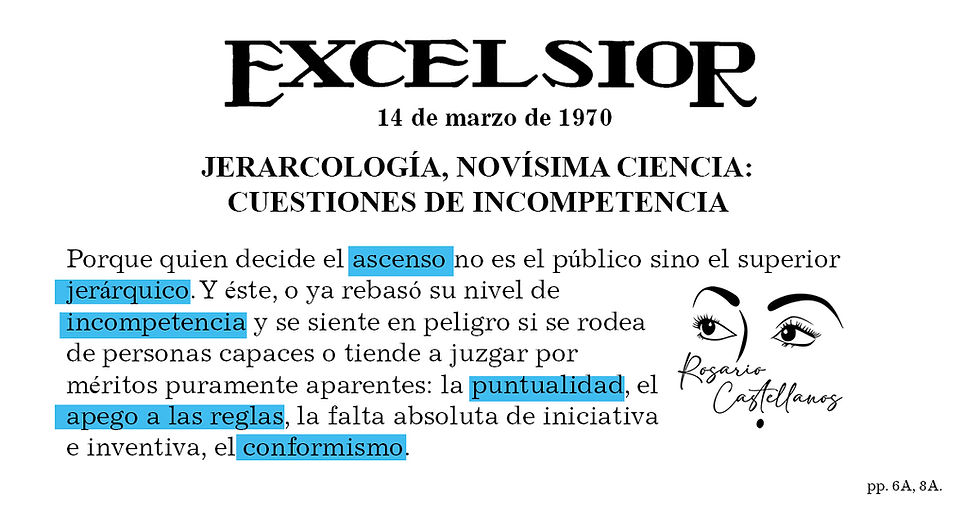


Comentarios