LA POESÍA: COMO EN EL SIGLO XVI, MUCHOS SON LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ELEGIDOS (1962)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 5 abr
- 4 Min. de lectura
Poesía eres tú. Si esta declaración de estilo fue válida alguna vez para alguien, ha dejado de serlo ahora para nosotros. El lector de este género literario exige a sus creadores más que una forma correcta, más que el cosquilleo de lo agradable, más que la enumeración literal de los estados de ánimo o la transcripción de la anécdota. Lo que se aspira a encontrar en un poema es una concepción del mundo, una intuición del destino humano, una exploración de los abismos sentimentales, mentales y verbales. Si por una parte se rompen los cánones por la otra se cuida la exactitud, la eficacia, la funcionalidad.
Establecidas estas condiciones básicas ya no es fácil aplicar el calificativo de poético a cualquiera de los innumerables libros que fatigan diariamente las prensas. Los llamados continúan siendo muchos más que los escogidos. Aún no pierde actualidad aquella frase de que en la época colonial abundaban más los poetas que el estiércol, salvo en lo que se refiere al estiércol. Por eso resulta muy alentador registrar en el curso de un año —1961— la aparición de más de un libro de poesía que alcanza un nivel no ya sólo decoroso, sino hasta importante en la historia de nuestras letras.
Procedamos por orden… cronológico. La generación de los Contemporáneos ve llegada la hora de las recopilaciones, de la “jornada hecha”. Jaime Torres Bodet reúne lo que, según su criterio, es lo más representativo de su obra. Nos ofrece una superficie tersa, un lenguaje transparente, una actitud sosegada y pensativa. Su musa no nos perturba ni con el entusiasmo ni con la decepción. Su visita nos trae un saludo cortés, no un mensaje estremecedor.
Salvador Novo se ha declarado ya al margen del cultivo del verso, con la consabida excepción del soneto que envía a sus amigos para recibir el año nuevo. Recoge en un libro no las obras completas que todos deseamos conocer (sigue excluyendo de las antologías las sátiras en que es un maestro) sino los pasos sucesivos de su evolución. Sorprende, en este panorama, ver cómo sobre un temperamento demasiado fácil de conmover se va erizando la armadura de la ironía hasta acabar por convertirse en el apropia piel. La poesía de Novo llega a la culminación XX POEMAS y Nuevo amor, cuando el conflicto entre naturaleza y actitud no se había resuelto en un desenlace. Particularmente bajo el segundo título se agrupan algunos de los poemas amorosos más patéticos que se hayan escrito en nuestro país.
Octavio Paz añade a la suma de Libertad bajo palabra la plaquette Dos y una tres, donde exhibe el haz y el envés del español artrítico. ¿Sería muy irreverente opinar (con las salvedades de que es un juicio subjetivo, de que solemos equivocarnos, etcétera) que Paz está elevando el trance a sistema y el estilo a retórica?
Ahora descendamos de las cumbres de los consagrados a las alturas más clementes de los poetas en proceso de gestación. No hay en ellos todavía —¡y ojalá no haya nunca! — esclerosis ni rigidez. Búsqueda sí, repentina confluencia de vertientes tradicionales en un cauce original, rectificaciones fecundas, desmesuras prometedoras de una opulenta madurez.
La cronología cesa de operar, puesto que todos frisan en edades semejantes. Hemos de sustituirla entonces por el orden de aparición de los libros.
Jorge Hernández Campos hace un envío desde Italia A quien corresponda. Rescata los momentos de plenitud que no otorga la amistad, el placer, la contemplación de la belleza e intenta fijarlos en la materia del poema. Pero detrás de sus imágenes se advierte la inutilidad del esfuerzo, “la fugacidad de la vida”. Dando un brusco viraje esclarece uno de los mitos más complejos de nuestra historia posrevolucionaria: el presidente. La usurpación de la personalidad, el remordimiento, el cinismo, la baja embriaguez al sentir que se existe, la solicitación del verdugo a la víctima para que le permita participar de su muerte, son las figuras de este delirio razonado.
Jaime Sabines continúa en Diario, semanario y poemas en prosa la línea iniciada en Tarumba. Lo que allá era balbuceo, es aquí discurso fluido en el que relampaguean metáforas poderosas. Y no elude, para integrarlas, los elementos más humildes, los menos usuales. Vigoroso, independiente vuelve a reclamar, desde estas páginas, el sitio de privilegio que le confirieron sus anteriores libros.
Ruben Bonifaz Nuño cumple en Fuego de pobres lo que prometió desde el principio de su actividad literaria. Las arduas disciplinas a las que se somete le conquistan no el preciosismo sino la libertad. Ha encontrado en los textos antiguos de Europa y de América la base de sustentación para sus inquietudes de hombre de hoy. Con admirable oportunidad incorpora a sus construcciones los giros populares con lo que les añade brío y calor. Raíz profunda, vasto horizonte. Tal es ahora la poesía de este Rubén.
Jaime García Terrés transita de Las provincias del aire a Los reinos cambiantes de lo concreto. Un espíritu nutrido de los mejores saberes, una larga frecuentación de los modos expresivos enriquecen el propósito de “sentir y nombrar las cosas de la tierra”. Hay en estos poemas una experiencia auténticamente vivida y fielmente transcrita de la desazón, de la inconformidad, de la rebeldía contra las paredes pudibundas que encierran, sin grandeza ni heroísmo, la vida del hombre común.
Con Cantos al sol que no se alcanza cierra Marco Antonio Montes de Oca el primer ciclo de su producción. Ese ciclo que se caracterizó por una exuberancia que no pocas veces traspasó los límites de lo necesario. No ha dejado todavía de servirse de un idioma “brutalmente virgen y no catequizado, que sin pasar por la palabra salta desde el aullido hasta el canto”. Según declaraciones suyas ha empezado a orientarse hacia el rigor. Tiene dónde ejercerlo este poeta que tan generosamente ha sido dotado.
De la Espiga Amotinada se desprende ahora Jaime Shelley con su primer libro: La gran escala, acopio de tentativas no siempre logradas. Shelley no toma los vocablos como una totalidad de sonido y conceptos sino que sacrifica el significado a los valores fónicos.
Los poetas extranjeros avecinados entre nosotros no duermen en sus laureles. Juan Rejano rinde homenajes de admiración, amistad y gratitud bajo la buena sombra de Machado. Germán Pardo García redondea treinta años de labor infatigable y justamente remunerada. Emilio Prados entrega una piedra escrita y Ernesto Cardenal un haz de epigramas.
Lo demás es silencio. Omisiones que nos dicta la ignorancia. O el desdén.
La cultura en México, suplemento de Siempre!, núm. 1, 21 de febrero de 1962, pp. vi-vii.

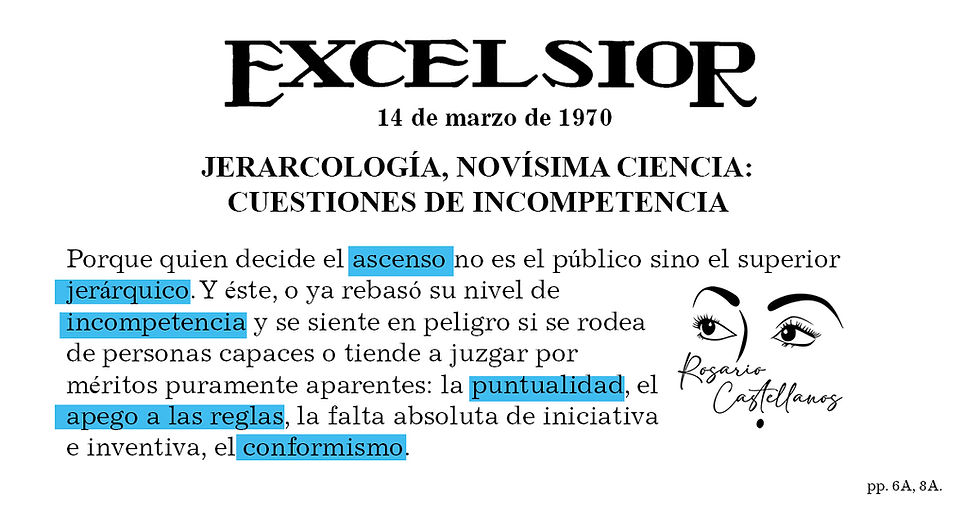


Comentarios