VANDALISMO JUVENIL: TEMPLOS, TEATROS, CALLES…
- Rosario Castellanos Figueroa

- 8 jul
- 5 Min. de lectura
Lector, si a usted le preguntan desde estas columnas, aquí y ahora, en qué país vive, respondería que en México. Y que México es una república organizada según un sistema democrático sui géneris y en el que las aspiraciones más constantes de sus dirigentes y de sus ciudadanos son el orden con justicia, el equilibrio en el reparto de los bienes materiales, la vanguardia y el aumento de los bienes morales. Suma de aspiraciones que sintetizamos en una frase cuyo autor, de tan conocido, ya no es siquiera necesario citar: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Vivimos, pues, en un país que nos depara un margen bastante amplio de seguridad. Desde luego no está excluido de una manera absoluta –porque somos humanos y ésta es una de las condiciones en las que se desenvuelve la vida del hombre−, no está excluido el riesgo. Lo accidental, lo imprevisto nos acechan y muchas veces nos abaten. Pero esas situaciones –por su rareza− nos permiten hacer proyectos y llegar a su realización, planear acciones y consagrarles tiempo y esfuerzo para convertirlas en algo tangible, tener esperanzas fundadas.
Pero hay otro nivel en el que lo accidental y lo imprevisto, sin perder las proporciones de lo catastrófico, empiezan a adquirir la característica de lo rutinario. Hay riesgos que podríamos llamar “calculados”, a los que nos exponemos en forma deliberada o que evitamos en la misma forma.
Por ejemplo: a usted se le ocurre transitar por una calle, oscura o no, solitaria o no, a cualquier hora del día o de la noche y sufre un asalto a manos de un profesional o una agresión de una pandilla de delincuentes juveniles que no saben cómo dar rienda suelta a su vitalidad. ¿Le parecería (aparte del susto, de la indignación, del despojo) muy extraordinario? ¿Pondría usted el grito en el cielo o siquiera el acta en la delegación? En el caso de que la pusiera, ¿sería con la confianza de que la denuncia prosperaría? ¿De que los maleantes serían castigados? ¿No temería usted con esto crear un alud de represalias que iría creciendo hasta aplastarlo? Así, pues, lo más prudente y lo más probable es que archivara usted el incidente y que aprovechara como una experiencia para evitar otras semejantes.
Pongamos otro ejemplo. Usted es de los afortunados que no padecen de las molestias de usar los transportes urbanos ni de los que sufren los espejismos de suponer que existen los taxis. Esto es, usted posee automóvil. Maneja con precaución, es respetuoso de las reglamentaciones respectivas y llega con bien a su destino, que es la casa de una familia amiga a quien va a visitar. Deja usted el coche estacionado en la acera, pasa un rato de agradable y amena conversación y cuando sale de nuevo a la calle su vehículo ha desaparecido. Sufre su ataque de incredulidad, se aferra a la hipótesis de haber llegado hasta aquí de algún modo milagroso, pero tiene al fin que rendirse a la evidencia. Recurre usted a las autoridades, que abren un expediente en su caso que, como usted no es tonto, no le sirve de consuelo; es un caso entre miles. Le prometen que se harán las investigaciones y hasta le aconsejan que usted también las emprenda por su propia cuenta. El resultado de la acción conjunta no es inmediato. Después de una semana, dos semanas, varias semanas, usted localiza su propiedad desaparecida. Pero ha sufrido una serie de metamorfosis y un deterioro tan radical, que no sólo no puede usted reconocerlo sino que no vale la pena recuperarlo. Con este episodio usted ha ingresado en el club –no tan exclusivo para enorgullecerse de pertenecer a él− de las víctimas de los ladrones de automóviles que, desde luego, tienen más rango que los carteristas, a los cuales ni usted ni yo hemos olvidado.
Si a usted le interesa conservar su integridad física, ya sabe que hay cierto sitios y ciertas situaciones a las cuales no debe concurrir. Manifestaciones públicas a favor o en contra de lo que sea, fiestas multitudinarias. No es usted tan ingenuo como para suponer que un aula es un lugar de asilo, pero sí ha contemplado usted los suficientes años de armonía entre el poder temporal y el poder espiritual en México, como para entrar en una iglesia como lo que es: un recinto sagrado. La soledad, el silencio, la certidumbre de sentirse a salvo propician la meditación o el recogimiento.
Mejor dicho, la propiciaban, porque después de los acontecimientos, muy recientemente ocurridos, en los que dos iglesias de distintos barrios fueron allanadas y profanadas porque dentro de ellas se estaban operando algunas modificaciones a la liturgia (dentro de la más estricta ortodoxia), ya su asistencia a las ceremonias de culto estará acompañada del sobresalto. ¿Quiénes fueron los asaltantes? Nadie lo sabe con certeza, aunque todos coinciden en señalar la responsabilidad de un grupo juvenil de ideología violenta y ultrarreaccionaria.
¿Por qué se sospecha de ese grupo? Porque su historia pública es la de la organización de atentados a las instituciones, a las personas, a las doctrinas, a las actitudes. ¿Quién o qué les otorga la impunidad? Eso lo ignoramos. Quizá sus propias víctimas han sido sus cómplices si no los han denunciado a las autoridades competentes.
Antes, cuando usted asistía a una conferencia, el único método infalible de eludir la posibilidad de aburrirse era el de decir la conferencia usted mismo. Había molestias menores: público escaso, distraído, impaciente, poco receptivo. Ya, poniéndonos en la peor de las coyunturas, alguna pregunta inoportuna. Pero ahora ya no se confié usted, asistente o sustentante. Algunos llevan proyectiles ocultos y los lanzan a diestra y siniestra. Pueden lesionar algo más que su vanidad antes de marcharse. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Nadie puede impedirlo? La respuesta a estas interrogaciones queda a su discreción.
¿Es usted aficionado al teatro? ¿Es usted actor? En el primer caso continúe usted su rutina de presenciar las representaciones. Pero preséncielas con el espíritu alerta. No vaya a equivocarse creyendo que todo lo que ocurre en el escenario es fingido. Si golpean a alguien y ese alguien sangra, no admire el realismo y la verosimilitud de la puesta en escena sin antes preguntarse si no se tratará de una intrusión, de un ataque, de un atentado. En el segundo caso, actor, dé la voz de alarma. Que los espectadores sepan que lo que están contemplando es una violación de las más elementales garantías que como ciudadanos de México les otorga su Constitución vigente.
Y, por último, lector, a usted y a mí nos quedan dos caminos. O idear una forma eficaz de protesta y de prevención contra esta ola de vandalismo que no respeta nada o comprar un amuleto de buena suerte para que, al menos, a usted y a mí no nos toque. Mientras tanto, no está de más que usted añada a su lista de “riesgos calculados” todo aquello en cuya composición haya el ingrediente más mínimo de pensamiento, de ideas críticas, de inteligencia.
Excélsior, 21 de noviembre de 1967, pp. 6A 8A.

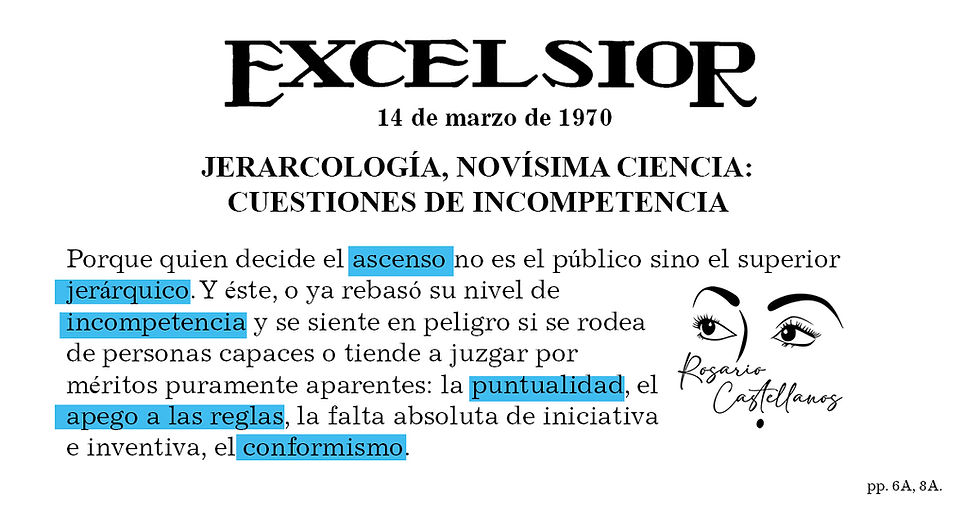


Comentarios