LOS ESTADISTAS Y LAS REVOLUCIONES DEL TIEMPO (1965)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 16 dic 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 9 nov
Según todos los síntomas parece ser que nuestra recién nacida República no emitió ninguno de esos balbuceos, tan propios de los niños, sino que pronunció distintamente una palabra de muchas sílabas, que desde entonces no ha cesado de repetir: la palabra Revolución. Sin embargo sucede que con esta falta de memoria, de voluntad de que se conserven los elementos que hacen viable una tradición, de sentido de la continuidad ─que tan peculiar es nuestra idiosincrasia─, cada generación profiere la misma palabra con ese orgullo, un poco asombrado todavía, un poco temeroso de las consecuencias, de los descubridores. ¿Qué conceptos escucharíamos si paráramos atención en los discursos de los jilgueros juveniles, sino aquéllos de los que se sirvieron nuestros héroes para entender nuestros movimientos históricos? Pero esta repetición no produce el efecto, en el auditorio, de ser fidelidad a unos principios cuya vigencia permanece intacta a pesar de las variaciones de los tiempos, sino más bien despierta el vago recelo de que está obedeciendo a la ley del menor esfuerzo al colocar ─sobre realidades diferentes─ antiguas fórmulas, al verter vino nuevo en odres viejos.
Pero más que criticar ese estilo oratorio de los jóvenes lo que nos interesa es recordar nuestros antepasados. A don José María Luis Mora, por ejemplo, que padeció en carne propia ese “estado de revolución permanente” en que se encontraba el país durante la época en que le tocó vivir y del que no acertaba adivinar otro efecto sino el ya evidente de la pobreza, del desorden, de la pérdida de las virtudes cívicas.
Por eso nada le parecía más importante que instruir a los pueblos y naciones de los grandes riesgos que corren cuando sus circunstancias los ponen en la carrera difícil y siempre peligrosa de los cambios políticos. Para que estos cambios se produzcan con una secuela mínima de trastornos es preciso tener una conciencia muy clara y muy precisa de lo que se desea cambiar, de los medios que van a emplearse para lograrlo y de los elementos con que va a sustituirse aquello que sea destruido. Este tipo de acontecimientos, que no se pueden calificar más que como excepcionales, se han producido alguna vez en Roma y otra en Inglaterra. Pero en México el origen de las revoluciones ha sido un malestar tan insoportable como imposible de localizar.
Los hombres llegan a cansarse de ser lo que son, el orden actual les incomoda bajo todos los aspectos y los ánimos se ven poseídos de un ardor y actividad extraordinaria; cada cual se siente disgustado del puesto en que se halla; todos quieren mudar de situación, mas ninguno sabe a punto fijo lo que desea y todo se reduce a descontento e inquietud.
El desahogo, que va tomando el incremento de un alud y su aplastante velocidad, no ha de poder detenerse con el establecimiento de reformas parciales ni con la cesión de algunos privilegios, sino que ha de producirse de una manera total y tumultuosa, rompiendo todos los diques y devolviendo al hombre su carácter primitivo de una “natural ferocidad”. ¿Qué escapará entonces a sus acometidas? Ningún objeto conserva su intangibilidad, ninguna institución se ampara bajo el velo de lo sagrado, ninguna persona es respetable. La violencia es la única atmósfera que entonces se respira.
Como tal situación no es susceptible de prolongarse sino a riesgo de perecer, se procura modificarla pero cada quien desde una perspectiva diferente e inconciliable con las otras, lo que da pábulo a la anarquía, puesto que se adapta todo género de opiniones y suceden variaciones continuas de gobierno. A los que intervienen en la cosa pública los guía, primero, el idealismo, el desinterés. Pero a medida que se acumulan los fracasos y los cálculos aparecen como mal hechos y las precauciones muestran su ineficacia, esta especie de hombres es reemplazada por los ambiciosos, por quienes no buscan sino su fama y su provecho personales y a los que el pueblo, empujados por la desesperación, acepta y tolera cuando ejercen el despotismo porque es preferible aun este remedo de orden al desconcierto total.
Pero el doctor Mora, no supone que tales catástrofes tengan el signo de fatalidad sino, al contrario, que pueden ser conjuradas oportunamente porque, según él, las revoluciones de la índole de las que acabamos de descubrir son evitables, a condiciones de que se conozcan y practiquen los verdaderos mecanismos políticos y de que se dé al poder el uso adecuado.
Para existir con tranquilidad, dice el doctor Mora, un gobierno ha de ser fuerte. Porque la debilidad engendra recelo y el recelo desemboca en temor de que los ciudadanos ejerciten sus derechos más elementales y sus libertades mínimas. Entonces, ese gobierno bamboleante, para sostenerse emplea la astucia, recurre al fraude y aspira a la arbitrariedad.
¿Pero quién puede conferir la fuerza a los gobiernos sino el interés de todos? Y esa fuerza es lícita cuando sirve “para presentar el ejemplo del desempeño de las obligaciones y no para que se ponga en práctica la doctrina de la opresión”.
El jefe de una nación que quiere ser estable y próspera ha de estar atento “a las revoluciones del tiempo” y acordar lo que ellas exigen, no como soberano que cede sino como soberano que prescribe. “La habilidad de los que dirigen un Estado consiste en conocer las necesidades nacidas del grado de civilización a que han llegado los hombres.” Y, claro está, en satisfacerlas antes de que la demanda se convierta en clamor y el clamor avive el descontento y llame a la rebelión.
El poder arbitrario, observa el doctor Mora, es siempre ilusorio porque se basa en una concepción equivocada de la realidad, a la que no interroga, a cuyas modificaciones no está atento y a cuyas leyes (de las que deben derivar las leyes humanas) no se rinde. El poder efectivo es el que no se aísla sino que mantiene vivo el lazo que lo une con sus súbditos, el que les permite elegir representantes a los que se compromete a escuchar con atención; el que somete sus proyectos políticos a discusiones públicas y es capaz de alterarlos cuando se le hace evidente que es beneficioso para la comunidad.
Tal forma de gobierno se asienta en una convicción que ha de procurar difundir: la de que no puede arraigarse bien sino con lentitud. Que este ritmo no puede ser precipitado artificialmente sin que el futuro se malogre. Pero tampoco debe confundirse con la parálisis. Que la lentitud permite la colaboración de cada uno de los ciudadanos quienes, cumpliendo estrictamente con sus deberes y exigiendo implacablemente el respeto de sus derechos, lograrán, con el mismo pulso de la naturaleza, la felicidad que nace del pensamiento y de la acción.
Excélsior, 3 de junio 1965, pp. 6 A, 8 A.

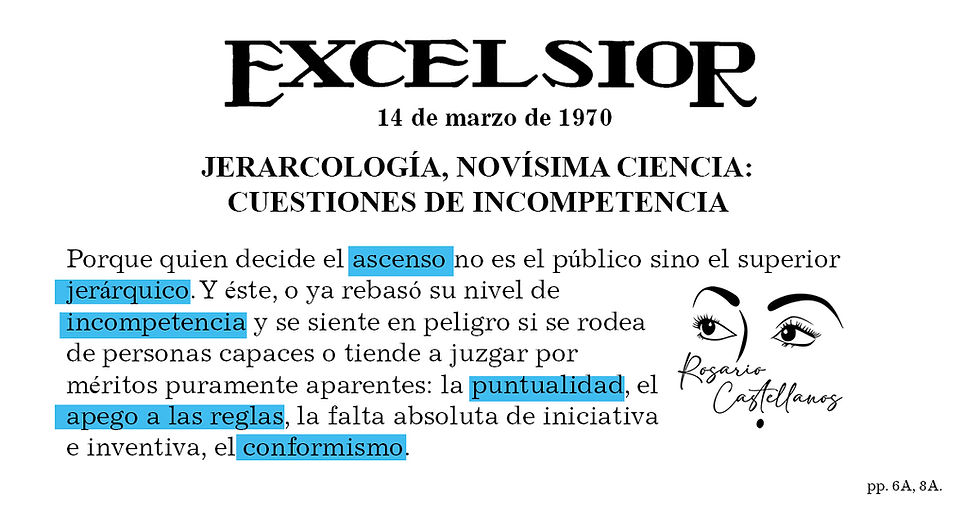


Comentarios