LOS JEFES DE VARGAS LLOSA (1966)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 14 abr
- 5 Min. de lectura
Los acontecimientos últimos que han conmovido al país han estado ligados, de una manera u otra, a los problemas que afectan a la juventud. Hagamos una rápida enumeración para probar este aserto: la crisis universitaria y el nuevo rumbo impuesto a su política que —según declaraciones hechas por sus más altas autoridades— encuentra anacrónicos los principios de disciplina y de jerarquía en los que secularmente descansaba una institución cuyo modelo fue europeo. En otros ámbitos la debatida Confrontación 66 en la que uno de los requisitos primordiales era la edad de los participantes, que no debía sobrepasar ciertos límites. En el ámbito literario observamos el fenómeno de las generaciones atropellándose las unas a las otras. Los escritores que, en otras latitudes, se considerarían apenas en un proceso de maduración, aquí ocupan ya el rango de los clásicos, es decir de los cadáveres sublimes a los que se alaba o se deturpa pero no se lee. Cada día —en cambio— surge un joven tan imberbe como arrollador que pone en crisis todos los valores establecidos y proclama otros ante los aplausos de la concurrencia.
Los partidos políticos de los más diversos matices ideológicos coinciden con el secretario de Educación y con los jefes sindicales, en la necesidad de revisar el Artículo Tercero que es la fragua teórica en donde habrá de forjarse la juventud. Y, para dar una imagen cabal de su omnipresencia, un grupo de jóvenes se apodera de un cerro en Durango para protestar contra la manera como se venía explotando y para proponer una manera diferente.
La juventud ya no es sólo el “divino tesoro” que cantó Darío sino un hecho más complejo y, por lo visto, más trascendental. Es por ello que alrededor de este estado transitorio se está plasmando una especie de mística que sería bueno examinar. Por lo pronto no es un fenómeno privativo de nuestro país y en otro, muy semejante por sus circunstancias al nuestro, el proceso por el que se atraviesa antes de alcanzar la madurez ha encontrado observadores más profundos, retratistas más fieles. Nos referimos al Perú y a Mario Vargas Llosa, un joven que ha hecho de este accidente la temática predominante de su obra. La concibe como un proyecto que se mide contra los obstáculos, se somete a prueba en las acciones y cuaja en la decisión.
Después del éxito internacional de su primera novela La ciudad y los perros, que puso el dedo sobre una de las llagas más dolorosas de nuestra América: la del ideario educativo que se aplica a la formación de la conciencia de quienes han de ser los hombres de mañana, vuelve hoy en un tono de cuentos que con el título del primero de ellos Los jefes describe esas difíciles relaciones entre muchachos, presididas siempre por la rivalidad, por la necesidad de autoafirmación, que exige la anulación y el aniquilamiento del otro.
En Los jefes, Vargas Llosa evoca nuevamente la atmósfera de colegio, esa atmósfera que trasciende los límites del edificio en la novela para infestar la ciudad entera, con su violencia contenida, con sus leyes autónomas, con su imaginación desenfrenada, con sus vergüenzas grotescas.
La atmósfera está presente otra vez aunque la anécdota que se desarrolla en ella sea menos extensa, menos ambiciosa, menos compleja y menos pesimista. Los jefes de una insurrección estudiantil por lo menos encuentran un motivo válido para desahogar su descontento y para dar cauce a su inquietud. Si fueran capaces de formular en palabras los hechos en los que participan hasta podrían declararse campeones de la justicia. Pero se mueven en un ámbito de oscuridad que vuelve imprecisos todos los contornos y ambiguos todos los calificativos. Además la arbitrariedad contra la que luchan aparece como una posibilidad remota. Lo inmediato es el enfrentamiento de los diferentes caudillos para obtener el mando y someter a los levantiscos. En escaramuzas que únicamente tienen sentido entre los iniciados en un mundo de valores que no es el de los adultos, la fuerza de los estudiantes se diluye y, a la postre, les impide alcanzar sus objetivos externos. En cambio les sirve para adquirir una noción muy importante: la de que forman una casta aparte, enemiga de los mayores, despreciadora de los menos. Una raza intermedia que ha de encontrar sus propias normas de conducta y que, en la similitud de sus problemas ha de abrirse un camino hacia la solidaridad.
Este difícil tránsito de la competencia a la amistad la vemos cumplirse en otro de los relatos de este libro: “Día domingo”. Aquí la presa en disputa es más concreta y su pérdida lesiona fibras más profundas de la vanidad, del prestigio de macho, quizá (nunca se sabe en estas sociedades nuestras en las que tantos elementos bárbaros se conservan como reliquias veneradas), quizá del porvenir del hombre. Esa presa es una mujer y ha de merecerla quien más airosamente salga de una prueba de habilidad y de fuerza. El torneo se lleva a cabo en las circunstancias más desfavorables pero ninguno de los contendientes abandona sus hábitos de caballerosidad que dan al vencido una salida airosa y al vencedor un lauro más: el de varón generoso.
Y vuelve el tema recurrente: el del desafío, sólo que en esta narración el nivel se sitúa a ras del instinto. En la pelea los dos hombres tratan sólo de poner en evidencia su valor. El que no es valiente no merece vivir. Y para dejar sentado este principio no es preciso invocar pretextos que siempre serán poco convincentes y siempre derivarán su validez del primer axioma establecido. Así que, sin antecedentes —que acaso no los hay— se nos hace presenciar una pelea primitiva y a muerte.
En otros sectores sociales la muerte no se atreve a presentarse desnuda como entre los protagonistas que acabamos de mencionar. Se enmascara entonces de honor, toma el nombre de la venganza y empuña el arma a la que ha borrado el infamante título de asesina. “El hermano menor” asiste a un rito serrano que había llegado casi a olvidar en sus largas estancias ciudadanas. Se escandaliza, vocifera los nombres verdaderos de las cosas pero —nuevo Santos Luzardo— se deja embrujar por esa naturaleza que ha dictado a los hombres unas leyes que han de obedecer sin comprenderlas.
En “Un visitante” el código del honor, tan rígido entre los delincuentes como entre los aristócratas, se aplica con una minuciosidad cruel al infractor más despreciable de todos: al que vende a sus cómplices, al que delata, al que entrega, al que consiente en desempeñar el papel de Judas.
Vargas Llosa es dueño de un estilo directo, eficaz y lo usa para transmitirnos una imagen dolorosa de su patria, una patria que cada uno siente suya porque, como afirmaba Simone Weil, el mal puede disponer de todo, excepto de inventiva. Se repite siempre. Y lo que Vargas Llosa nos muestra del Perú es lo que se pudre desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego.
Excélsior, 25 de junio de 1966, pp. 6A, 8A.

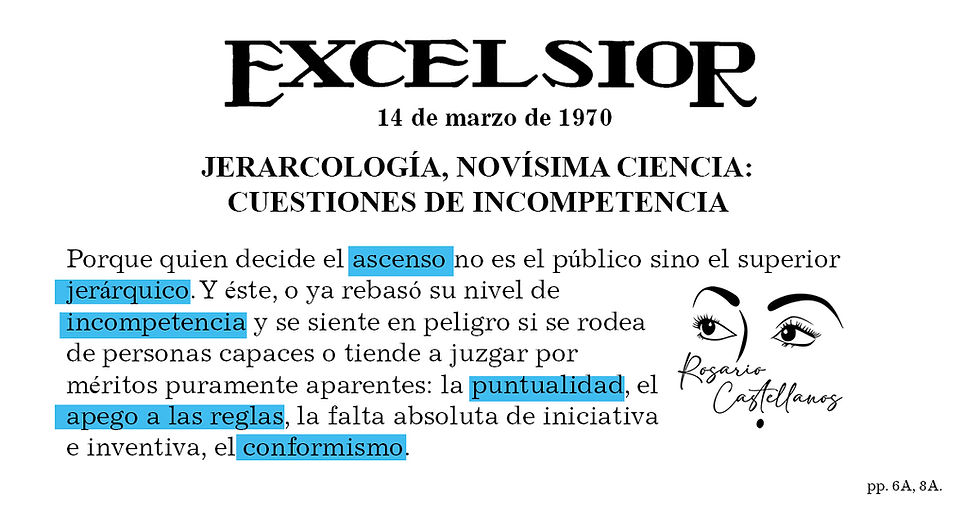


Comentarios