OTRA VUELTA EN TORNO A LA NORIA: DIVAGACIÓN SOBRE EL IDIOMA (1969)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 4 ene
- 4 Min. de lectura
Un amable corresponsal austriaco, Gunther W. Lorenz, me pregunta, con una curiosidad minuciosamente germánica, si el idioma representa un problema para mí en tanto que escritora. Y de pronto descubro, con una aguda y agobiante conciencia (“¡Oh, Teresa, oh, dolor, lágrimas mías!”), que el idioma no sólo es problemático cuando funciono en tanto que escritora, sino cuando existo en tanto que mexicana.
Como no quiero resignarme a ser un caso patológico estrictamente individual, he elaborado una teoría que lo explica todo y que nos incluye a todos: la teoría de que el castellano es un idioma creado por un pueblo profundamente diferente al nuestro, con otros antecedentes históricos, otro temperamento, otras circunstancias, otros proyectos, otras necesidades expresivas.
No dudo que usted recuerda esa anécdota según la cual Carlos V afirmaba que el castellano era el idioma propio para hablar con Dios. Ahora bien, como Dios se encuentra a tal distancia resulta que el castellano hay que hablarlo a gritos. El estrépito que entonces se produce hace imposible que nadie escuche a nadie y que la divinidad sólo perciba un rumor confuso en el que no se logra diferenciar el acento individual.
¿Qué hace el español en tal coyuntura? Algo muy sencillo: descubre América (o la inventa, como preferiría sostener el doctor Edmundo O’Gorman). Más allá de la “mar salobre” están las extensiones ilimitadas en las que se pueden pronunciar a toda voz la erre rotunda, la jota enérgica, las interjecciones irrevocables.
Pero a la ventaja del espacio hay que añadir la de un auditorio reducido al silencio por la estupefacción, por el respeto, por la fuerza. Ante él el monólogo alcanza la totalidad de su plenitud.
Cuando, transcurridas algunas décadas, ese auditorio comienza a salir de su mudez, se distingue al indio por la cortesía con que asiente a la orden que recibe o al dogma que se proclama. Mas el asentamiento se manifiesta mejor a través de los gestos que de las palabras. Las palabras las dice, a media voz, el mestizo que se apresura a hacer su aparición en el escenario histórico. Las palabras brotan con languidez de los labios de los criollos que comienzan a aclimatarse.
La audacia acumulada se reserva para los experimentos de gabinete. En la capital de la Nueva España, observa un viajero de la época, hay más poetas que estiércol, a pesar de que el estiércol es muy abundante. No es la estadística lo que nos interesa, sino lo que este gremio hacía con su recién estrenado castellano. Allí están los ejemplos a la vista de cualquier erudito: piruetas, ejercicios de virtuosismo, versos que podían leerse lo mismo de izquierda a derecha que al contrario, poemas en los que el orden de los factores —que se colocaban de arriba abajo y viceversa, en punto de cruz, etcétera— no alteraba el producto. ¿Qué era lo que estaba tratando de demostrar? El dominio de las formas (¡y vaya que eran complicadas las formas barrocas!), la habilidad técnica y retórica, la amplitud del vocabulario considerado como mera eufonía y no como portador de conceptos, de noticias o de imágenes. Habíamos tomado el rábano por las hojas. El castellano no era un vehículo de comunicación, sino un objeto de ornato.
De la literatura al lenguaje oral no hay más que un paso. Entre nosotros es, obviamente, un mal paso. Al enunciar una frase nos extraviamos —o extravagamos—en una serie de meandros porque no estamos muy seguros del significado exacto de las palabras y entonces suplimos ese significado impreciso con ademanes, miradas intencionadas, reticencias; no atinamos a calcular la magnitud de la carga agresiva de los vocablos y tratamos de neutralizarla usando y abusando de los diminutivos, suavizando el sonido de algunas consonantes demasiado enfáticas, procurando eludir el esdrújulo porque parece que tiene la virtud de ser insultante. (Recuerde usted la definición clásica: mendigo es el que pide; méndigo, el que no da.)
Así nuestros diálogos son de una ambigüedad que Cantinflas elevó a la categoría de hilarantes, pero que mientras los mantenemos resultan angustiosos.
Dejamos caer una sílaba y otra y otra como piedras en un abismo y esperamos, sobrecogidos, el resultado. Un resultado que casi nunca se produce. Porque nuestro interlocutor no ha entendido lo que quisimos decir pero se dejaría matar antes de confesarlo. Responde con otra serie, igualmente inconexa, de sílabas. Ocultamos nuestra ignorancia y continuamos, hasta el infinito, haciéndonos creer mutuamente que estamos intercambiando cualquier cosa: ideas, estados de ánimo, aunque lo que sucede en realidad es que establecemos entre el otro y nosotros algo peor que la distancia: el malentendido.
Tenemos a nuestra disposición, desde luego, una serie de fórmulas. Pero a medida que se nos agotan hemos de sustituirlas por el parlamento improvisado. Y allí es donde comienzan los acontecimientos a torcer el rumbo.
Recuerdo, a propósito, la triste historia de un paisano mío, un niño al que examinaban en las verdades doctrinarias del catecismo, en relación con la Santísima Trinidad.
Pregunta: ¿Dios Padre es Dios?
Respuesta: (Categoría y fórmula): Es.
Pregunta: ¿Dios Hijo es Dios?
Respuesta: (No es lícito repetir mecánicamente la fórmula pero sí recurrir a una ligera variante): es…pues.
Pregunta: ¿Dios Espíritu Santo es Dios?
Respuesta: (Las fórmulas y sus variantes están agotadas, el interrogatorio ha orillado al niño a elegir entre una afirmación o una negación cuyas consecuencias es absolutamente incapaz de prever y una evasión que, por lo pronto, lo deja al margen del conflicto): A saber.
Lo sabrán los teólogos porque es su oficio; pero él ¿qué necesidad tiene de estarse metiendo en camisa de once varas? Y lo grave del asunto es que no hay camisa que no sea de once varas para nosotros. Si se indaga sobre cómo nos ha ido, informamos que “ahí nomás”. No es posible condolerse ni congratularse con una suerte que, bien a bien, no acertamos a determinar. Entonces lanzamos una generalidad: “así es la vida, mano”. Que el otro complementa con un ¿escéptico?, ¿resignado?, ¿cínico?: “ni modo”.
Si se quiere conocer nuestra opinión sobre algo (la calidad de una cerveza, las alternativas del clima, las posibilidades de que Fulano sea el Tapado), llegamos al colmo del compromiso cuando exclamamos de una manera irrebatible: “Ni hablar”.
Cada encuentro, cada diálogo es un torneo con la Esfinge. Y lo que nos preocupa no es tanto los enigmas que nos propone, sino el habernos quedado en ayunas acerca del modo con que los hemos resuelto.
Excélsior, 28 de junio de 1969, pp. 6A, 8A.

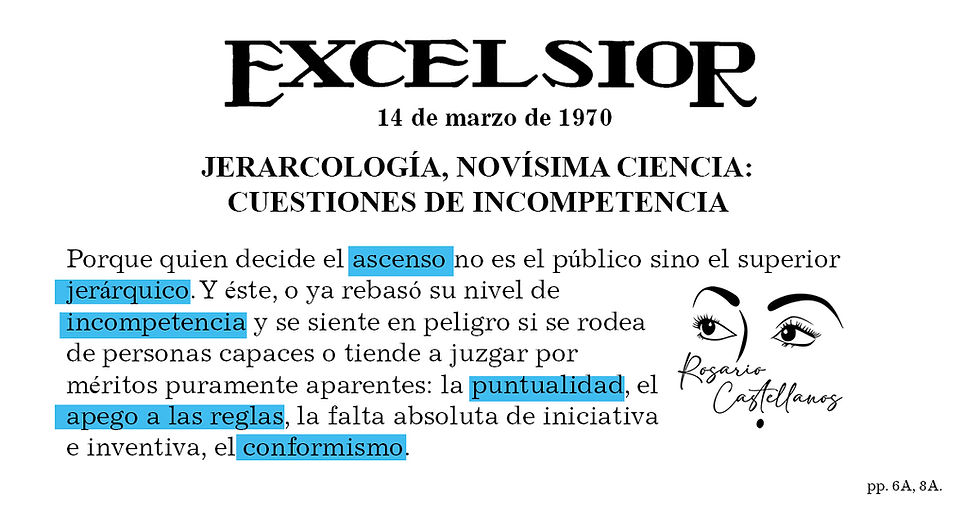


Comentarios