PASADO Y PRESENTE DE NUESTRA AMÉRICA: TRASFONDO TIRÁNICO (1966)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 30 mar
- 5 Min. de lectura
En julio de 1950, don Daniel Cosío Villegas publicó en Cuadernos Americanos una serie de reflexiones acerca del “Trasfondo tiránico” (que existe, en tiempo pretérito o presente, en casi todos los países de Hispanoamérica) y que ahora recopila en su libro de reciente aparición Ensayos y notas.
El tirano es una constante de la historia del continente que no fue conquistado ni poblado por anglosajones. Casi podría decirse que es uno de los elementos que integran el paisaje, elemento que cambia según el clima, según la latitud y que va desde el extremo sombrío y claustral de un Doctor Francia hasta las mojigangas de un Trujillo, pasando por ese medio tono—tan propio de nuestro carácter— de un Porfirio Díaz.
A pesar de esta variedad, afirma don Daniel,
…el fenómeno de la tiranía iberoamericana, como tantos otros de la historia de nuestros países, tiene en su fondo una causa general: es resultado del proceso de adaptación violenta de las naciones hispanoamericanas a la civilización occidental, que no era ni es la suya, ni para cuya asimilación estaban siquiera medianamente preparados. No nos remontemos muy lejos, a las sociedades indígenas anteriores a la Conquista, porque entonces el fenómeno es obvio: esas sociedades en nada se parecían a las europeas; su concepción del mundo y su tabla de valores eran enteramente distintas. Arranquemos de fines del siglo XVIII o principios del XIX, cuando por una parte, los países hispanoamericanos preparan o consiguen su independencia política, y cuando, por otra, la Europa occidental y los Estados Unidos tuercen claramente hacia la etapa contemporánea de su historia.Es decir, cuando se definen por su concepción del individuo y del Estado y de las relaciones entre ambos en las que el primero adquiere un primacía nunca antes lograda y cuando se proponen ambos, como bien último, el progreso material, el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, el dominio del mundo circundante, la opulencia, en suma.
Estos propósitos que, por lo demás, se logran con un ritmo acelerado, aparecen como algo completamente extraño a las tradiciones tanto indígenas como españolas de nuestros pueblos… “pues jamás habían sido libres ni ricos, ni habían hecho de la libertad o de la riqueza, una preocupación mayor o menor”. Para fortalecer esta aseveración bastaría recordar a los grandes héroes de la literatura del Siglo de Oro. Don Quijote, por ejemplo, no se distingue por su sentido práctico ni por su afán egoísta sino por —ya desde entonces anacrónico— apego a ideales caballerescos. O el Lazarillo de Tormes que se contenta con poder subsistir hoy, sin que le importe que el medio para hacerlo sea lícito pero, menos aún, que sea seguro y duradero. Este hombre sirve, indiscriminadamente, a un amo y otro: al hidalgo arruinado, al pretendiente de la corte (que incuba ya dentro de sí a un personaje kafkiano), a pícaros con mejor suerte que él o situados transitoriamente en una posición de ventaja. Nada de esto disminuye el aprecio que el Lazarillo tiene de sí mismo. En su “fuero interno” es un señor. Las apariencias engañan, la vida es sueño, la sabiduría, a los ojos del mundo, es locura y viceversa, ayer maravilla fuimos y ahora ni sombra somos.
Si el signo adverso se soporta con estoicismo el tiempo de la prosperidad se lleva humildemente. La balanza que ha de pesar nuestras acciones no la tiene en sus manos ningún hombre, sino Dios.
Por todo ello conviene don Daniel en que los pueblos hispanoamericanos “se lanzaron a vivir el siglo XIX cuando su propia evolución política, económica y social sólo los habría situado en el siglo XV de la historia de Europa”.
Como es lógico, la inadaptación se hizo patente en cada uno de los órdenes de su vida. Los legisladores redactan textos —que imitaban los modelos más avanzados— pero la realidad se resistía a dejarse regir por ellos y se abría, entre la ley y el hecho, un abismo que ningún castigo podía llenar. Los políticos proclamaban su fidelidad a doctrinas que no dejaban de ultrajar con sus acciones. Los creadores se desesperaban al darse cuenta de que lo que poseían era una serie de fórmulas, consagradas por la moda, pero ninguna “forma” propia y necesaria.
Tantas impaciencias encarnan en un hombre violento y arbitrario, el tirano “que pretende forzar la marcha política de su pueblo cuando le parece que no está a la altura del progreso material o que suprime la libertad cuando cree que ésta estrangula el progreso económico”.
Esta explicación de la tiranía ni la alaba ni siquiera la justifica.
Poco o nada (salvo, a veces, el ritmo) ha perdurado de la obra de los tiranos, aun de los pocos generosos y geniales que ha habido en nuestra América. En primer lugar, porque en general el tirano no ha tenido otra virtud que la fuerza, y la experiencia ha probado hasta la saciedad que con la fuerza sola no se hacen obras buenas, ni malas se hacen bien. Luego, como hija de la impaciencia, la obra del tirano es apresurada, carece de firmeza y del acabado de lo perdurable; como hija de la violencia, engendra el odio que exige su destrucción, y no el amor que velaría por conservarla; como hija de la ignorancia, conviértese en ejemplo del yerro, pero no del acierto; como hija de la demagogia, atrae al necio y repele al juicioso.En la fecha en que don Daniel escribe estas páginas son dieciséis los países que viven en la tiranía o que se encuentran al borde de caer en ella. De los restantes, dice, “sólo México goza de la libertad”.
¿Continúa siendo válida esta apreciación? Si es así hemos dado con una fórmula que nos permite equilibrar los dos puntos antagónicos que hacen posible el nacimiento del tirano y somos igualmente prósperos y libres y nos enriquecemos en la misma medida en que ejercitamos todos nuestros derechos ciudadanos.
Si es así, este equilibrio puede darse en diferentes niveles. En el ínfimo, en el que apenas poseemos lo suficiente para subsanar nuestras necesidades más perentorias y en el que apenas nos movemos dentro de un círculo muy pequeño de actividad cívica que no alcanzaría siquiera a la formulación de una crítica a los gobernantes. En un nivel medio que nos permitiría cierto desahogo, cierta capacidad para adquirir y gozar de lo superfluo, sin que por ello se destruyeran en su germen los partidos políticos animados de distintas ideologías y motivos por diferentes métodos. Y en un nivel óptimo en el que el lujo no fuera la envidia de las grandes masas y el privilegio de unos cuantos y en el que los intereses de la mayoría fueran expresados públicamente y sin cortapisa de ningún tipo.
Si nos atenemos a las estadísticas económicas y a los informes oficiales, el nivel en el que nos movemos es el óptimo. Entonces, ¿por qué la miseria tan extendida? ¿O es que en la opción entre la libertad y el progreso anulamos uno de los términos y únicamente fingimos el otro?
Excélsior, 21 de mayo de 1966, pp. 6A, 8A.

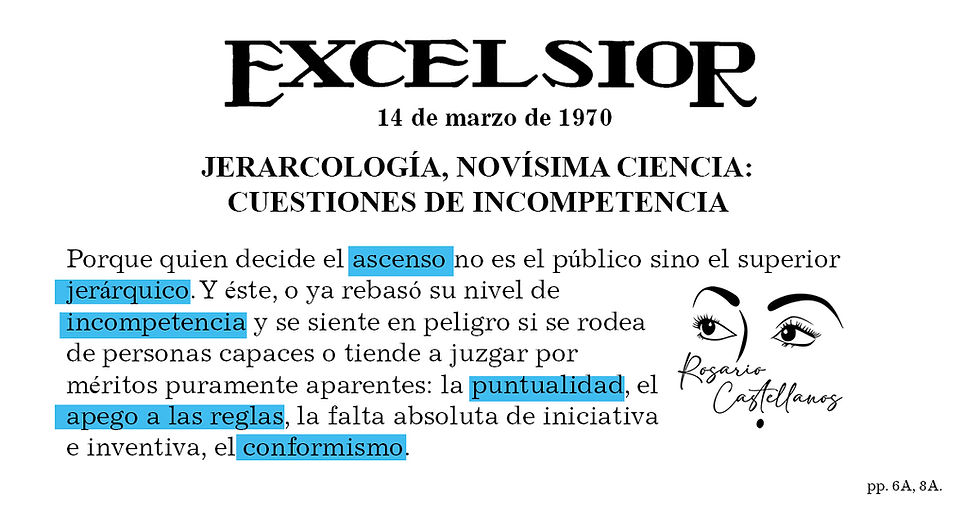


Comentarios