PRÓLOGO. HABLA Y LITERATURA POPULAR EN LA ANTIGUA CAPITAL CHIAPANECA (1960)
- Rosario Castellanos Figueroa

- 1 oct 2023
- 5 Min. de lectura
Hasta hoy, al intentar resolver el problema indígena, la atención se ha concentrado en los aspectos más inmediatamente urgentes. Se trata de modificar las condiciones económicas, sociales y culturales de los grupos humanos que se encuentran (por su imagen del mundo, su idioma y sus costumbres) al margen del proceso histórico nacional.
En los centros coordinadores que el Instituto Nacional Indigenista ha establecido en algunos puntos de la República, se promueve la construcción de carreteras, clínicas, escuelas, campos de cultivo; se pone a la gente en contacto con nuevas ideas y se la capacita para el uso de técnicas que producen mayor rendimiento y más amplia utilidad.
Tal programa bastaría, por lo pronto, si el indígena constituyera un núcleo cerrado, una órbita propia con sus leyes peculiares de desarrollo. Pero no es así. A pesar de su confinamiento el indio convive (y su relación mercantil y de trabajo es muy estrecha) con una sociedad de mestizos y blancos más evolucionada que la suya y que disfruta de la posesión de las más importantes fuentes de riqueza y de los otros medios de dominio.
La convivencia entre personas cuya situación sufre tal desequilibrio produce fatalmente una serie de conflictos de todo orden, incluso de orden racial.
A cada grupo corresponde una actitud de acuerdo con sus circunstancias. En el indígena (y empiezo a referirme aquí ya exclusivamente al que habita en la zona alta de Chiapas), una servidumbre de siglos ha contrahecho, disminuido o aniquilado el sentimiento de dignidad personal. La humillación se les ha vuelto un hábito y la desgracia los ha herido tan profundamente que han acabado por sentir ese desprecio de sí mismos que hace a la víctima cómplice de su verdugo. Por su parte el “ladino” exagera de un modo monstruoso la creencia en su superioridad. La vive como un hecho natural, biológico, inconmovible y la justifica con razones religiosas, intelectuales e históricas.
Esta relación entre el indio y el ladino, en la que la justicia no cuenta, se ha petrificado en instituciones escandalosas, pero que no suscitan ni la más ligera mirada de extrañeza en quienes las detentan ni en quienes las padecen.
La brutalidad de tales instituciones se hace patente en el intercambio mercantil. Hay oficios, el de atajadora, por ejemplo, que consiste en arrebatar por la fuerza a los indígenas los productos que van a vender a la ciudad, arrojándoles después unas monedas que no representan un precio equitativo pero que dan al despojo cierto aspecto de compra. O el de enganchador que trafica con el trabajo del indio, sirviendo de intermediario ante quienes lo solicitan y cobrando su servicio con la parte del león. Hay más, mucho más que decir: del ranchero que paga a sus peones un sueldo irrisorio; del comerciante que defrauda, por todos los medios a su alcance, al cliente indígena: del profesionista, que atiende al indio que acude a él con grosería y sin escrúpulos; de las amas de casa que se confabulan para robar a las vendedoras indígenas; del simple transeúnte que se divierte dando empellones y desplazando de la acera de los indios.
Las ofensas se acumulan hasta que rebasan los límites de lo tolerable. Sobreviene entonces una reacción violenta por parte de los indios, que varias veces han alcanzado proporciones de sublevación armada. Pero a la violencia responde el ladino con una violencia mayor. Y como es el más fuerte, triunfa. La victoria no lo hace generoso. Como escarmiento dicta represalias contra sus adversarios. Tales métodos no logran más que empeorar la situación.
Es un círculo vicioso que es preciso romper. Y la ruptura se inicia, pude advertirse ya, desde el campo indígena. En efecto, al elevar su nivel de ingresos, al preservar su salud y procurar su instrucción, se produce un aumento del aprecio que los indios se conceden a sí mismos, una mayor confianza en su propias capacidades y una respuesta afirmativa al estímulo de competencia y superación. El ladino ya no se les aparece con el prestigio inalcanzable de vencedor y dueño natural, sino con la medida que sus defectos y cualidades dan a un hombre.
Mudanzas semejantes en los puntos de vista del indio, son observadas con recelo y aun con manifiesta hostilidad por los ladinos. El término “indio alzado” con que los llaman expresa, a la vez, su condenación y su alarma. Y significa que hasta el ladino aún no ha llegado, en forma eficaz, ninguna idea que ponga en crisis sus prejuicios ancestrales. Siguen comportándose con la misma soberbia del encomendero, sin entender que sus pretensiones ya resultan anacrónicas y hasta (si se olvida el lado moral de la cuestión) ridículas.
Es inútil creer que se suprimirá el efecto si subsiste la causa. Los ladinos no consideran a los indios personas humanas acreedoras de respeto ni conciudadanos a quienes la leyes otorgan las mismas garantías y privilegios que al blanco exigiéndoles idénticas obligaciones. Un indio, para un ladino, es una cosa cuya calificación máxima se refiere a la utilidad. Y el menosprecio no es azaroso: corresponde exactamente a los intereses de los ladinos, a su concepción del mundo, a su valoración de lo humano.
Hay que hacer un examen de la conciencia del ladino; descomponerla en sus elementos, mostrar el mecanismo de sus actos, descubrir sus puntos débiles y sus fallas. Es tarea de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos. También es tarea de lingüistas, porque en el habla se delatan hábitos mentales, estados de ánimo colectivos, ambiciones, recuerdos, propósitos. El habla es el instrumento para medir la densidad cultural de un pueblo.
Nunca, antes de Susana Francis, se había intentado estudiar, con método y rigor científicos, el habla de San Cristóbal, la metrópoli ladina en la zona indígena de los Altos de Chiapas.
Que tal estudio sea el primero no constituye su mérito mayor. Tiene otros: la amenidad; el estilo más que correcto, agradable; la vivaz presentación de los materiales.
En sus páginas hallamos un retrato de San Cristóbal en el momento en que comienza a despertar de su marasmo. A su alrededor los acontecimientos siguen un ritmo vertiginoso; si tienen un sentido, San Cristóbal no acierta aún a discernirlo y se enfrenta a ellos con una ambigua actitud de aceptación y rechazo. La ambigüedad es paralizante y San Cristóbal ni se deja arrastrar por los hechos exteriores ni opone a ellos más resistencia que la de un peso inerte.
La ciudad ha sido demasiado bien defendida por sus montañas; el aislamiento la hizo perder contacto con el mundo que los demás construyen y comparten. Tiene las manías de los seres solitarios: cree que sus opiniones, no sometidas al ácido corrosivo de la crítica ajena, son dogmas de validez universal; que sus costumbres, por antiguas, son eternas y por lo mismo forzosas. Que la gloria pretérita cubre su decadencia actual.
Con dificultad llegaron hasta San Cristóbal los caminos. Y llegó también el extranjero, el testigo molesto, el juez insobornable, el ojo que contempla con ironía.
Los siglos de incomunicación se perciben hasta en los más nimios detalles. En el habla, por ejemplo. ¡Cuántos arcaísmos, cuántos giros desusados ya hasta en el mismo lugar en que tuvieron su origen! Se abusa del diminutivo, se complica la frase, se escoge la palabra menos corriente. Es el estilo de los patrones —hasta el último de los ladinos es patrón frente al indio— y están tan seguros de su fuerza, tan asentados en su poder, tan en posesión de sus derechos, que se permiten el lujo de parecer finos, de ser corteses, de ponerse un guante encima de la garra. ¿O este disimulo, este afán de fingirse inofensivos protege un punto neurálgico, enmascara un sentimiento de culpa por el ejercicio inmoderado de ese poder y esa fuerza?
Lo que sí hay en la conciencia del ladino es terror; el terror ha dado vida a los monstruos que pueblan sus consejas: el Negro Cimarrón, la Yehualcihuatl, el Quebrantahueso. Criaturas de la sombra, de la ignorancia y quién sabe si del remordimiento, existirán mientras San Cristóbal no se abra a los tiempos nuevos. Estos tiempos en que cada hombre, sea cualquiera su raza, su idioma, su condición, exige que se haga efectiva, tangible y operante la igualdad con los demás.
Susana Francis, Habla y literatura popular en la antigua capital chiapaneca, México, Instituto Nacional Indigenista, 1960, pp. 5-8.

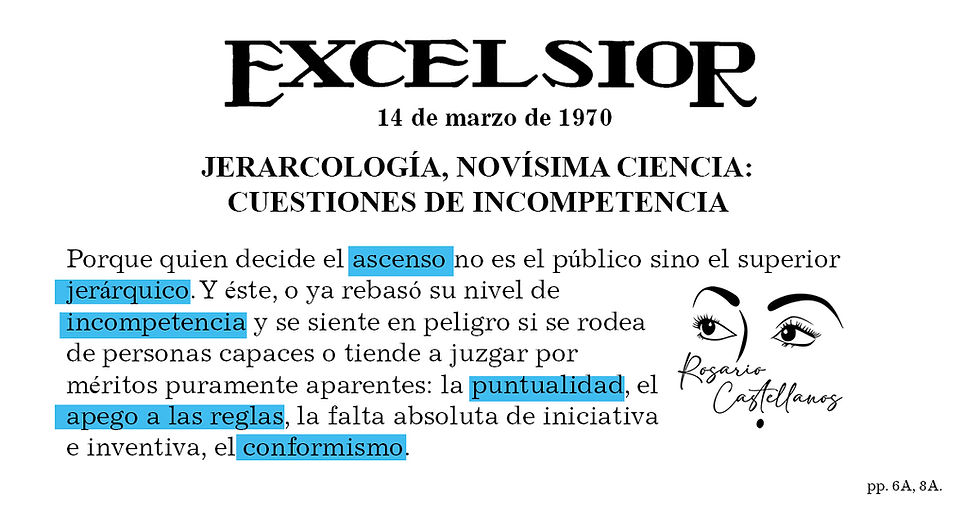


Comentarios